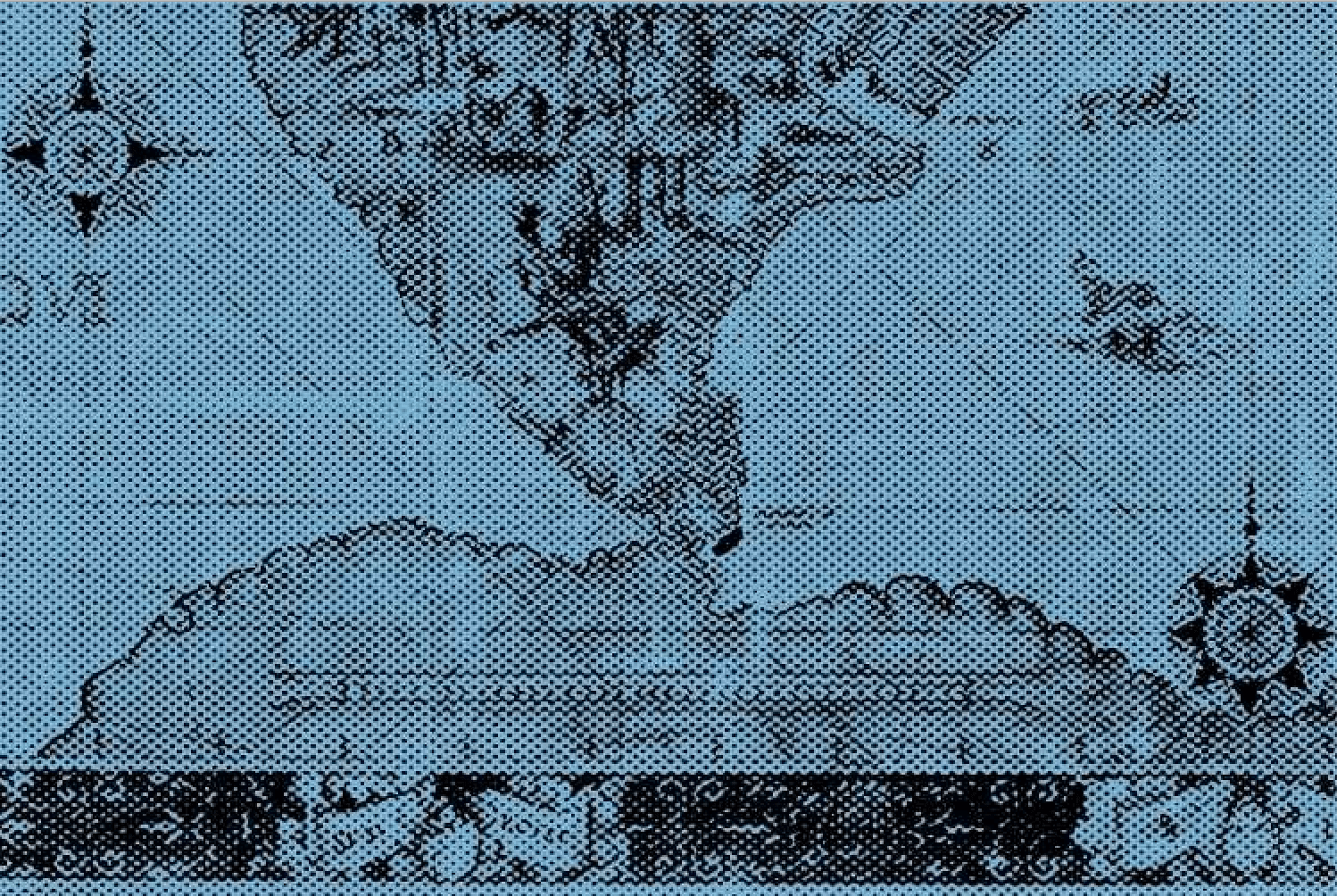Los antecedentes sugieren que es uno de esos temas con los que es mejor no meterse. Por algún motivo, cuando se trata de fronteras, límites y soberanía –y más todavía, si esas fronteras y esos límites están en el mar y en el sur– la discusión se vuelve muy difícil, y aquel que no haga profesión de fe del credo de lo innegociable está, siempre, a un paso de ser acusado de traidor. Sin embargo, es poco probable que el desconocimiento, la negación, o peor aún, la condena de los argumentos ajenos sirvan de base a una estrategia efectiva. Por lo tanto, y por más incómodo que resulte, es conveniente prestar atención a lo que dicen aquellos que piensan algo distinto de lo que pensamos nosotros.
En este marco, en los últimos días salió a la luz un nuevo punto de divergencia entre los criterios que siguen los gobiernos argentino y chileno en la aplicación de los tratados que determinan los límites de los dos países. La historia de esos límites –y de los conflictos que surgieron en su demarcación– es larga, pero el antecedente más importante para entender lo que se discute ahora es el Tratado de Paz y Amistad de 1984. El catalizador que llevó a la firma de aquel acuerdo fue el conflicto por la demarcación del trazado del Canal Beagle, y consecuentemente, por la posesión de las islas Picton, Lennox y Nueva, que ahora pertenecen definitivamente a Chile. Pero los redactores de 1984 se fijaron metas más ambiciosas y uno de sus objetivos fue establecer los límites entre las áreas de soberanía de cada país al sur de la isla grande de Tierra del Fuego y el canal Beagle.
Los antecedentes para determinar esos límites provocaron algunas complicaciones. El principio general de que la Argentina no tiene costas sobre el Pacífico ni Chile sobre el Atlántico debía conjugarse con el hecho de que la boca oriental del estrecho de Magallanes (la que da al Atlántico) y las islas al sur del Beagle son chilenas. En consecuencia, y con el fin de atender las divergencias que resultaban de la aplicación de uno u otro de esos criterios, se estableció en 1984 una línea poligonal que va desde la boca del canal Beagle (el “Punto A”) hasta el “Punto F”, situado a una latitud de 58 grados y 21 segundos, hacia el sur y sobre el meridiano del Cabo de Hornos, considerado históricamente el paso, la unión y el límite entre el Atlántico y el Pacífico.
Los redactores de 1984 se fijaron metas más ambiciosas y uno de sus objetivos fue establecer los límites entre las áreas de soberanía de cada país al sur de Tierra del Fuego y el canal Beagle.
Esta decisión dejó planteada una de las bases del problema. Porque, para la disputa en ciernes, las preguntas que cuentan son, ¿hasta dónde se extiende ese límite?, y, casi enseguida, ¿cuál es el criterio que se debe aplicar más allá del Punto F? Si exceptuamos los mares interiores de Asia, todos los cuerpos de agua marina del mundo están interconectados. Eso significa, como mínimo, que los límites que se les han impuesto a los mares y océanos en el curso de la historia son arbitrarios, y en ciertas áreas, confusos. De hecho, algunos geógrafos consideran que sería conveniente considerar que son, en verdad, sectores de un único mar, al estilo del Panthalassos del paleozoico.
Pero volvamos al presente. De un lado está la posición argentina, basada en el criterio tradicional según el cual el meridiano del Cabo de Hornos señala la línea divisoria entre los océanos Atlántico y Pacífico, y que eso vale aún al sur del Punto F. En consecuencia, decimos los argentinos, tanto sobre la base de los antecedentes históricos como a partir de lo que se estableció específicamente en el tratado de 1984, Chile no podría hacer ningún reclamo al este de ese meridiano, no importa en qué latitud.
A eso se contrapone la interpretación chilena, según la cual el Punto F señala un límite más allá del cual ya no tiene sentido referirse a uno u otro océano. De acuerdo con este argumento, al sur del Punto F, y ya en el pasaje de Drake, uno se encuentra en las aguas del Océano Austral. Y si, a diferencia de lo que ocurre en las aguas adyacentes a Tierra del Fuego, ahí ya no rigen cláusulas especiales, deben aplicarse entonces los derechos tradicionales de los estados ribereños: esto es, la plataforma de 200 millas. Y eso, la superposición de los arcos de 200 millas, medidas desde el islote Mendoza (del grupo Diego Ramírez) y la Isla de Hornos es lo que determina la posición y la forma de esa especie de “media medialuna” de la que tanto hemos oído en estos días y, seguramente, tanto más vamos a oír.
¿Y la Antártida?
Cuando se habla de plataformas continentales, mares e islas australes, es frecuente que se mencione –en general de manera vagamente ominosa– los riesgos de no considerar con suficiente atención las “proyecciones antárticas”. Pero no es sencillo identificar cuáles son, efectivamente, esos riesgos. Como se sabe, los reclamos de soberanía sobre distintos sectores del continente antártico están suspendidos –irónicamente, algunos documentos oficiales usan la palabra “congelados”– mientras esté vigente el Tratado Antártico, firmado en 1959 y que, a diferencia de lo que algunos parecen creer, no tiene establecida una fecha de caducidad.
Los mapas argentinos, tanto en sus diseños tradicionales como en la nueva versión bicontinental, parecen sugerir que, suspendidos o no, los derechos argentinos sobre un sector de la Antártida son claros. Sin embargo, ese triángulo que nos es tan familiar tiene un solapamiento de 21 grados de longitud –que incluye la totalidad de la península– con el territorio reclamado por Chile y está inscripto, en su totalidad en el que reivindica el Reino Unido. Es difícil imaginar cuánto más puede complicarse esa madeja de reclamos a partir de una discusión acerca de los límites entre los océanos.
En esta controversia, como en tantas otras, hay dos caminos posibles. Uno de ellos –quizás el más fácil, pero posiblemente también el menos provechoso– se basa en desconocer de plano los argumentos de la otra parte y asumir que su formulación es un acto de mala fe. El otro, posiblemente más riesgoso, es el de asumir que siempre hay un diálogo posible y que existe la posibilidad de que el que está enfrente esté tan convencido como nosotros de la justicia de su causa. Sería una pena que por pereza, desconocimiento o frustración tomemos el primer camino sin siquiera evaluar el potencial del segundo.
Sería una pena que por pereza, desconocimiento o frustración tomemos el primer camino sin siquiera evaluar el potencial del segundo.
Las autoridades –tanto las argentinas como, para el caso, las de cualquier país– tienen la obligación de defender los derechos y los intereses nacionales con todos los instrumentos legítimos que encuentren. Y eso puede incluir, además de la convicción de que tal o cual territorio les pertenece, la búsqueda de estrategias innovadoras. Podrá discutirse si las aguas que rodean a la Antártida constituyen el sector austral de los tres océanos clásicos o un océano nuevo. Pero en cualquiera de los dos casos, se trata de un espacio marítimo singular y sobre el que solo tienen costas cinco países (Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Chile y Argentina). Es posible que esa circunstancia ofrezca oportunidades que, como mínimo, merezcan ser exploradas. Los mares australes son repositorio de distintos recursos, y a la vez, un área de gran significación ambiental. Y parece razonable suponer que una alianza o, cuando menos, algunos acuerdos establecidos entre los países que tienen riberas sobre esos mares puede ocupar un papel importante en el manejo y la conservación de esa área en un futuro no demasiado lejano.
Valga, aunque más no sea como ejemplo, el proyecto de construir un polo de servicios logísticos antárticos en Tierra del Fuego. Uno de los principales argumentos en favor de la iniciativa es, naturalmente, la relativa proximidad. Pero, por importante que sea, es poco probable que la geografía alcance para determinar el éxito o el fracaso de la iniciativa. La evaluación de los efectos ambientales de las actividades humanas tiene un peso cada vez mayor en los procesos de toma de decisiones, y es de desear que, además de muelles, depósitos, sistemas de transporte y plataformas de transferencia de pasajeros, el polo logístico de Tierra del Fuego (si llega a existir) los tenga presentes. Puede ser a través del desarrollo de una planta de recepción, tratamiento y reciclado de los residuos antárticos; un sistema de suministro de combustibles limpios; un esquema de abastecimiento que incorpore parámetros de proximidad y de disminución de emisiones innecesarias; un modelo de articulación entre actividades científicas, culturales y educativas, y quien sabe cuántos otros aspectos que, hasta ahora, no han sido considerados prioritarios.
Estamos habituados a oír que la soberanía es innegociable, y tal vez sea cierto. Pero, innegociable o no, la soberanía, y sobre todo, las maneras de ejercerla, cambian en el curso del tiempo. Es posible que se acerque el momento de pensar en las maneras que mejor se ajustan al tiempo en que vivimos.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.