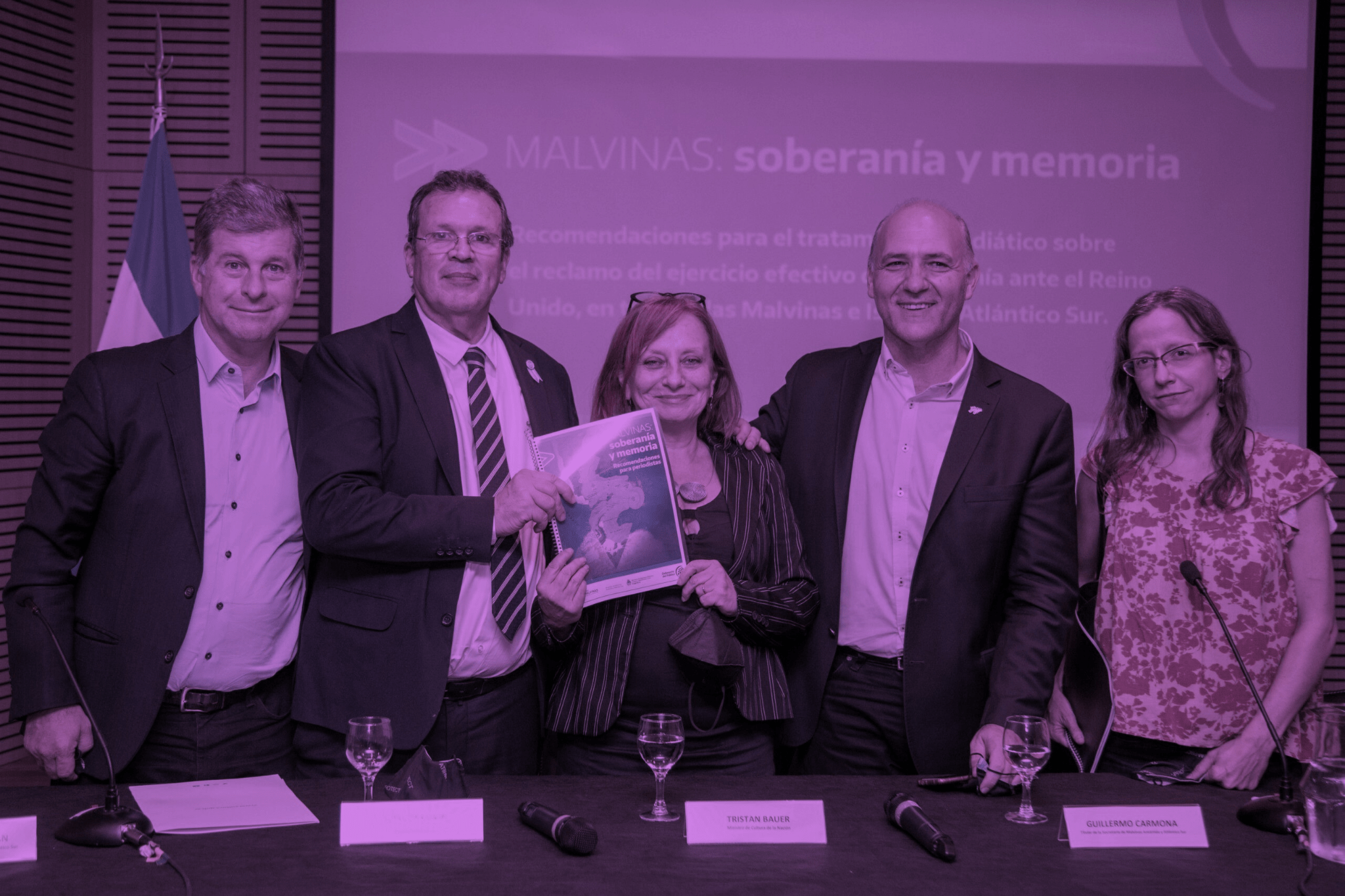La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que encabeza Miriam Lewin, publicó hace unos días unas “Recomendaciones para el tratamiento periodístico adecuado de la disputa de soberanía con el Reino Unido sobre Malvinas e Islas del Atlántico Sur”. El documento, que “exige la incorporación de una perspectiva que contemple la legítima soberanía de Argentina sobre estos territorios”, sostiene:
Una comunicación responsable no debe obviar que el territorio en disputa y sus cuantiosos recursos naturales corresponden por derecho a todos los argentinos y argentinas. La presencia colonial británica en el Atlántico Sur, tal como fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituye un anacronismo en pleno siglo XXI.
El objetivo del cuadernillo de 16 páginas es servir como “una herramienta de trabajo para comunicadoras y comunicadores que permita abordar esta temática desde una perspectiva adecuada a partir de información precisa y actualizada”.
Si bien se trata solo de recomendaciones, es extraño que en una sociedad democrática el Estado les indique a los periodistas de qué modo deben desempeñar su trabajo y pretenda que éstos se ajusten a una “perspectiva adecuada”. Aunque los medios de prensa conserven su libertad de apartarse de tales sugerencias sin quedar expuestos a sanciones, el solo hecho de formularlas parece una presión indebida, impulsada por funcionarios públicos que asumen un rol paternalista y se erigen en custodios de las informaciones y opiniones adecuadas.
El gobierno nacional, cuya principal ocupación parece ser la contemplación de la realidad, es pródigo en observatorios de todo tipo.
La propia existencia de una Defensoría del Público de carácter estatal es un incentivo para la publicación de recomendaciones de esta naturaleza. No se entiende de qué modo que no sea restrictivo de la libertad de expresión los ciudadanos podrían ser defendidos de informaciones y opiniones emitidas en los medios de comunicación. En todo caso, la mejor defensa que podría intentar ese organismo es prohibirles a los medios públicos que desarrollen una línea editorial notoriamente oficialista. Ya la señora Lewin había lanzado en octubre de 2020 el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio). El gobierno nacional, cuya principal ocupación parece ser la contemplación de la realidad, es pródigo en observatorios de todo tipo. La Argentina marcha a paso acelerado hacia el abismo, pero nadie podría acusar al Poder Ejecutivo de no trabajar incansablemente para observar desde distintos ángulos esa trayectoria.
Oportunidad histórica
El 40º aniversario de la ocupación militar de las Malvinas por parte de nuestro país es una ocasión propicia para que se multipliquen estos esperpentos. En el peronismo es congénita la vocación de uniformar las opiniones, pero este asunto hace visible el autoritarismo (o el peronismo larvado) de otros sectores del arco político. Hace un tiempo se exhumaron viejos tuits de la historiadora y actual diputada nacional Sabrina Ajmechet en los que había puesto en duda los derechos argentinos sobre las Malvinas, lo que le valió furiosas críticas no solo del kirchnerismo sino de dirigentes de su propia coalición, Juntos por el Cambio. Lo mismo le sucedió a Beatriz Sarlo cuando dijo en un programa de televisión que las Malvinas eran inglesas.
En esos casos, quienes se atreven a desafiar el relato oficial del Estado argentino son insultados de la peor manera y considerados traidores a la patria. Uno de los principales argumentos que se esgrimen en defensa del bozal es la primera disposición transitoria de la Constitución Nacional, incorporada en la reforma de 1994, que establece:
La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Esta cláusula expresa una aspiración de la Argentina, que ha sido común en toda su historia, con gobiernos de los más diversos signos. Cabría preguntarse, teniendo en cuenta la muy baja probabilidad de que ese anhelo alguna vez se concrete –entre otras razones, porque la Guerra de Malvinas lo tornó más lejano–, si ese texto no sería un obstáculo para acuerdos que establezcan alguna forma de soberanía compartida u otros arreglos similares. En todo caso, se la puede considerar una orientación dirigida a los poderes públicos competentes, pero de ningún modo puede entenderse como una prohibición a los ciudadanos de expresar ideas distintas.
Solo en los regímenes totalitarios se pretende regimentar de ese modo la libertad de pensar y de opinar. Los constituyentes de 1994 no sólo no buscaron esa uniformidad, sino que cualquier interpretación contraria sería inconstitucional, ya que a la Convención Constituyente le estaba vedada, conforme a la ley declarativa de la necesidad de la reforma, la modificación de la primera parte de la Constitución Nacional, que incluye los artículos 14 y 32, que garantizan la libertad de expresión. Por lo demás, cualquier artículo de la Constitución puede ser criticado con absoluta libertad. Podemos opinar, por ejemplo, que el mandato presidencial debería ser de seis años en lugar de cuatro. Eso no erosiona a la Constitución, mientras la obedezcamos.
Además de que todos tenemos el derecho a opinar libremente en general, en los temas de interés público hacerlo es muy conveniente para la sociedad, por minoritaria que sea esa opinión, como postuló famosamente John Stuart Mill en On Liberty:
Si toda la humanidad, menos una persona, fuera de una misma opinión, y esta persona fuera de opinión contraria, la humanidad sería tan injusta impidiendo que hablase como ella misma lo sería si teniendo poder bastante impidiera que hablara la humanidad […] Si la opinión es verdadera se les priva de la oportunidad de cambiar el error por la verdad; y si errónea, pierden lo que es un beneficio no menos importante: la más clara percepción y la impresión más viva de la verdad, producida por su colisión con el error.
En este caso, si un solo argentino tuviera una opinión distinta sobre esta cuestión que se nos inculca desde niños, sería muy necesario para la salud de nuestra democracia que la dijera a viva voz.
Entonces, como cada uno puede decir lo que quiera, yo también lo voy a hacer. Creo que es correcto que las autoridades de la Argentina continúen reclamando la soberanía sobre las islas Malvinas. Ahora, además, esa práctica tradicional está reforzada por una cláusula de la Constitución. Lo deberían hacer exclusivamente por la vía diplomática. En eso, sin dudas la gran mayoría de los argentinos estamos de acuerdo.
Entonces, como cada uno puede decir lo que quiera, yo también lo voy a hacer.
Pero me parece que los gobiernos y buena parte de la sociedad le asignan a este tema una dimensión enormemente exagerada. Calles, plazas, municipios, instituciones a lo largo de todo el país tienen el nombre de Malvinas. En las escuelas, es natural que se enseñen los motivos por los cuales el Estado argentino considera que la ocupación inglesa es ilegítima. Pero a esto se le agrega, desde los primeros grados, un intenso condimento emocional: los alumnos aprenden poemas y canciones que lloran a la “hermanita perdida”, la “cautiva”, la “mujer robada” a la que “le quitaron el nombre” y sabe que “un día volverá su hombre”. Este animismo, que convierte a unas islas en una mujer sufriente, genera la sensación de que se trata de un tema crucial para nuestro país, una “causa nacional”, que justifica entonces la condena de las opiniones disidentes.
Se me podrá contestar que ese sentimiento no le hace mal a nadie. No estoy tan seguro. La guerra fue una decisión demencial de la Junta Militar que gobernaba entonces. De ella es la responsabilidad fundamental de lo que ocurrió. Pero esa decisión fue acompañada con algarabía por la gran mayoría de la sociedad. Miles de personas fueron a la Plaza de Mayo a vivar a un dictador. No sabemos qué hubiera pasado si se alcanzaba un arreglo conveniente para la Argentina. La guerra fue muy popular. Los disidentes vivieron una especie de exilio interior. Ese clima fue posible por décadas de “malvinismo”.
otras prioridades
Un país con una decadencia tan marcada, estancado, con un nivel de pobreza alarmante, tolerante con la corrupción y de escaso apego a las instituciones republicanas, tiene prioridades mucho más acuciantes que las islas Malvinas.
Por cierto, quienes participaron en esa guerra deben ser honrados y los daños que en muchos dejó esa aventura irresponsable deben ser reparados en la medida en que esto sea posible. Las vidas perdidas no se pueden recuperar, pero es necesario recordar siempre a los que murieron en cumplimiento de su deber, luchando en condiciones adversas, y no desentenderse de las necesidades de sus familiares.
Poner la cuestión Malvinas en su justo cauce, evitar sobredimensionarla, denunciar el patrioterismo de los gobiernos que apelan a esa excusa para disimular sus malas gestiones y profundizar el autoritarismo, no es ignorar esa memoria ni incumplir la Constitución. Todo lo contrario: el mejor homenaje que se les puede tributar a los soldados de Malvinas es impedir que otra vez el extravío mental de unos gobernantes traiga consecuencias de muerte, de dolor y de desamparo.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.