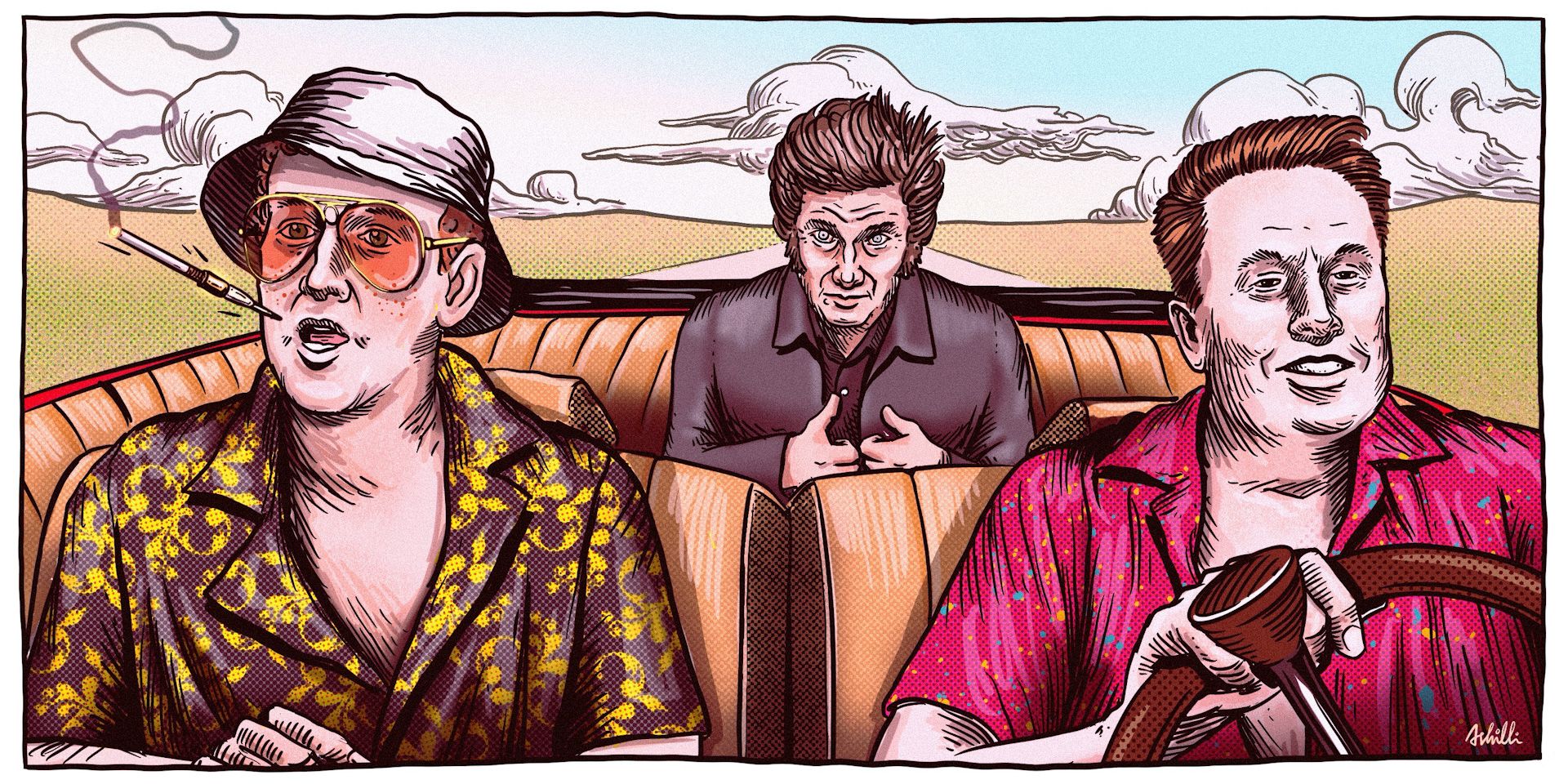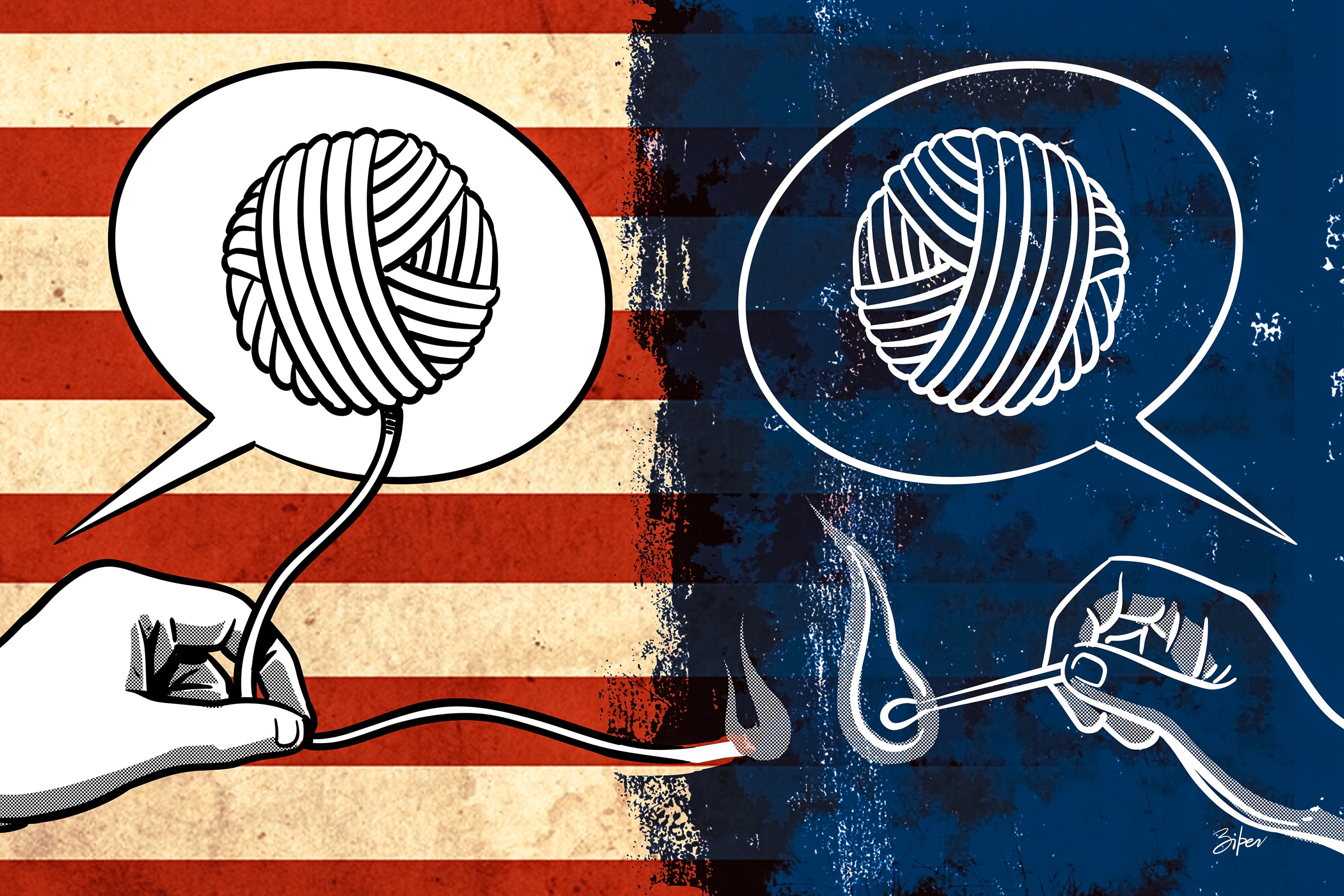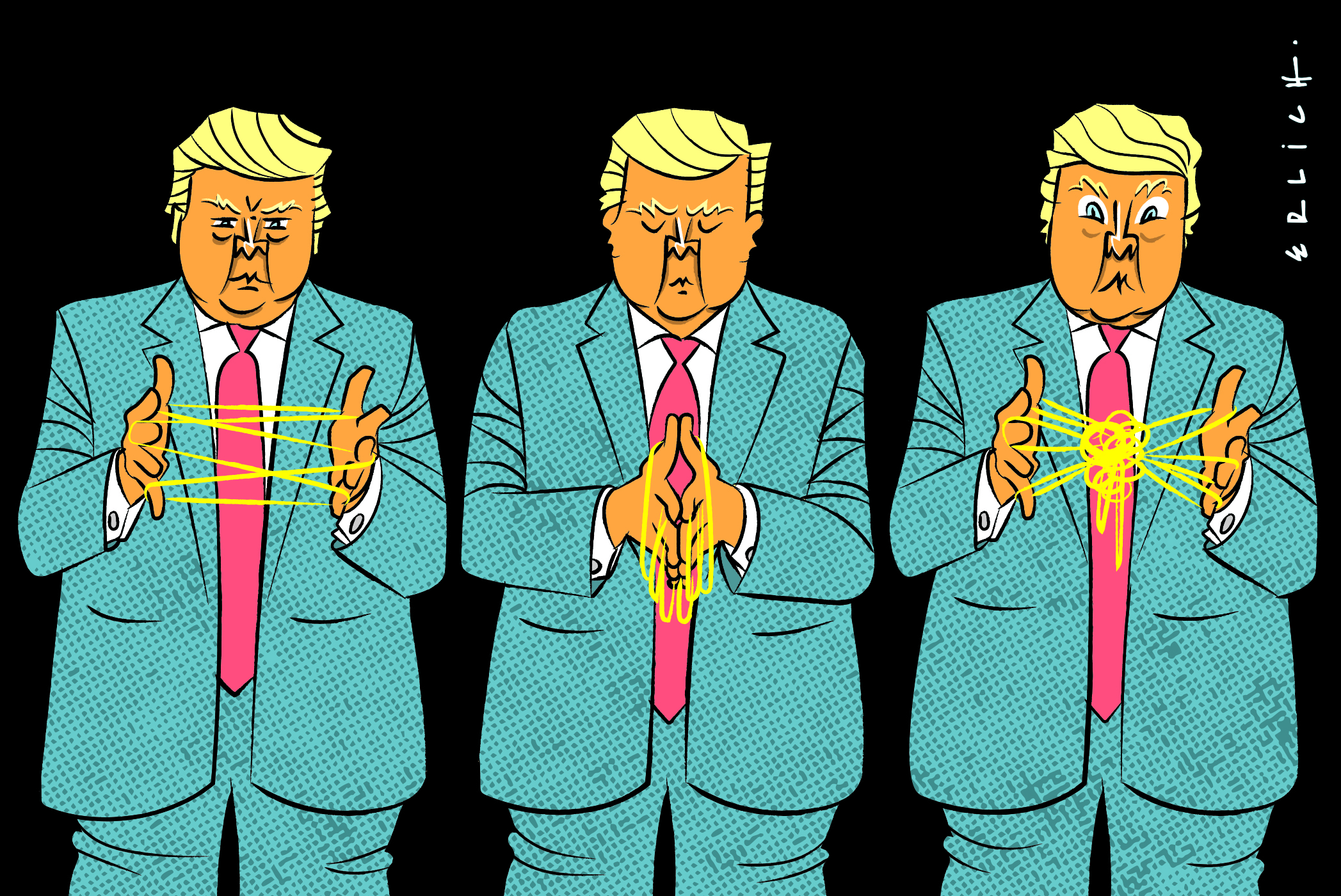Empecemos por los hechos: las más importantes figuras, CEO, fundadores e inversores de la economía digital de comienzo del siglo XXI, con epicentro en el célebre Silicon Valley, se reunieron esta semana con un presidente de América Latina, el excéntrico argentino Javier Milei, quien en simultáneo ocupaba la portada de la revista Time con un perfil titulado “El radical. Cómo Javier Milei sacude al mundo”.
Apple, Google, Meta y OpenAI, a través de sus líderes ejecutivos, todos de altísimo perfil público, y el referente Marc Andreessen del fondo AH —volveremos a él ut infra— tuvieron sus citas entre Palo Alto y San Francisco y se sumaron a Elon Musk (con quien Milei ya se vio dos veces) para una elocuente y absolutamente inédita serie de fotos con los pulgares en alto, inequívoco y universal gesto de “me gusta” desde las redes sociales (lanzado por Facebook en 2007) y de la campaña editorial del mandatario (plano desde arriba y mentón hacia abajo por coquetería).
La agenda fue más un show-off que una ronda de inversiones. Un pitch (los anglicismos son deliberados, sabrán entender): el resumen conciso de un plan. En la jerga de las start-ups y los fondos de inversión, es un acto breve para despertar interés en poco tiempo. No son jornadas de anuncios millonarios; la primera impresión cuenta. Que haya existido y que, según todas las fuentes hasta acá, haya sido positiva para ambas partes, es el éxito.
El contraste puede parecer aberrante o delirante, es decir, perturbado por una pasión o impulso desenfrenado, pero, resumiendo al extremo, eso votamos.
Mientras esto pasaba, en muchas estaciones de servicio no había GNC y, más grave aún, cientos o miles de kilos de alimentos perecederos permanecían almacenados en reparticiones públicas sin ser distribuidos. “Fenómeno barrial”, habrá pensado el presidente. Ese mismo día, una frase de su discurso en la prestigiosa Universidad de Stanford sobre “morir de hambre” y las “externalidades de consumo” fue, además de inoportuna, muy transparente. En su mindset de economista en situación académica, sus problemas son el déficit fiscal o la inflación como obstáculos para remover distorsiones impositivas que dificultan, impiden o desalientan las inversiones. El contraste puede parecer aberrante o delirante, es decir, perturbado por una pasión o impulso desenfrenado, pero, resumiendo al extremo, eso votamos. Un tipo que basó su campaña electoral en blandir una motosierra.
Este texto busca completar una tetralogía dispersa. Mi primer análisis sobre Milei en Seúl fue publicado el día mismo de su triunfo electoral en segunda vuelta. Ahí intentaba describir dos fenómenos: el ascenso de Milei, su slogan “Viva la libertad, carajo” y “La Libertad Avanza” como etiqueta política, en paralelo con el ascenso regional, bursátil pero sobre todo de uso de Mercado Libre, como unicornio y marca insignia de la economía digital regional, desde 1999 a 2023. Se trenzaban además los enfáticos y explícitos mensajes de su CEO y fundador, Marcos Galperin, en las redes. Pretendía ser un análisis más simbólico que político: la continuidad de la “libertad, libertad, libertad”, como grito desde el Himno Nacional, Alberdi y la generación del ’37 hasta las elecciones de 2023, entre competir en tres tercios conceptuales contra “Patria” y “Cambio”. Cuál es el impacto cultural de millones de cajas con las manos bien visibles y entrelazadas junto a la insignia “mercado libre” y, sobre todo, el efecto de un ecosistema de compraventa de esa plataforma basado en un entorno en el que interactúan diariamente millones de personas. No pretendía —pongamos como ejemplo a Pablo Semán— interpretar por qué había “peronistas” o “kirchneristas” o “trabajadores” o “representantes del campo popular” que votaban a Milei o a la extrema derecha, asumiendo algún a priori de identificación histórica, sino poner el foco en las sorpresas conceptuales que, después de la pandemia, contenía la propuesta electoral de un “anarcoliberal”. Ahí se citaban referencias al Manifiesto Tecno-Optimista que Andreessen publicó en los días de las elecciones argentinas.
Capitalismo de aventura
El segundo texto se publicó el 10 de diciembre, el día de la asunción, en simultáneo con los primeros tuits y retuits entre el presidente electo y el dueño de la red social rebautizada X. Comenzaban los intercambios con Musk que derivaron luego en dos encuentros en Estados Unidos en los primeros cuatro meses de la gestión: política-pop, CEO y líderes políticos devenidos influencers de ideología que comparten sus ideas, su agenda y la personalizan, desoyendo recomendaciones tradicionales sobre el ejercicio del rol institucionalmente correcto. Esa noche se presentó al mundo como el “primer presidente liberal-libertario de la historia”. Esa es, en su percepción, la liga a la que pertenece.
Ese segundo texto desarrollaba dos hipótesis: que los libertarios tienen una tradición utópica desarrollada desde la segunda mitad del siglo XX, escritoras como Ayn Rand mediante, y que la mayoría de los intentos exóticos por llevarlas adelante, sobre todo en su versión anarco-capitalista, fracasaron de manera estrepitosa. No pretendía ser un augurio: al contrario, destacaba a Milei como una versión, la segunda exitosa, de un curioso dilema local, ése en el que la presidenta en ejercicio en 2011 formuló a modo de desafío. “Armen un partido, ganen las elecciones”, les dijo en la cara a las corporaciones que, según ella, pretendían forzar o condicionar medidas del Gobierno. Sucedió, no una sino dos veces, en las elecciones presidenciales posteriores. Dos ex ejecutivos de corporaciones (SOCMA y Corporación América) armaron partidos y ganaron elecciones. Hoy eso hasta parece más fácil que, luego, gobernar. Como sea, la construcción de una utopía excede el triunfo electoral: funciona como “futuro posible” en un contexto político en donde la mayoría de las interpretaciones se basa en lo que se pierde o debe conservarse más que en una idea, imprecisa, antojadiza, poco explicada, de porvenir.
El tercer texto fue publicado después del singular discurso de Milei en Davos, en pleno verano de quejas, caos, huelga general y aumentos de tarifas: la hipótesis central era más caprichosa pero, acaso, igual de vigente. Contrastaba el mensaje punk del No Future inglés como plataforma conceptual necesaria para el triunfo y el auge del “thatcherismo”, adaptado del libro del británico Stuart Jeffries. “Desorden y progreso” contrastan entre las teorías aceleracionistas (con la referencia filosófica de Nick Land y el respaldo de Andreessen) y los modelos de desarrollo en discusión.
La velocidad de los cambios, la capacidad de las estructuras políticas e institucionales para adaptarse a ella parece ser un eje que nos trae al presente.
La velocidad de los cambios, la capacidad de las estructuras políticas e institucionales para adaptarse a ella parece ser un eje que nos trae al presente. En el país imaginario de Milei hay una idea de Tierra Prometida, como citaba Guillermo Oliveto esta semana en su columna de La Nación, pero es imprecisa, confusa. Es que las propias tecnologías habilitan un destino en el que se mezcla el espejo negro del capitalismo de vigilancia con la luminosidad de las prestaciones de una inteligencia artificial al servicio de la humanidad. Deepfakes, autos eléctricos y criptomonedas para evitar bancos centrales. Como pasó con Uber y otros servicios de aplicaciones: el futuro puede ser apenas una versión atomizada y cuentapropista para algunos o precarizada para otros, de servicios basados en tareas rutinarias. La revolución digital de las apps que cotizan en bolsa se cruza con el pibe del delivery de pizza en bicicleta.
Más concretos y coyunturales: la economía del conocimiento, o la “soja digital”, parece ser una oportunidad clave para el país sumada a las energías renovables y a la minería. Pero, ¿podemos ilusionarnos con ser el granero digital del mundo? ¿Qué rol tendríamos? ¿Un polo de desarrollo humano y de software con el liderazgo de los unicornios regionales (la propia MeLi, Globant, Ualá, Auth0) o un reservorio de data centers alimentado con energías renovables? ¿O un destino destacado para el desarrollo de Inteligencia Artificial, como se dijo? ¿Educación como requisito y cultura emprendedora local combinada con inversiones extranjeras? Y quiénes son los competidores, en qué rol podemos destacar. De la carne congelada y el cuero de 1880 a la Vaca Muerta de 2020, el circuito de programadores, desarrolladores y emprendedores locales parece destacarse. O la Patagonia convertida por sus virtudes climáticas en terreno fértil para inversiones de nueva generación. O Buenos Aires y otras grandes ciudades mostrando credenciales para ser un centro innovador como Israel o Bangalore en India, Zhongguan o Shenzen en China.
La economía del conocimiento, o la “soja digital”, parece ser una oportunidad clave para el país sumada a las energías renovables y a la minería.
Un caso significativo de los últimos meses es WorldCoin, creada por Sam Altman, primer anfitrión del Milei Tour: largas filas de personas en los suburbios del mundo (Parque Patricios, por ejemplo) participan de un escaneo de iris que, a cambio de un puñado de criptomonedas, busca indexar a la humanidad con una única clave de identificación, una suerte de DNI cripto, global y privatizado: ¿extractivismo ocular de datos o autonomía y “prueba de humanidad” más allá del Estado? ¿En qué podemos ser buenos además de en fútbol y en trap? (La semana que viene Duki llevará su éxito al Bernabéu, en uno de los shows más importantes de la exportación musical argentina.)
Otro mundo. La desconexión de esa utopía liberal-libertaria y la yerba que se amontona en galpones, es un presente al que asistimos sorprendidos por encuestas que hablan de “esperanza”: no sólo contradice a los analistas, comentaristas y streamers que viven de sobreinterpretarnos la novela micropolítica cotidiana sino que nos obliga a quemar los manuales académicos. No literalmente, claro, como prometió hacer con sus libros el doctorando Atilio Borón si Milei ganaba el balotaje. El título y la temática de la tesis doctoral que prometió prender fuego (Harvard, 1979) es más que significativa: La formación y crisis del Estado oligárquico 1880-1930. Justamente, la época que las fantasías de Milei buscan evocar.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.