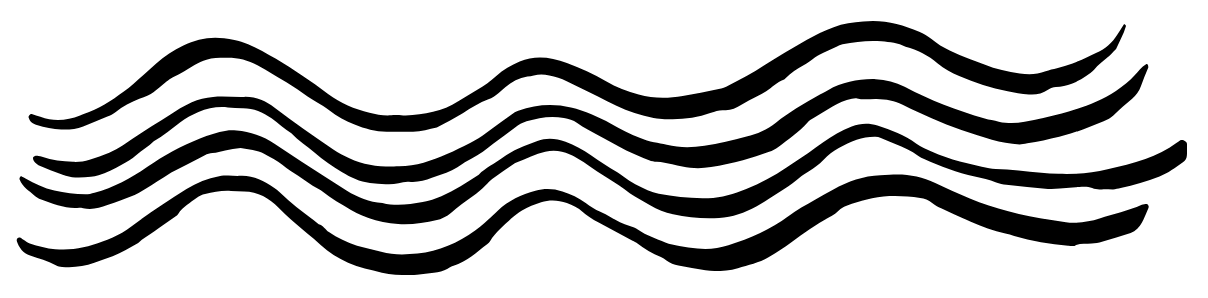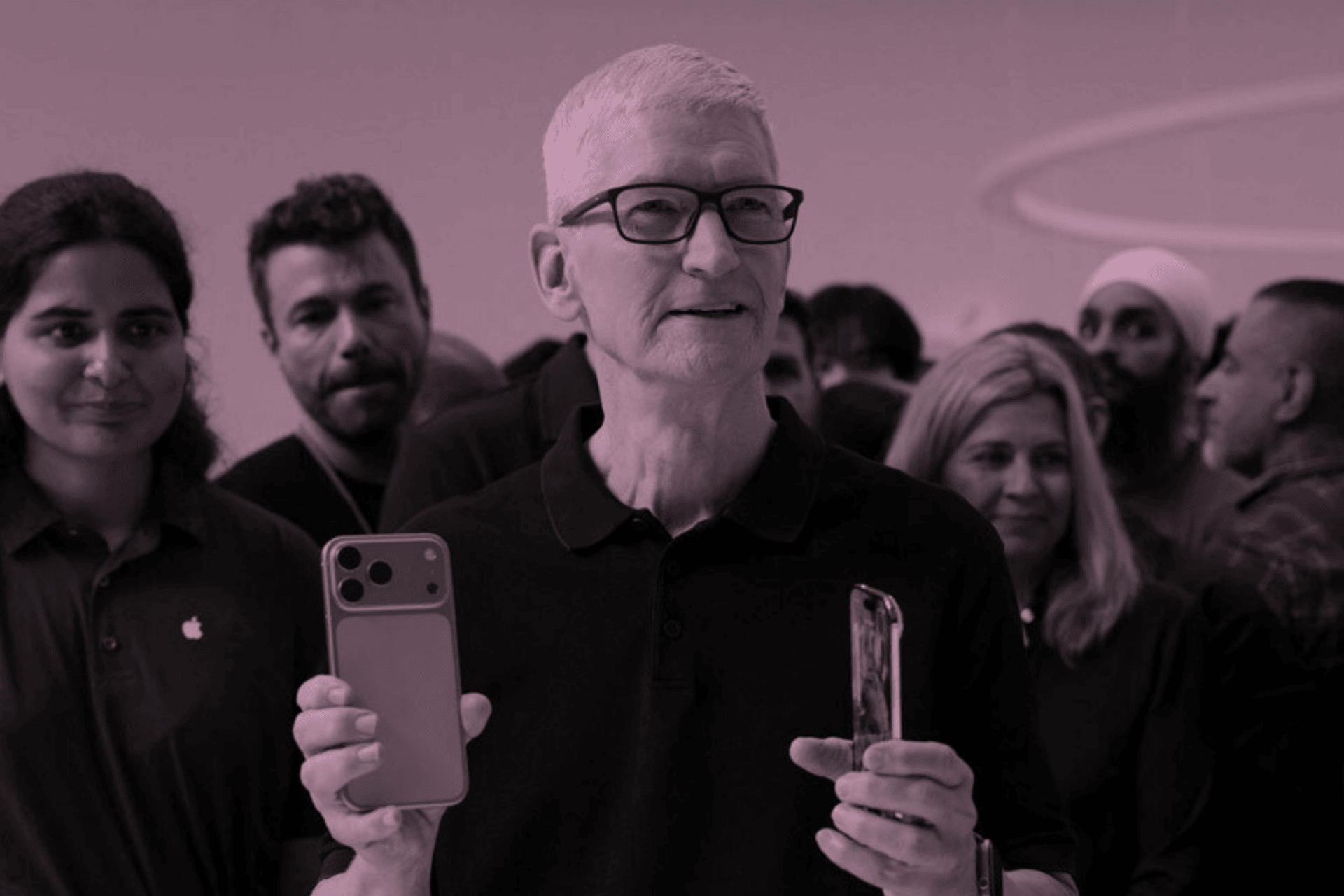Estuve el fin de semana largo en Mar del Plata, una ciudad que conocía poco y a la que sigo sin conocer bien, porque pasamos buena parte de Semana Santa adentro del hotel, que era muy bueno y tenía una excelente guardería para niños, mientras afuera hacía frío, a veces llovía y siempre había tráfico. Fuimos una mañana a Sierra de los Padres, donde por un momento, entre la niebla, las sierras y el pastito cortado, pensé que estaba en Vermont, pero con sandwiches de bondiola a cuatro dólares. Y otra mañana a Miramar, donde había pasado una docena de mis veranos de infancia y la encontré igual, apenas cambiada, sosa y apacible. Me impresionó la Ruta 11 antes y después de Chapadmalal, con sus curvas, arboledas y acantilados: cosas que uno desdeña a los 15, cuando hacía ese camino varias veces cada verano, pero aprecia a los 50, porque es lo más excitante que va a ver en el día.
Me di cuenta de que hace tiempo en mi vida social ya no estoy rodeado de gente joven. En el hotel, que era caro, había familias y parejas mayores, con nietos o hijos chiquitos, como el mío. En el spa, siempre a aforo completo (así decía la supervisora cuando me hacía esperar para entrar), desfilaban cuerpos desvencijados o apenas sostenidos, como el mío. En el restaurant, lo mismo. Y también en el desayuno: un ambiente familiar, como se dice, sin la energía ni la molestia que dan los años de juventud. Me viene pasando lo mismo en el club, especializado en niños, abandonado por ellos apenas se convierten en adolescentes. Y también en el verano, en Quequén, donde casi no había en nuestro balneario gente mayor de 18 y menor de 40: sólo viejos, niños y los que hasta hace cinco minutos nos creíamos jóvenes. Ambiente familiar: ésa es mi nueva vida, alejada de las tendencias de moda, de las jergas en ascenso, del futuro infinito, pero también de la ansiedad por querer hacer todo rápido, por sentir que hay una fiesta mejor en otro lado. Es una pena, pero también un alivio. Ahora sé que no hay otra fiesta mejor en ninguna otra parte.
Un tema de conversación con los vecinos de mesa, como tantas otras en los últimos meses con varios papis y mamis, fue el tiempo de uso de pantalla de los pequeños. En general noto que se lo afronta como una derrota, con visión disciplinaria: los chicos quieren, nosotros se lo negamos. Los mapadres confiesan como una rendición cada minuto de pantalla que entregan a sus hijos. A nosotros nos pasa lo mismo, a quién no, pero igual siento que tengo una opinión minoritaria, más benévola con la pantalla y la tecnología, que la de la mayoría de mis interlocutores. Como no los conozco bien, callo.
Los mapadres confiesan como una rendición cada minuto de pantalla que entregan a sus hijos. A nosotros nos pasa lo mismo, a quién no
En la familia tenemos un corralito digital para que el chico (5,5 años), que heredó un iPhone viejo sin línea, tenga que pedir tiempo extra para ver más YouTube Kids o jugar a alguno de sus juegos. Si estamos con energía, le negamos el tiempo o le damos 15 minutos. Si nos agarra cansados, le damos una hora. Ha habido momentos, no lo voy a negar, en los que le aprobamos teléfono para el resto del día. El teléfono sólo tiene dos contactos en su agenda (mamá y papá), a quienes llama por videollamada con frecuencia creciente: a menudo para pedir algo, pero a veces (estas son las mejores) para contar entusiasmado algo que le pasó en el jardín o en taekwondo o en la plaza. Acurrucado en la oficina, tratando de resolver problemas difíciles o de abandonar las distracciones y ponerme a trabajar, esas videollamadas inesperadas son una de las mejores partes del día.
El lunes, tras semanas de insistencia, accedí a pagar los US$6,99 que cuesta la aplicación de Minecraft, juego-plataforma que se puede usar para matar a los malos pero también para crear mundos propios. Es fascinante ver al petiso armar su casa en el desierto, decorarla con piedras de amatista, equiparla con un horno especial para no sé qué (no entendí): un misterio entero con el que me cuesta ser severo y disciplinador. Es “pantalla”, pero también me parece algo creativo, interesante, que lo ayuda, no sé si tanto como dibujar a mano (ese ideal) pero sí mucho más que ver dibujitos pasivamente apoltronado sobre el sillón. De chico me encantaban los videojuegos pero sólo podía disfrutarlos en los veranos en la peatonal de Miramar; el resto del año mi viejo se había negado consistentemente a comprarme un Atari, la Playstation de los ‘80. Quedé preso de la tele, frente a la cual me sentaba cada tarde con un Nesquik y apenas me movía en las horas siguientes. Por eso dudo ahora sobre condenar los videojuegos, que a fin de cuentas son interactivos, requieren paciencia, tienen recompensa demorada y otras cosas que les gustan a los pedagogos.
Los entiendo, aunque el pánico moral sobre las costumbres de los niños existió siempre y trato de ser cuidadoso o abierto sobre cómo juzgar la época.
Sé que está de moda ser intransigente con las pantallas. Cuanto menos, mejor. Y si es nada, mucho mejor todavía. Los padres y madres a mi alrededor ven la cuestión de las pantallas como una relación imposible, que sólo se puede negociar, aceptar derrotas temporarias para buscar una imaginaria victoria final. Los entiendo, aunque el pánico moral sobre las costumbres de los niños existió siempre y trato de ser cuidadoso o abierto sobre cómo juzgar la época. Mi hijo me sorprende a veces con preguntas sobre cosas que vio en YouTube, donde prefiere ver videos largos sobre juegos –de Minecraft o de Beyblades, unos trompos japoneses con los cuales también juega en el mundo de los átomos– que dibujitos clásicos como Bluey o Peppa, a los que fue dejando atrás. A tanto llega su fanatismo que el otro día en Mar del Plata lo vimos tipeando correctamente las letras C-H-U-Y para buscar en la TV del cuarto el canal de ChuyMine, un youtuber mexicano muy popular. No sabíamos cuánto conocía las letras o si sabía escribir (nos lo escondía) hasta que lo vimos esforzarse al máximo para usar la herramienta del alfabeto por un premio mayor: YouTube. Aprender a escribir es importante, nos decían sus gestos, pero lo verdaderamente importante es elegir qué canal mirar.
Un poco me emocioné, debo admitir, aunque haya sido para desobedecernos y contrabandear videos cuando su cuota diaria se le había terminado. Verlo escribir, y después leer unas palabras cortitas que le pusimos enfrente, me hizo sentir orgullo por él, perplejidad ante el desarrollo humano y un poco de nostalgia por lo rápido que pasa el tiempo: el chiquito que apenas balbuceaba hace cinco minutos, completamente indefenso ante los vaivenes del mundo y de la vida, hoy tiene una personalidad definida (es un bandido) y sus propias herramientas para ganar autonomía y acceder a lo que le gusta.
Protección y aventura
Alejandro Rozitchner, que me dio algunos de los mejores consejos sobre parenting (no recibí muchos, la voy llevando), me dijo que es natural que el rol de la madre sea la protección del hogar y el del padre, la aventura del mundo. Esos roles asumimos naturalmente con mi mujer, intentando no quedar nunca demasiado lejos el uno del otro. E intentando que la combinación entre protección y aventura sea lo más balanceada posible. A mí me dan un poco de pena los chicos con casco en bicicleta, pero no puedo renegar del siglo en el que nací. En el auto soy inflexible (casi) con su uso de la sillita. Y aun así siento que no podemos ponerles a los chicos almohadones a los cuatro costados para que no se raspen, no se lastimen, no sufran. Algo malo les tiene que pasar de vez en cuando, eso también es un entrenamiento, aunque cada vez que pase sintamos que es el fin del mundo.
No sé. Mi unpopular opinion, verificada por algunos estudios, es que los padres tenemos menos influencia de la que creemos y que si amamos a nuestros hijos, no les demandamos perfección (ni les fingimos una imagen de perfección como adultos) y les decimos que pueden ser lo que quieran pero que lo importante es ser buenas personas, habremos hecho correctamente el 80% de nuestro trabajo. Lo demás se acomoda. No voy a dar lecciones de vida y solo hablo de mi experiencia, pero dudo de que unas horas más o menos de teléfono, sin irse de mambo, le cambien la vida a nadie y que los estándares altísimos que nos ponemos los papis y las mamis de clase media profesional no hacen más que hacer sufrir a los pobres chicos y a nosotros mismos.
Nos vemos la semana que viene.
Si querés anotarte en este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla cada jueves).
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.