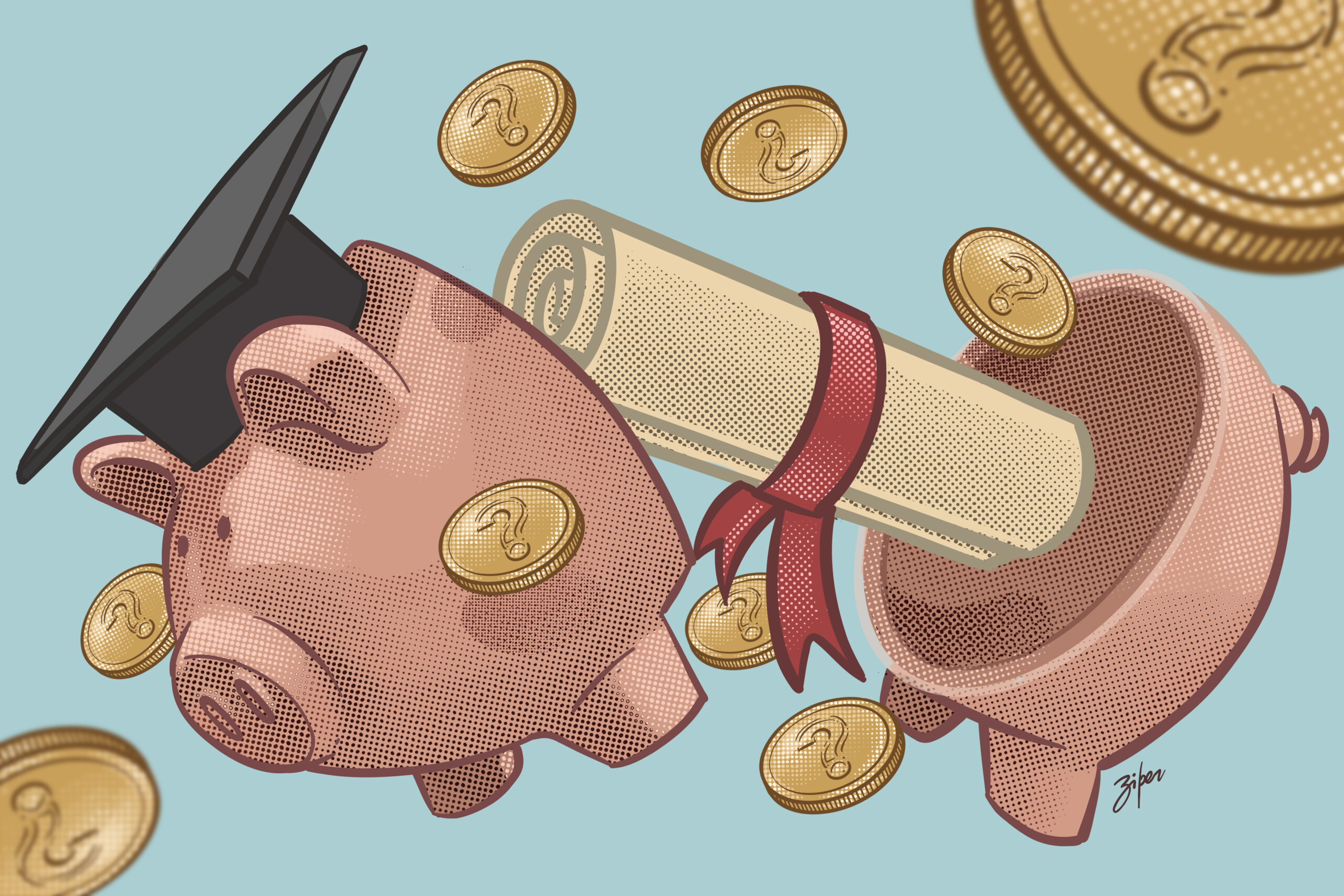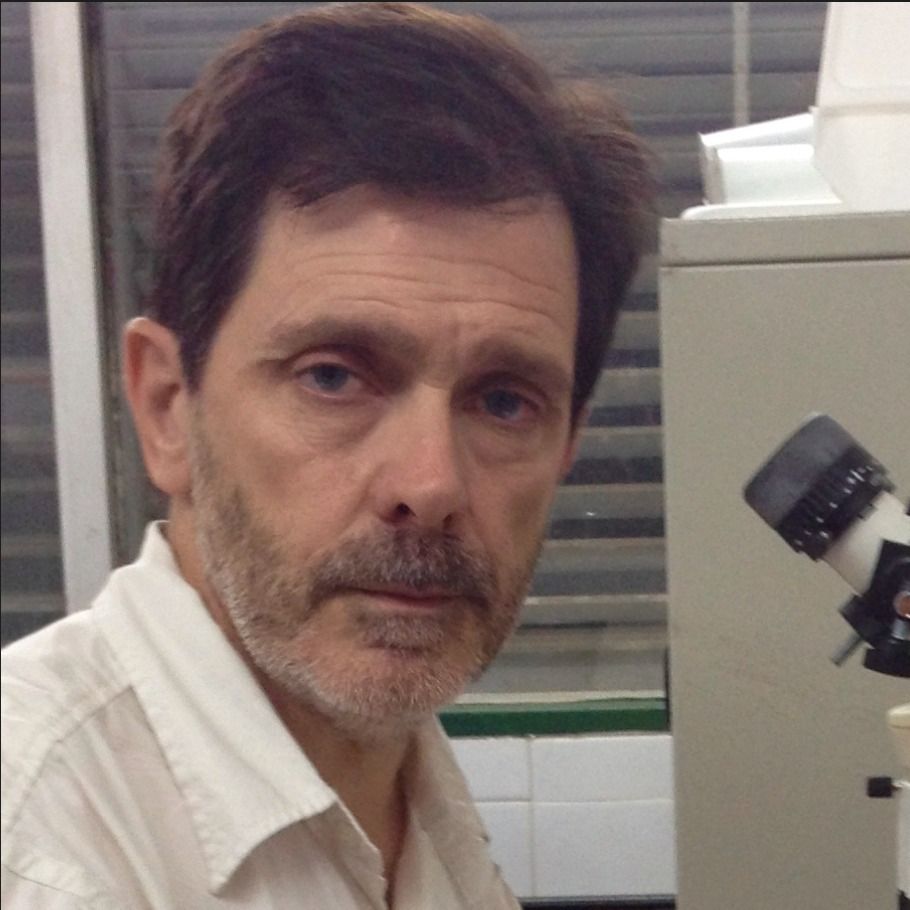|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El debate sobre el presupuesto universitario de estos meses se centró equivocadamente en la auditoría de las universidades. El Gobierno, astutamente, enfocó la discusión en la auditoría cuando, de hecho, las universidades ya están sometidas a auditorías en cuestiones administrativas por la Auditoría General de la Nación (AGN) y en temas académicos por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y la Secretaría de Educación. Sorprendentemente, las universidades aceptaron esa discusión, incluyendo simbólicas puestas en escena, como la ocurrida entre la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Universidad de Buenos Aires. Me pregunto, además, si la SIGEN podría auditar, como propone el Gobierno, a alguna de las 19 universidades con las que tiene convenios con el fascinante objeto de desarrollar “mejor control interno y gestión del servicio de auditoría interna en el ámbito de las Instituciones Universitarias Nacionales, como medio de fortalecimiento de estas y de mejora del cumplimiento de sus objetivos institucionales, dentro de un marco de transparencia, eficiencia, razonabilidad y legalidad”.
En este punto, uno debería preguntarse cómo, si en las universidades se forma a la supuesta élite intelectual del país, los pensadores de la política educativa cayeron en la trampa trivial de las auditorías. Esto me lleva a considerar que o bien nuestras autoridades universitarias no son los geniales estrategas que suponíamos, o les convenía más abordar temas superficiales antes de entrar en debates más complejos y desafiantes en los que todos saldrían machucados. Ambas opciones, claro está, no son excluyentes.
En un artículo interesante en La Nación, Enrique Szewach ofrece un ejemplo ilustrativo: “Si mañana al rector y al Consejo de la Universidad de Buenos Aires se les ocurriera comprar 100.000 paquetes de papas fritas para regalar a los estudiantes el 21 de septiembre, consiguiera tres presupuestos, eligiera el menor precio y pagara con una transferencia bancaria originada en fondos presupuestarios, la AGN, la SIGEN o cualquiera de las auditorías internacionales daría el visto bueno a la formalidad de ese gasto”. Lo mismo ocurriría si una universidad decidiera, de acuerdo con su estatuto, ayudar a algún político desocupado que haya perdido una elección y no pudiera vivir de sus propios ingresos en blanco como cualquier ciudadano. Los pasos administrativos serían: proponerlo como profesor interino, justificado que su “experiencia de gestión” sería beneficiosa, su aprobación por el consejo superior, el pase a la Secretaría de Finanzas para la imputación de una partida presupuestaria, y el pase final a Recursos Humanos y Tesorería. Todo eso, impecable para cualquier auditoría.
Otro caso que ha surgido en la discusión sobre los fondos universitarios son los convenios, correctamente analizados en un artículo de Diego Cabot también en La Nación. Otra vez creo que la discusión va por caminos equivocados, porque esos convenios son una forma natural para que las universidades brinden servicios. Estoy seguro de que la mayoría de estos convenios son auditables y están mayormente en orden. De hecho, si por un servicio facturado en un convenio se cobra $10, de los cuales $5 se reparten en efectivo entre individuos involucrados directa o indirectamente en el armado del convenio, sería indetectable en una auditoría. Tampoco sería detectable si se “devuelve” en efectivo un porcentaje de cualquier contrato vinculado a dichos convenios. No digo que necesariamente ocurra, pero, siendo aparentemente un hábito bastante difundido dentro el Estado del cual las universidades son parte, no me sorprendería, y quedaría fuera del alcance de una auditoría. Por eso, creo que el verdadero problema a discutir es otro. En lugar de enredarnos en discusiones artificiales, deberíamos centrar el debate en dos preguntas clave: ¿para qué se financian las universidades? ¿Cuánto cuesta y quién debe asumir ese costo?
Autonomía en serio
Antes que nada, quiero aclarar, para evitar malos entendidos, que apoyo la autonomía y autarquía de las universidades, así como el derecho de los estudiantes a estudiar en una universidad pública sin pagar el costo mientras estudian. (Esta última es una opinión sesgada por mi situación personal: de haber tenido que pagar, no hubiera podido estudiar, aunque haya trabajado durante toda mi carrera para mantenerme; pero siempre he tenido claro, y siempre les digo a mis estudiantes, que una carrera tiene un costo, que alguien lo financia y que esos “mecenas” son contribuyentes que, en la mayoría de los casos, nunca tuvieron la posibilidad de acceder a la universidad como uno). Dicho esto, no pretendo escribir una nota económica sobre el presupuesto universitario; no se trata de discutir números, sino conceptos o, para estar a tono, presupuestos. Partiendo de estos, quisiera analizar el estado de las cosas y plantear algunas ideas para discutir.
Las universidades, con muy buen criterio, defienden su autonomía. Es un lógico mecanismo de autodefensa, siendo que en diversos gobiernos, desde el primer peronismo hasta la última dictadura militar, la autonomía fue avasallada por el poder ejecutivo con purgas de profesores y designaciones de autoridades de distinto pelaje (aunque mayoritariamente fascistas y antiliberales). En lo personal, soy un defensor acérrimo de la autonomía universitaria, porque es la base de la libertad de pensamiento y la libertad de enseñanza. Pero también soy consciente de que esa autonomía se ejerce a expensas del dinero de los contribuyentes, y a veces tengo la sensación de que las universidades se comportan como un adolescente que vive en casa de sus padres y a sus expensas reclamando ser un adulto independiente cada vez que se le pone un límite.
La autonomía universitaria está reconocida en la Constitución (art. 75, inc. 19), la cual establece que corresponde al Congreso de la Nación “sancionar leyes (…) que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”. Esa autonomía surge en Argentina a finales del siglo XIX, cuando se modificó la ley Avellaneda, en la cual los profesores pasaron de ser designados por el Poder Ejecutivo a ser designados por las propias universidades. En ese momento había sólo dos universidades nacionales: la de Córdoba y la de Buenos Aires. Hoy, la autonomía universitaria, tema sobre el que se ha escrito y discutido mucho, está claramente definida en el artículo 25 de la Ley 24.521: dictar sus estatutos, definir sus órganos de gobierno, elegir sus autoridades y administrar sus bienes, además de ejercer la libertad de enseñanza sin interferencia del poder político. Pero esto no implica que las universidades sean un Estado autónomo dentro del Estado, ni un gremio definido por bula papal, como fue en sus orígenes la Universidad de Bolonia en la Europa feudal del siglo XI.
Es paradójico que, mientras se reclama autonomía, haya universidades con orientación política definida cuyas autoridades apoyan públicamente a ciertos partidos.
Al respecto, es paradójico que mientras se reclama autonomía haya universidades o facultades de universidades con una orientación política definida, ya sea porque sus autoridades se manifiestan públicamente a favor de determinados partidos o porque sus miembros firman solicitadas en apoyo a ciertos candidatos. Estas cosas, que deberían ser un derecho de cada persona, se convierten en manifestaciones institucionales por la incapacidad de dejar de lado la filiación partidaria al ejercer un cargo institucional universitario. Ejemplos sobran, como el de la recientemente creada Universidad Nacional de Almirante Brown, cuyo rector Pablo Domenichini es diputado provincial y pudo haber sido presidente de la UCR bonaerense de no haber perdido las elecciones internas. En mi opinión, se es una cosa o la otra, no se debe estar a ambos lados del mostrador. Aclaro que esto no es un juicio a las personas. Nada de esto está prohibido, es perfectamente legal, pero se encuentra fuera de los parámetros esperados de un universitario que reclama autonomía.
Como contraejemplo tenemos el caso de Jorge Brovetto, un universitario cabal con el que tuve el honor de tener una relación cercana y del que aprendí mucho. Fue rector de la Universidad de la República; tenía ideología y afinidades partidarias, pero nunca las manifestó en público, me consta, y sólo cuando terminó sus períodos como rector comenzó su actividad política activa, llegando a ministro de Educación de Tabaré Vazquez y a presidente del Frente Amplio. Yendo más lejos aún, sólo cuando terminó sus funciones políticas, su universidad le otorgó un doctorado Honoris Causa. Cosas de uruguayos que contrastan notablemente con muchas de nuestras universidades que dispensan honores y premios al político en actividad de su preferencia.
No está ni debe estar en ningún gobierno decidir qué debe hacer una universidad. Sin embargo, debemos convenir que la mayoría de los problemas de las universidades, si han ejercido hasta hoy su autonomía como declaman, son intrínsecos a su propia administración, y no siempre culpa del que las financia. Debemos recordar que el ámbito universitario es muy diverso: las hay mejores y peores en distintas carreras, y las hay bien y mal administradas. Esto implica que no todas deben ser juzgadas con la misma vara. Pero si después de una supuesta época de aumentos de presupuesto, hay universidades que aún destinan el 90% de su presupuesto al pago de salarios, entonces algo se ha hecho mal en su administración. Este es uno de los problemas que las universidades no terminan de reconocer y que se sigue presentando como un problema externo.
El desbalance entre salarios bajos —mayoritariamente correspondientes a dedicaciones simples de apenas 8 horas semanales— y los escasos recursos para gastos de funcionamiento ha reducido las capacidades reales de las universidades para enseñar e investigar. No sólo este año, en el que el presupuesto ha sido reducido, sino en la mayoría de los años de los que tengo memoria: queda poco margen para garantizar una enseñanza adecuada o proveer a los docentes de los materiales esenciales para su trabajo. Estos costos accesorios al pago de un salario casi nunca son tenidos en cuenta. Por ejemplo, es impensable que una universidad pueda suministrar algo tan básico como una computadora, una herramienta imprescindible en la actualidad.
Además, la falta de recursos afecta directamente una de las misiones principales de la universidad: la investigación científica. Sin suficientes fondos operativos, el presupuesto destinado a investigación resulta insignificante. La mayoría de las universidades depende de subsidios competitivos que rondan los $500.000 anuales, una cifra que apenas alcanza para comprar un disco rígido externo, papel y tóner para impresoras, y mucho menos para cubrir los insumos mínimos necesarios para investigaciones experimentales.
Nuevamente, no se debe generalizar, porque las hay bien y mal administradas, algo que la propia comunidad universitaria debería juzgar cuando elige sus autoridades. Pero inducir a la buena administración por parte de los gobiernos que las financian con los fondos de los contribuyentes no es una idea que vulnere la autonomía: haga lo que quiera, pero sólo se premiará con recursos extra a las que demuestren estar bien administradas. Y esto no tiene que ver con auditorías.
Los recursos son finitos
Esto nos lleva a otro tema muy relacionado con el presupuesto y sobre el cual suele evitarse cuidadosamente la discusión: el número de universidades y el tamaño sostenible de cada una de ellas. En los últimos años se han creado unas cuantas, algo que en principio es muy loable y ha sido presentado como un avance en educación, pero eso significó que el presupuesto, que nunca se incrementó en términos reales, se tuvo que repartir entre un mayor número de unidades académicas que pretenden, con lógica, más recursos. Yendo a cada universidad, es necesario plantearse si, sobre todo en las más grandes, el número de carreras impartidas y la oferta académica debe crecer permanentemente o llegar a un estado estacionario dinámico en el cual el tamaño de la oferta académica no varía, pero carreras nuevas aparecen en lugar de carreras viejas, muy diferente a la idea de que la oferta académica es eterna e inmutable.
Por otro lado, podemos agregar que la creciente burocratización de la universidad ha llevado a sostener plantas administrativas, en mi opinión, excesivas. Todo esto se suma para pensar que el sistema universitario puede expandirse infinitamente, con infinitas universidades y, teóricamente, infinitas carreras, infinitos docentes e infinitos estudiantes, lo cual requiere infinitos recursos. Si la proyección, tal como la vemos retrospectivamente, es un crecimiento permanente, deberíamos considerarla también con un crecimiento permanente de recursos. Y eso no ocurre, no ocurrió antes ni ocurrirá en ningún sistema. Menos aún en un país cuyo PBI está estancado desde hace décadas, por más leyes que dibujemos para destinar un porcentaje de esos recursos a la educación.
La mayoría de las universidades ha ajustado la calidad para sostener su expansión, incluyendo ingreso irrestricto y permanencia de muchos estudiantes a toda costa.
En este punto, por más que sea áspero y desagradable para muchos, debemos discutir cómo las universidades (aunque vale para todo) se ajustan a un presupuesto definido, sea cual sea. Si los recursos no son ilimitados, deben ajustarse, ya sea en calidad o en cantidad. A simple vista, da la impresión de que la mayoría de las instituciones universitarias ha optado por un ajuste de la calidad para sostener la expansión del sistema. Esto incluye el ingreso irrestricto y la permanencia de un elevado número de estudiantes a toda costa, algo teóricamente muy loable pero académicamente insostenible porque resiente la calidad de la enseñanza.
Como ejemplo, muy parcial desde luego, desde que comenzó el ingreso masivo en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata (sin juzgar acá los dudosos criterios previos usados para el ingreso), los estudiantes hacen trabajos prácticos con recursos limitados, en los cuales el número de horas-docente dedicado por alumno ha disminuido, y en donde terminan, por ejemplo, haciendo fila para ver brevemente un preparado histológico en el microscopio. Esto tiene dos resultados principales visibles: el estudiante sigue adelante sin aprender adecuadamente, con el consiguiente deterioro de la calidad del egresado, o, si realmente quiere aprender, no puede, se frustra y, en muchos casos, se va. Ambos resultados son negativos.
Además, un sistema bastante permisivo permite que en muchas universidades los estudiantes cursen materias sin aprobar todas las materias previas o tengan casi infinitas oportunidades de aprobar cada materia con el fin de evitar lo que se llama “desgranamiento”, que no sería otra cosa que una selección objetiva de los más capaces. Me consta (lo he visto) que a aquellos profesores que plantean un mayor nivel de exigencia las autoridades universitarias les explican amablemente que deben ser más permisivos. Y el debate sobre el ingreso a la universidad y las condiciones de permanencia se evita, muchas veces cancelando a priori con adjetivaciones subjetivas, como ya he escrito acá, cualquier opinión que, como la mía, sostenga la necesidad de un examen de ingreso y una alta exigencia de los estudios.
Que pongan los graduados
Supongamos que definimos el presupuesto y saldamos esta discusión. El gran tema que queda es quién paga, cómo y para qué. En primer lugar, la parte fundamental para el normal funcionamiento de las universidades debe estar en el presupuesto del Estado nacional. Pero el Estado debería tener un sistema racional de financiamiento no sólo basado en cuántos estudiantes tiene una universidad (quizás el motivo real por el cual las universidades quieren evitar a toda costa la pérdida de estudiantes, aún a expensas de la calidad de los graduados resultantes), sino con el análisis de la calidad de la administración de los recursos. Debería incluir también programas competitivos con prioridades precisas y definidas que financien aquellas áreas estratégicas o de vacancia que más interesen al país. En este contexto, las universidades tendrían la absoluta autonomía sobre el uso de los recursos otorgados por el presupuesto nacional para su funcionamiento, pero también tendrían la autonomía de decidir competir o no por recursos adicionales. Este tipo de programa ya ha existido, pero en un contexto de poca profesionalización y como sistema de reparto adicional de dineros públicos de manera bastante arbitraria. Un sistema de competencia por recursos transparente, profesional e independiente sería interesante.
Además, deberían considerarse vías de financiamiento alternativas para cada universidad, de modo que puedan desarrollar planes propios de crecimiento y expansión, incluso ilimitados si así lo desearan, de manera realmente autónoma. La autonomía no sólo significa libertad en la gestión, sino también la capacidad de generar recursos propios, como ya mencioné acá respecto a la concepción humboldtiana de la universidad.
Quienes generan ingresos legítimos gracias a su título podrían aportar un “arancel retroactivo” proporcional a sus ingresos, similar a lo que se paga a los colegios profesionales.
Una posible fuente de financiamiento adicional podría provenir de los graduados. Si bien no estoy a favor de arancelar los estudios de grado, sí podríamos debatir, sin prejuicios, si quienes utilizamos un título universitario para nuestra profesión deberíamos contribuir a la universidad que nos formó. Es ampliamente aceptado que los estudios de posgrado, que representan un gran negocio para las universidades, sean arancelados. Del mismo modo, quienes generan ingresos legítimos gracias a su título podrían aportar un “arancel retroactivo” proporcional a sus ingresos, similar a lo que se paga a los colegios profesionales.
Por supuesto, podría argumentarse que ya pagamos el impuesto a las ganancias, un tributo progresivo y justo que, paradójicamente, se intentó eliminar con el apoyo de un diputado que hoy es presidente de la Nación y que, afortunadamente, revisó su postura. Es cierto que parte de lo recaudado por ese impuesto llega a las universidades públicas, pero bien podríamos ser los propios universitarios quienes nos hagamos cargo, al menos hasta cubrir el costo de nuestras carreras. No sé si este sería el mejor sistema; sin duda hay otras alternativas que estoy dispuesto a considerar. Sin embargo, estos debates están ausentes porque, tal vez, resulta más fácil recurrir al simplismo de exigir que “pague Galperin, que tiene plata”.
Hasta el día de hoy, las universidades, representadas por el Consejo Interuniversitario Nacional, han pedido al Gobierno una suma adicional de dinero. En respuesta, el Gobierno, alineado con su política de déficit cero —una medida que comparto plenamente—, ha ofrecido un presupuesto bastante menor. Ahora será el Congreso el escenario donde la política, en su mejor versión, definirá las prioridades. Queda por ver si alguien se atreverá a abrir el debate sobre algunos de los temas que he planteado acá —y muchos más que merecen atención— para trascender la simple discusión contable.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.