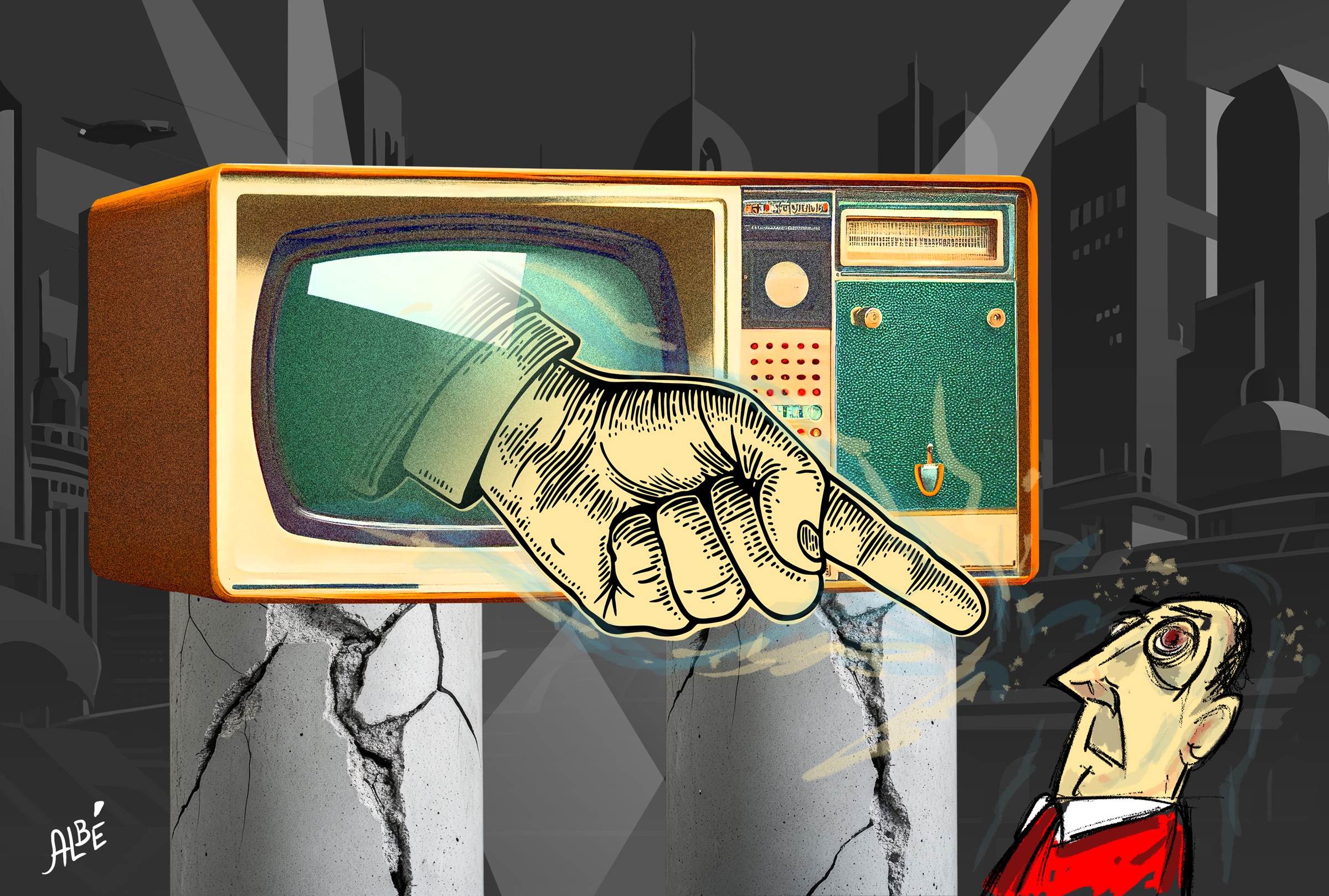La mera pronunciación del término conurbano produce efectos perturbadores, sobre todo en aquellos que viven afuera de sus fronteras o de sus zonas centrales. Esto no es fortuito y responde a varias razones que intentaré conjeturar. En primer término, una de naturaleza histórica, correlativa al frenesí de nuestra política durante el último medio siglo, pletórica de victorias, derrotas y diversos relatos épicos de corte ideológico que obturan la percepción de procesos de cambio social profundo; precisamente, aquellos que más atañen a la curiosidad de los historiadores profesionales.
Por caso, pocos detectaron hacia los comienzos de la transición democrática secuencias sociales de larga duración que se venían gestando desde por lo menos los años ’60 y que se precipitaron desde mediados de los ’70. El vértigo desde la decadencia del último régimen militar, aun antes de la derrota en la Guerra de Malvinas, quedó fuera del radar de la política con la notable excepción de algunos dirigentes comunales que ni bien volvieron a hacer pie en los barrios de sus distritos se toparon con el agravamiento desconcertante de problemas que no eran del todo nuevos, como la desnutrición.
Aun así, el cambio social en el que abrevó la nueva pobreza endémica no fue del todo bien diagnosticado por la dirigencia. En esa suerte de asincronía entre el diagnóstico y la realidad, esta última se tomó la debida venganza durante el revulsivo social que generó la espiral hiperinflacionaria de mayo de 1989, con su secuela de saqueos en los centros comerciales próximos a los núcleos más concentrados de la nueva pobreza. El tránsito de la Argentina industrial a la posindustrial motivó, entonces, una radical reorganización de las sociedades suburbanas que se habían ido desarrollando al compás de la denominada “sustitución de importaciones”.
La identidad arraigada en el trabajo fue sustituida por la del barrio. Desde un común origen étnico hasta una parroquia o una barra brava.
En primer lugar, se dio una informalización laboral generada por una reestructuración industrial que acentuó su sesgo capital intensivo. Miles de personas que abandonaron su trabajo por voluntad propia ante el deterioro de sus salarios (o que fueron despedidas) quedaron a la intemperie respecto de la ciudadanía social constituida por el peronismo histórico. Desde la segunda mitad de los ’70, los excluidos debieron reorganizar su subsistencia en torno de sus ámbitos vecinales a instancias de diferentes vínculos preexistentes o improvisados. Lo cierto es que la identidad arraigada en el trabajo fue sustituida por la del barrio y las familias nucleares quedaron sujetas a estrategias colectivas. Desde sus lazos más extensos revalorizados a partir de un común origen étnico hasta una parroquia, pasando por las expansivas comunidades evangélicas, una barra brava o una banda de reconocidos delincuentes profesionales que obtuvieron un sorprendente reconocimiento.
Las intendencias advirtieron tempranamente estos fenómenos, como la notable detonación de ocupaciones territoriales masivas que replicaban a la interdicción por la dictadura del añejo sistema de los loteos. Aparecieron al frente de esas tomas –que respondían a un repertorio de todos modos ya ensayado por sectores radicalizados de la Iglesia a principios de los ’70– conocidos militantes, sindicalistas o líderes nuevos procedentes de su capacidad organizativa y legitimadora de estas pequeñas gestas. Los fiscos municipales también debieron afrontar nuevos gastos sociales que superaban con creces sus antiguas funciones de “alumbrado, barrido y limpieza”. La ilegalidad de estos procedimientos colectivos fue preventivamente tolerada para evitar atizar las recurrentes y cada vez más masivas movilizaciones en las sedes municipales. Incluso hasta las sancionaron positivamente urgiendo a los referentes territoriales a emprender, con auxilio de las autoridades, las tareas del diseño urbano a los efectos de que los nuevos asentamientos no devinieran en nuevas villas miseria. Se lograron al respecto algunas metas, pero siempre detrás de los acontecimientos.
Mientras tanto, todas las colectividades políticas acusaron recibo del cambio aunque sin duda fue el peronismo el que más debió esforzarse para sintonizar ante el riesgo del agravamiento de su disgregación. El viejo “movimiento nacional” corporativista y sindical mutó en un nuevo partido territorial obteniendo notables éxitos electorales ya desde 1985, pero sobre todo desde 1987, cuando se alzaron con varias gobernaciones y afirmaron su supremacía terminante en el Congreso. Mientras tanto, el conurbano se fue convirtiendo en un conglomerado inmenso de situaciones heteróclitas cuya complejidad se habría de acentuar con el transcurso de los años.
No es lo mismo una vieja villa miseria surgida en los ’50 o los ’60, con sus intrincados pasillos y corredores interiores, que los más racionales “asentamientos” poblados por las tomas desde los ’80 o un complejo de monobloques como los diseñados desde los ’70 por el FONAVI, que volvieron a reeditarse desde los 2000 luego de la convicción de su absoluta inconveniencia, aunque en términos a veces más acotados. A ellos se les suman los guetos de paraguayos, bolivianos y peruanos en algunos distritos cruciales como la periferia de las ferias construidas sobre los antiguos piletones de La Salada. Un desafío extraordinario para todos los cientistas sociales capaces de detectar en cada sutil frontera la huella de alguna secuencia de nuestro traumático pasado efímero.
Una mutación cultural
La nueva pobreza supuso, además, una profunda torsión cultural. La inmensa mayoría de los nuevos territorios carecen de escrituras individuales de sus terrenos y viviendas, con lo que se fue disolviendo allí la idea de propiedad privada y el sueño consiguiente de la casa propia. Una meta por la cual lucharon muchos de los primeros referentes pero que solo obtuvieron resultados parciales a raíz del hacinamiento que hizo añicos su precepto de “una familia por lote”. De hecho, cada terreno se subdividió a veces en varios, a raíz, en buena media, de la epidemia de embarazos adolescentes y el costo de los alquileres que en esas zonas marginales pueden ser hasta más elevados que en las centrales.
Aquellos que se hundieron en la indigencia fueron perdiendo, asimismo, su soberanía alimentaria; una vez más, asumida por asociaciones barriales: parroquias, sociedades de fomento, jardines de infantes u organizaciones sociales. Es uno de los aspectos que se agravó estrepitosamente desde la pandemia, al punto de engendrar un nuevo fenómeno cuya profundidad es todavía incierta, a raíz de las limitaciones que la propia peste les ha supuesto a los etnógrafos: un nuevo voluntariado social distante de la política tradicional.
También se modificó el significado de la educación, por dos causas concurrentes: el cambio del perfil social y formativo de los docentes, muchos de los cuales se reclutan en los propios institutos instalados en los barrios, al ofrecer esa profesión un empleo seguro que muchas veces ni siquiera requiere de la graduación, como pasa con las carreras en las fuerzas de seguridad. Para muchos chicos y familias, ir a la escuela ha quedado reducido a “ir a comer”, al tiempo que los establecimientos, lejos de desafiar contraculturalmente al medio circundante, lo amplifican en torno de bandas de alumnos que copan un curso o un turno ajustándolo a sus prácticas marginales, con la aquiescencia de autoridades y docentes que poco pueden hacer frente a las presiones por abajo, desde los barrios, o por arriba, desde las inspecciones. He ahí la razón por la que algunos padres vienen optando por inscribir a sus hijos en escuelas públicas relativamente distantes de sus domicilios o incluso en privadas económicas –en su mayoría confesionales–, para que no se contaminen de aquello contra lo que luchan todos los días en el barrio.
La inestabilidad laboral motivó otra torsión llamativa: la tolerancia respecto de la delincuencia temporal o profesional como un dispositivo adicional de subsistencia.
Aun así, la inestabilidad laboral y la inevitabilidad de las crisis de muchos conglomerados familiares motivaron otra torsión llamativa: la tolerancia respecto de la delincuencia temporal o profesional de algunos de sus miembros como un dispositivo adicional de subsistencia. También la pandemia ha contribuido a acentuar esta tendencia, como lo sugiere la intensificación del narcomenudeo.
El encapsulamiento barrial tendió a parroquializar a los vecinos, convirtiendo al paseo en un centro suburbano o la movilización de las organizaciones sociales en un evento excepcional y hasta festivo, aunque con los límites impuestos por la nueva territorialidad. Porque por el barrio no “se pasa” sino que “se entra” o “se sale”; y luego del atardecer, los peajes pueden despojar a los demorados. Salvo que registren el amparo de las bandas que controlan la noche e imponen sus normas acordadas con la policía, más allá de desbordes excepcionales cuando se pierde noción de “los códigos”.
Por último, la corporalidad es concebida menos como un sitio sobre el cual opera el cuidado racional que como una estribación de la naturaleza experimentada más intensamente con el consumo de estupefacientes o mediante una erotización extrema de la cotidianeidad, que habilita los más diversos abusos. También han cambiado las nociones sobre la vida y la muerte: he ahí la relativa indiferencia por los fallecimientos entre bandas o entre éstas y las policías, juzgadas como una fatalidad sorteable merced a la coexistencia espiritual entre los vivos y los muertos. Los nuevos africanismos e incluso algunas variantes neopentecostales abonan estas creencias compartidas por todos y bien perceptibles en los rituales tumberos de los cementerios públicos, regados por alcohol o marihuana y bajo los compases de música de cumbia ensordecedoramente reproducida desde automóviles.
El rol disciplinador de los narcos
En el plano más específicamente político, la pobreza ha transitado por distintas etapas. Tampoco vamos a abundar en la cuestión salvo en sus rasgos más salientes. Por caso, los ensambles entre agregados sociales intra o interbarriales, asociados a liderazgos institucionalizados en organizaciones intermedias encargados de sintonizar con las autoridades municipales, se ha pulverizado desde los 2000. Particularmente desde 2009, cuando el kirchnerismo promovió la proliferación de cooperativas dependientes de los intendentes o de las organizaciones sociales piqueteras convocadas desde 2002 para administrar tercerizadamente las carencias. Las contraprestaciones respecto de esos subsidios mínimos se acotan o lisa y llanamente disuelven a cambio del aporte a las orgas que exigen la asistencia rigurosa a actos políticos o de protesta, como los cortes de arterias céntricas.
Los revulsivos sociales –tanto de 1989 como de 2001– pudieron ser gestionados hábilmente desde la policía y los municipios merced a los citados vínculos con los referentes jurisdiccionales. Hoy aquellos que sobreviven han sido absorbidos como empleados o gerencias de las administraciones comunales, cosa que los ha llevado a distanciarse de las demandas y necesidades barriales. Los nuevos jefes cooperativos entonces carecen de la densidad imperativa de sus predecesores, como lo prueba la transformación de los barrios en territorios de pequeñas batallas cotidianas a raíz de desalojos, violaciones, escruches o asaltos descuidistas. La violencia implota en el interior de los barrios y la policía procura no intervenir, a riesgo de ser expulsados por bandas armadas. Las viejas y reputadas jefaturas han sido sustituidas por otras más volátiles y de capacidad sumamente reducida para arbitrar los diferendos.
Es otra de las novedades insospechadas de la pandemia: los narcos se han convertido en los principales garantes del orden público.
Esta última cuestión se enlaza con la creciente penetración del narco, cuyos dealers –que son sólo los eslabones reconocidos en la comunidad de una larga cadena que procede de jefaturas incógnitas, y que terminan en los quioscos o bocas de expendio familiares– han ganado desde la pandemia un reconocimiento en algunas zonas como benefactores u organizadores de actividades recreativas en grandes instituciones financiadas con sus fondos. Una tendencia acechante en virtud del bajísimo estatus social que tradicionalmente habían tenido en los barrios pobres, cuyas familias los juzgaban como enemigos, responsables de la intoxicación de sus hijos y de la extinción de decenas de jóvenes raíz de los recurrentes conflictos entre capos o del cambio de un comisario.
La novedad estriba en que esos combates son severamente limitados por los propios jefes para resguardar la seguridad de sus acrecidos circuitos y sus centros de producción de cocaína, destinada a las clases medias y altas desde sus centros de producción: las denominadas cocinas de pasta base. Es otra de las novedades insospechadas de la pandemia: los narcos se han convertido en los principales garantes del orden público, restringiendo la violencia a los frecuentes mejicaneos, aunque extirpando quirúrgicamente a sus células para evitar las costosas guerras de décadas pasadas que puedan comprometer su nueva función disciplinadora.
La pandemia, entonces, está acelerando el cambio social. Pero una vez más, las mutaciones sociales han vuelto a eclipsarse por los propios efectos de la peste que dificulta la realización de trabajos de campo, sustituidos por comunicaciones telefónicas, zooms o participación en redes sociales. Por ahora, no explota sino que implota capilarmente todos los días, en una violencia tan naturalizada como las rutinas de la penuria alimentaria y laboral. Sus consecuencias deletéreas ya son intuibles, porque más de la mitad de los alumnos primarios y secundarios ha desertado, lisa y llanamente, por voluntad o falta de acceso a los recursos tecnológicos. Pero hasta acá llegan nuestras conjeturas. Quizás sea hora de que la dirigencia política empiece a tomar nota de estas vicisitudes con cuyas consecuencias deberán lidiar durante los próximos años.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.