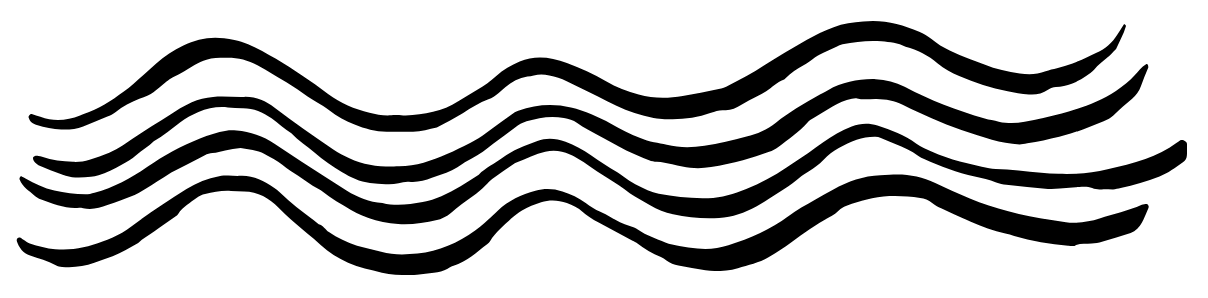Buenas! Cómo va. Después de haber leído miles de palabras sobre la película y haber participado (como editor) del debate a su alrededor, el otro día finalmente fui a ver Argentina, 1985. Como sentía que ya lo sabía todo, creía que ya sabía de qué lado de la discusión me iba a poner: del lado de quienes, como Roberto Gargarella, habían protestado por algunas omisiones o habían sugerido que la película enjuagaba el dudoso rol del PJ en aquellos años.
Vengo a confesar, sin embargo, que la película me gustó y que cambié de bando. Algunas de las críticas son razonables: es exagerado el retrato de Antonio Tróccoli como emblema de la resistencia anti-juicios y es injusto que los protagonistas digan “estamos solos” cuando en realidad no lo están. Pero mi sensación es que Argentina, 1985 nunca intenta ser la película del Juicio a las Juntas sino tan solo una entre muchas posibles. Empieza cerca de Julio Strassera, lo acompaña durante dos horas y termina cerca de Julio Strassera: todo el proceso está visto a través de sus ojos y los de su familia. Combina géneros comerciales muy populares –el héroe accidental, la película de juicio, David contra Goliat– para contar con eficacia y emoción una versión de lo que pasó. En mi opinión, la película cumple con las reglas que se pone a sí misma. No trata de ser más de lo que es.
Mucho menos me pareció una película kirchnerista o que refleje un sentido común de la época kirchnerista. Más bien al revés. Creo que Argentina, 1985 abandona el relato de los ‘70 que fue hegemónico en los últimos 20 años y, dada su importancia y su éxito, puede estar inaugurando una etapa cultural, por ponerle un nombre, post-kirchnerista. Para empezar, no dice nada positivo sobre la guerrilla: las víctimas tienen voz porque son personas con derechos, no porque “luchaban por sus ideales” o querían hacer la revolución. La juventud maravillosa de la película es la que canta Lunes por la madrugada y lee pilas de expedientes en la Conadep, no la que pasaba a la clandestinidad para construir el hombre nuevo. Argentina, 1985, además, vuelve a poner el foco en el Nunca Más original de 1984-1985, que condenaba el terrorismo de Estado y la violencia política, e ignora la reescritura partidista que intentó hacer el kirchnerismo desde 2006.
La juventud maravillosa de la película es la que canta ‘Lunes por la madrugada’ y lee pilas de expedientes en la Conadep, no la que pasaba a la clandestinidad para construir el hombre nuevo.
El establishment judicial, aborrecido por los K, queda reflejado, en las figuras de los camaristas, como profesional, abierto a cambiar de opinión, comprometido con el derecho y la democracia. El héroe colectivo de la película, finalmente, es la clase media, despreciada por la liturgia K y ennoblecida en la figura de Strassera y su familia: en Argentina, 1985 la que quiere justicia es la clase media; la clase obrera figura poco y la clase alta, encarnada en la madre de Moreno Ocampo, al final cede pero primero refunfuña.
No me gusta decir de las películas que son “necesarias” o mandarlas a que sean vistas en los colegios. Pero si, en efecto, esta película termina siendo vista en los colegios, se trata de una versión sobre los ‘70 muy superior a la narrativa revanchista y miserable que nos quisieron imponer en este siglo. El sueño de Argentina, 1985, si tiene alguno, es la democracia, no la revolución. Esta gris democracia, con sus idas y vueltas, sus obstáculos infinitos, sus lentos avances y sus pequeños héroes inesperados. No veo, por lo tanto, grandes motivos de queja razonables para la tribu gorila.
Soy del centro
Argentina, 1985 me pareció, además –y esto es lo que venía a escribir: todo lo anterior es sólo la introducción–, una película sumamente porteña, que muestra un cariño profundo por Buenos Aires, en parte a través del propio Strassera, porteñísimo en su pinta y su oscilación entre risa y gruñido, idealismo y fatalismo, convicción y desencanto. Esto, en realidad, no sé si lo pienso de verdad o se me contagió por haber visto la película un lunes a la noche en un cine de la calle Lavalle, como hacían los porteños en 1985, después de cenar un balón y dos porciones de pizza en la esquina de Esmeralda. Al salir, todavía colocado por esa droga que es ir solo al cine, sentí que la película había ocurrido a mi alrededor, a tres o cuatro de distancia, en una Buenos Aires no tan distinta.
Volví caminando a casa, ya tarde, en una noche invernal de esta primavera demorada. Cuando pasé por el Palacio de Tribunales, le saqué una foto, y me puse a pensar en cuánto me gusta el centro de Buenos Aires. Vivo en Montevideo y Marcelo T. de Alvear, un barrio fronterizo, técnicamente en Recoleta pero del lado equivocado de Santa Fe, y tengo una oficina en Paraguay y Esmeralda: esas nueve cuadras, pocas pero densas, son mi Buenos Aires cotidiana. Me gusta cruzar en diagonal la Plaza Libertad todas las mañanas, después de dejar a mi hijo en el jardín, y me gusta volver de noche, con la ciudad llenándose de sombras y adoptando un aire semi-clandestino, como el del viejo Bajo portuario de lúmpenes y burdeles, habitado por fantasmas y algo de peligro.
La magia de las ciudades no es su belleza, sino su energía. A barrios manicurados hasta el detalle, como los de algunas capitales europeas, convertidos casi en museos al aire libre, les faltan la fealdad y las contradicciones de una ciudad viva, que siempre debe tener un pie en el pasado y otro en el futuro: en las ciudades exitosas no existe el presente. Una ciudad que destruye su pasado se desengancha de su memoria, pero una ciudad que se resiste a cambiar queda embalsamada.
Me gusta vivir en el centro porque estoy cerca de todo pero también porque estoy conectado con el pasado y también con el futuro de la ciudad.
El otro día cerca de casa me encontré con un conocido que me dijo “me encanta este barrio”. Estábamos en la esquina de El Cuartito, que tiene su gracia, pero me costaba entender qué le gustaba de esos edificios gastados, sin personalidad, los maxikioscos, los locales de fotocopias, el convoy de la línea 132 zumbándonos en los oídos. Y me di cuenta de que hay una vibración en el centro, que a algunos los agobia pero a otros nos aviva. Me gusta vivir en el centro porque estoy cerca de todo pero también porque estoy conectado con el pasado y también con el futuro de la ciudad. Me gustan los edificios viejos, pero también me gustan los nuevos. Me gusta, como a Lisandro Varela, sentarme en los cafés a ver qué pasa. Y casi siempre pasa mucho.
Me gusta ir a El Establo, me gusta ir a Dadá, me gusta el Florida Garden. Voy poco a Palermo o Chacarita, en parte para no someterme a la Avenida Córdoba y en parte porque no los siento propios. No tengo nada contra esos barrios: los felicito por su éxito y les envidio los restaurantes novedosos y los cafés con patio y buen wifi, que en Recoleta casi no existen. Pero mi tribu, como la de Strassera, es el centro. Mi selva es Retiro.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.