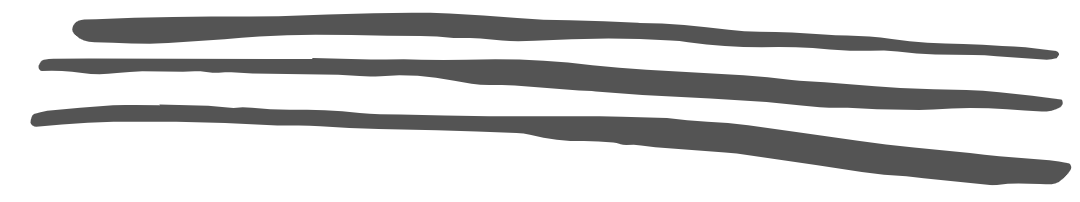Cuando se estrenó en Netflix El irlandés, un periodista sueco sugirió verla como una miniserie de cuatro capítulos: “Para todos aquellos que creen que es demasiado larga para una noche”, tuiteó. Incluso armó una estructura bastante consistente: del principio al minuto 49 (cuando Jimmy Hoffa le propone a Frank Sheeran ser su guardaespaldas), del minuto 49 a 1:40 (el atentado a Joe Colombo), de 1:40 a 2:47 (spoiler alert, el asesinato de Hoffa) y después el resto.
El tuit se viralizó y la cinefilia más conservadora lo consideró un ultraje. ¿Cómo van a mancillar una obra pensada para ser vista de una manera determinada cortándola como se le ocurre a un fulano en la internet? Y además, ¿tanto les parece tres horas y media? ¿Tan podrido tienen el cerebro por los tiktoks de veinte segundos?
Pero la propuesta del periodista también dejaba entrever otro argumento en favor de las películas largas: ¿quien no binge watcheó una miniserie de cuatro capítulos en una tarde? La cuarta temporada de Stranger Things dura más de 13 horas. ¿Cuántos la vieron en dos o tres días? Una película de tres horas y media puede “asustar” al público poco curtido en proyecciones de Sátántangó en los Baficis, pero si les hacemos notar que ya tienen la paciencia educada con series de mil temporadas, todos podrán disfrutar de algo que de otra manera los hubiera expulsado. En principio, soy de esta idea.

.
Y sin embargo, lo mejor de las películas largas es el compromiso físico y la sensación de proeza y aventura. Claro que eso solo se consigue en el cine. No importa mucho si vemos El irlandés como propuso el sueco o no, porque si lo hacemos en nuestra casa, seguramente igual la vamos a pausar a cada rato para hacernos un mate, abrir otro vino o chequear tuiter para ver si echaron al ministro de Economía. Es inevitable. Pasa con El irlandés, con Stranger Things o con Justice League (que dura más de cuatro horas y no espantó a tanta gente, al menos por su duración).
Mis recuerdos cinéfilos más intensos son la función de Misterios de Lisboa, de Raúl Ruiz, en el último día del Bafici de 2011 (cuatro horas y media), una de Love Exposure, de Sono Sion, en el cine 25 de Mayo en el 2009 (cuatro horas), la de Historias extraordinarias, de Mariano Llinás, en el MALBA en 2008 (cuatro horas) y por supuesto las tres de La flor en 2018, que inauguró el gerundio en los pasillos de Village: “estoy viendo La flor”, nos decíamos unos a otros.
Te sentás en la butaca y sabés que el que se siente al lado será tu compañero de travesía. Al otro lado de la expedición, se habrá transformado en tu hermano o tu enemigo. Empieza la película y ya te arrepentís de haber entrado, pensás que cuatro, cinco horas son demasiadas, que no hay película posible que pueda no ya disfrutarse sino bancarse por todo ese tiempo, sin hablar ni comer ni beber ni mirar el celular ni ir al baño. Pero te decís que en el peor de los casos te levantás y te vas.
Y entonces entrás en la película. Algo te interesa o te conquista. Empezás a entender qué es lo que te están queriendo contar y por qué se van a tomar todo ese tiempo. Porque las películas inusualmente largas saben que lo son. La flor lo dice explícitamente, bromea con eso. Pero Misterios de Lisboa o Love Exposure lo dan a entender desde el principio, con prólogos que a su manera te dicen “vení, sentate, relajate que te voy a contar una historia”, y van desplegando tramas y subtramas que podrían ser infinitas.

.
Dicen que el kilómetro 30 de un maratón es el muro que hay que franquear para llegar al final. El 70%. En una película de cuatro horas, sucede a las 2:48. En El irlandés, unos veinte minutos antes del asesinato de Hoffa. Nunca corrí un maratón, pero sí alguna carrerita de 10 kilómetros, y si la satisfacción de llegar al final es al menos proporcional (debe ser aún mayor), estoy seguro de que llegar al kilómetro 42 debe ser una experiencia inigualable. Y algo parecido sentí todas las veces que salí del cine después de una experiencia tan intensa y extensa. (Ok, sin haber quemado calorías.) Recuerdo deambular por el piso pegoteado del Abasto a la salida de Misterios de Lisboa con una desorientación temporal muy parecida a un jetlag, pensando que sería difícil volver a sentir algo parecido.
Unos años después la volví a ver en mi casa. Es tan fascinante que la vi en una tarde, a pesar de que seguramente (ya no recuerdo) la pausé varias veces. La disfruté tanto como la primera vez, pero el escenario me quitó la sensación de proeza física. Fue como correr 42 kilómetros en una cinta.
Ahora que el cine en el cine es cada vez más una rareza, una excepción, yo que soy de la banda de los optimistas intento replicar la experiencia en mi casa en lugar de quejarme. Hace un par de años vi Shoah en dos días (9 horas, 26 minutos) descargando el celular y dejándolo al fondo de un cajón de ropa. Sátántángo (7 horas, 20 minutos) es un proyecto eterno que me ocupa 70 gigabytes en su restauración en 4K. Ví las tres horas y media de la primera parte de La condición humana, de Masaki Kobayashi, pero siento que no sería lo mismo ver el resto de la trilogía después de tanto tiempo: tengo que ver las tres películas en un día o a lo sumo en tres consecutivos, 9 horas y 40 minutos. Todavía recuerdo la escena en que los prisioneros chinos bajan del tren.
Hoy no voy a hablar de lo que estuve viendo. The Phone Book no me pareció gran cosa. Ni hablemos de The Grey Man. Me vas a disculpar esta digresión melancólica, demasiado autorreferente, que aporta poco y nada. Me conformo con haberte contagiado las ganas de aventurarte en alguno de estos artefactos exuberantes. Podés empezar con Érase una vez en América, de Sergio Leone, en Amazon Prime (3 horas y 50 minutos), en HBO Max tenés el Hamlet de Kenneth Branagh (4 horas) y en Qubit está Napoleón, de Abel Gance, en una versión de 3 horas y 40 minutos (hay otra dando vueltas de 5 horas y media). Esta última no solo tiene una duración atípica: para la secuencia final de la Batalla de Montenotte, Gance inventó el Polyvision, tres cámaras filmando al mismo tiempo tres sectores de la pantalla para ser proyectados luego con tres proyectores al mismo tiempo. Un precursor del Cinerama en 1927.
En estos tiempos de minimalismo, quiero hacer un elogio de la desmesura. Ahora te dejo. Me voy a ver Novecento.

.
Si querés anotarte en este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla martes por medio).
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.