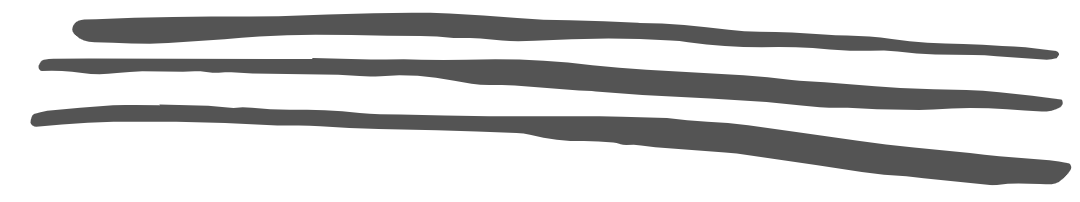Una de las películas más intensas que vi en mi vida es un documental que consiste solo en una entrevista a una persona. Se trata de Im toten Winkel (Punto ciego) y la vi hace veinte años en un Bafici. Son 90 minutos en los que una anciana cuenta su experiencia como secretaria personal de Adolf Hitler entre sus 22 y sus 25 años. Su relato empieza con un tono costumbrista y tranquilo y va creciendo en potencia como un thriller valiéndose solo de esos recuerdos intactos y esa voz de horror e incredulidad, incluso hacia sí misma. Las escenas cerca del final en las que describe los últimos días de locura en el búnker son inolvidables y cuando tres años después los vi en La caída, sentí que ya los había visto o, peor, que lo que me mostraban, aun con ese futuro meme de Bruno Ganz sacado, no era ni la sombra de las imágenes que la vieja Traudl Junge había conjurado en mi cabeza.
Ahí entendí que es muy difícil que una película de ficción supere al documental en el que se inspiró. No es que Punto ciego sea buena y La caída sea mala: cualquier versión posible de La caída habría sido peor que Punto ciego. Tampoco tiene que ver con que el documental esté más cerca de la realidad, porque no necesariamente es así y al fin de cuentas tampoco importa. Creo que las personas tenemos un aura, y un actor, por más bueno que sea, por mejor que imite a la persona que está interpretando, no la tiene. Solo basta hacer el ejercicio de imaginar Punto ciego copiada plano por plano con una actriz que imite a la perfección a Traudl Junge. Es lo que entendieron los neorrealistas italianos y el motivo por el cual ese movimiento es el más importante que ha dado el cine. Nouvelle vague, quién te conoce.

Traudl Junge en ‘Punto ciego’.
Y sin embargo, por un equívoco general, después de un documental exitoso viene siempre su versión ficcional, como si el documental fuera una película incompleta, una obra de teatro en el papel a la que hay que ponerle escenografía y actores, cuando es exactamente al revés. Man on Wire y The Walk, Won’t You Be My Neighbor? y A Beautiful Day in the Neighborhood, The Inventor y The Dropout, y ahora The Staircase y María Marta: El crimen del country, son algunos ejemplos de algo que no es nuevo pero me da la sensación de que se volvió un estándar. Dos de los más grandes documentales de la historia, Grey Gardens y Paris Is Burning, tuvieron sus versiones de ficción, pero en ambos casos llegaron varios años después como proyectos que no parecían pergeñados exclusivamente para vampirizar las películas originales. Tanto la Grey Gardens con Drew Barrymore y Jessica Lange de 2009 como la serie Pose de 2018-2021 son dignas, pero igual que La caída, son como un afiche de La noche estrellada comprado en el gift shop del MoMA al lado del cuadro original de Van Gogh.
Hay algo de ese juego falopa de sobremesa en el que cada uno sugiere qué actor podría interpretar a determinada persona. Cuando estrenó Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, en el momento más álgido de la cuarentena, todos jugábamos en Twitter a imaginar quién podría hacer de Pichi Taylor o del fiscal Molina Pico. Puede ser divertido al principio ver a Colin Firth haciendo de Michael Peterson, a Tom Hanks como Fred Rogers y estoy seguro de que si te pregunto a quién te imaginás en el papel de Alberto Nisman o de José Luis Cabezas podemos estar un rato divirtiéndonos y tirando nombres. Pero la novedad muere a los diez minutos: Jorge Marrale con esa panza de gomaespuma camina idéntico a Carlos Carrascosa y hasta el jean azul genérico de corte recto sostenido trabajosamente por un cinturón finito es igual, pero el resultado es poco más que un jueguito de sobremesa.
El caso de The Staircase es diferente, claro. El día y la noche. No solo porque los diálogos y, en consecuencia, las actuaciones son más naturales. También se le prestó atención a la estructura y la dosificación del misterio. En los true crime esto es fundamental: cómo ir adelantando y retrocediendo en la trama para ir llevando al espectador de revelación en revelación. En ese sentido, The Staircase copia bastante la estructura del documental, que era extraordinario. María Marta, en cambio, comete errores torpes. Por ejemplo, en el documental la revelación del “pituto” está cerca del cliffhanger final del primer capítulo y rodeada de bombos y platillos; en la serie, es un acontecimiento más entremezclado con todo lo que ocurre luego del hallazgo del cuerpo. Su importancia es extracinematográfica: los espectadores sabemos que es importante porque conocemos la historia, nada más.

Ana Celentano y Jorge Marrale en ‘María Marta: El crimen del country’.
Pero The Staircase, con todo lo bueno que tiene en comparación con María Marta, es finalmente un afiche comprado en el gift shop del MoMA. La diferencia más evidente es el mayor activo de la miniserie documental: el paso del tiempo. El cambio físico de los personajes en nueve años le da a la historia un peso imposible de replicar con maquillaje y pelucas. Pero no es solo el cambio físico: de alguna manera mágica podemos percibir el cambio interior. Por eso el experimento de Richard Linklater en Boyhood fracasó: vemos el cambio físico de los personajes, sí, pero el cambio interior no lo vemos, sigue siendo una construcción artificial.
(No quiero dejar de mencionar acá la serie de nueve películas documentales Up, de Michael Apted, en las que se sigue a un grupo de personas desde que tienen siete años, en 1964, hasta que tienen 63, en 2019; una película cada siete años; no las vi, gran pendiente, pero estoy seguro de que tienen ese aura especial que no tiene ni podría tener una película como Boyhood.)
Se acerca el final y me doy cuenta de que ya había llegado a la conclusión a la que estoy por llegar en un newsletter de hace tres meses. Monotemático pero coherente. Está bien que el cine o la TV de ficción se nutran de la realidad. Pero las mejores obras van a ser las que no busquen la mímesis, las que se animen a modificar esa realidad. Uno que lo sabe bien es Quentin Tarantino.

Margot Robbie en ‘Había una vez en… Hollywood’.
Nos vemos en quince días.
Si querés anotarte en este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla martes por medio).
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.