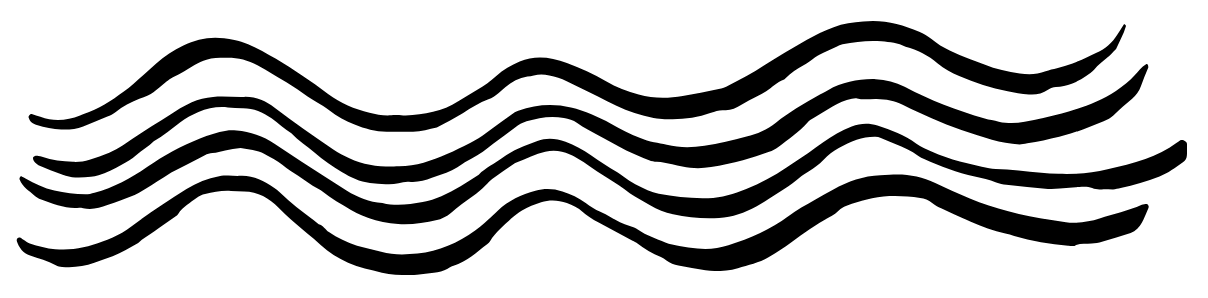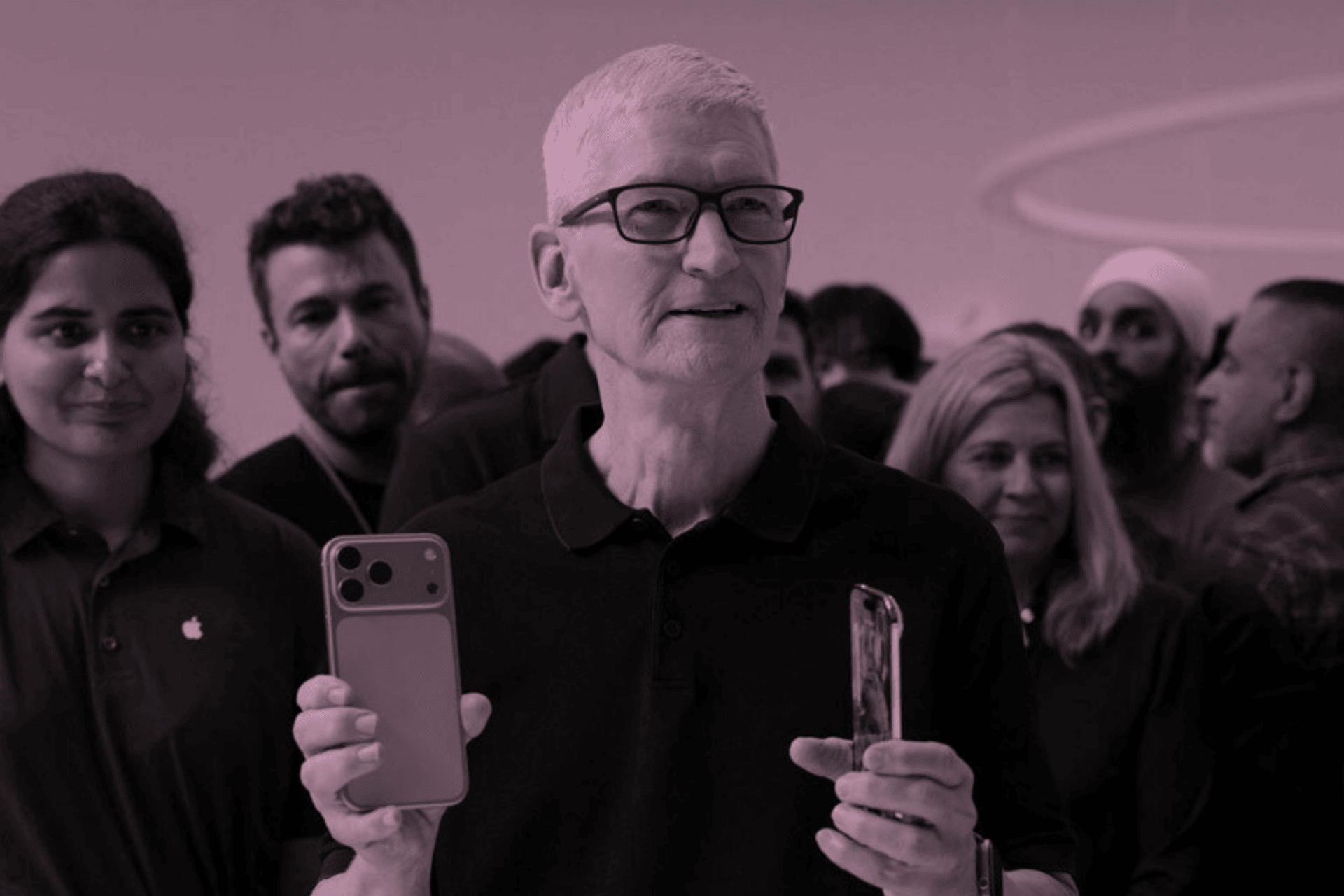Estuvimos en Salta la semana pasada, para el casamiento de nuestra querida amiga Ceso, y después nos quedamos unos días recorriendo los Valles Calchaquíes en un Chevrolet Onyx alquilado que sufrió el ripio más de lo nos habría gustado a nosotros y también al muchacho de Localiza, que cuando se lo devolví hizo una de esas preguntan que inician conversaciones terribles: “Hace un ruidito, ¿lo venías escuchando?”
Un rato antes, todavía en Salta, había entrado en una librería de usados de la calle Buenos Aires, a media cuadra de la plaza y la Catedral. Senté a mi hijo de 3 en un banquito, le di mi teléfono para que mirara videos (¡mal padre!) y me puse a revisar los estantes de política e historia, casi lo único que leo últimamente. Ya escribí uno de estos newsletters a partir de algo que encontré en una librería de usados –también sobre la Argentina de los ‘70 y los ‘80– y confieso que me gusta la serendipia de ir a una librería y encontrarme con algo sorpresivo, barato y aparentemente olvidado. Me traje tres libros: uno de Fernando de la Rúa, de 1989, con sus intervenciones más destacadas en el Senado; Prisionero sin nombre, celda sin número, el clásico de Jacobo Timerman, en una edición de 1990; y Presidentes en el Congreso, un librito con los discursos de apertura de sesiones de cinco presidentes publicado a fines de 1983, en línea con la euforia democrática del momento.
Empecé por el de los discursos, por curiosidad profesional –entre 2016 y 2019 co-escribí cuatro discursos de apertura de sesiones– y por mi interés, también reflejado en newsletters anteriores, en cómo se pensaba la Argentina a sí misma en el momento cuando las cosas ocurrían. Mi hipótesis, fortalecida con la lectura del libro, es que la Argentina pre-1975, a veces vista a la distancia como un paraíso, estaba lejos de serlo, especialmente para quienes vivían en ella.
Los discursos –Frondizi en 1958, Illia en 1963, Cámpora en 1973, Perón meses más tarde e Isabelita en 1975– me parecieron en general buenos o muy buenos, con excepción del de Isabelita, un mamarracho en el que se la pasa leyendo largas citas de Perón de 25 años antes y en el que, aun sin escuchar su voz, se pueden sentir su desesperación y desorientación. Mientras les dice “antipatria” y “mercenarios” a los autores de los atentados cotidianos de aquellos días, la pobre Isabel le suplica al resto del peronismo que no la dejen sola.
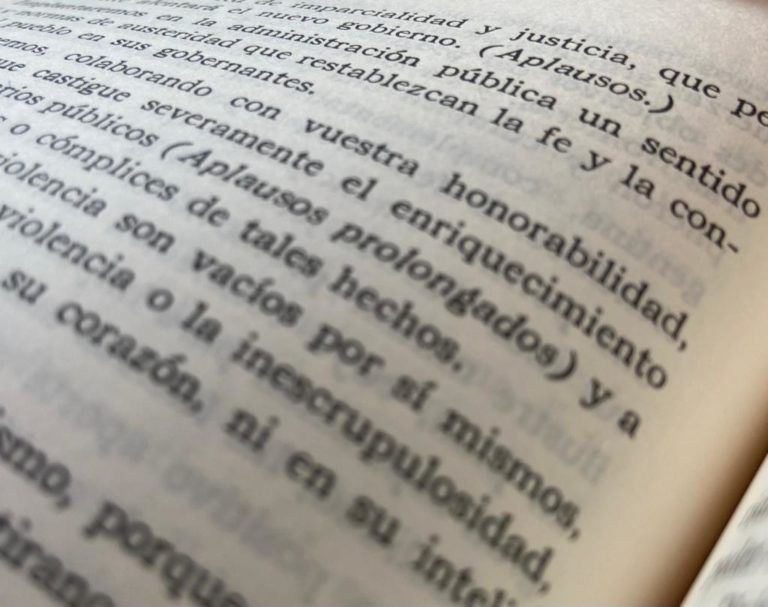
Una de las cosas que más me hicieron gracia del libro son las anotaciones de los taquígrafos (las siguen haciendo) sobre las reacciones del público. Una respuesta moderada queda anotada como “(aplausos)”; una respuesta más entusiasta es registrada con un “(aplausos prolongados)”. Si hay euforia en la cámara, el taquígrafo apunta: “¡Muy bien! Aplausos prolongados”. Me gustó de esta gradación no sólo el rigor para usar las distintas categorías (no hay otras) sino también la política de Estado de mantenerla en el tiempo: el cuerpo de taquígrafos del Congreso como un institución democrática más estable que los políticos y militares de la época, que iban y venían.
El arte de los discursos de apertura de sesiones tiene pocos secretos y muchas obligaciones. Uno tiene que reflejar los éxitos del año anterior, prometer el envío de una serie de proyectos para el año que arranca y esbozar un diagnóstico de situación política que convierta a la ocasión en una oportunidad política. Durante el gobierno de Cambiemos, este proceso nos llevaba, con Daniela Brocco y Julieta Herrero, que coordinaba todo, más de un mes de trabajo, que incluía recorridas por ministerios en busca de ideas e información y la revisión de una decena de borradores, en los que funcionarios y consejeros de todo tipo insistían en meter su cuchara. No hay nada peor para un discurso que ser escrito por un comité, pero también, aprendimos con el tiempo, también es algo medio inevitable. Uno trata de mantener el equilibrio lo mejor posible.
Así y todo, a pesar de conocer como se hace la salchicha, los discursos de los presidentes incluidos en Presidentes en el Congreso parecen reflejar bastante bien el pensamiento y las intenciones, muchas veces frustradas, de sus autores. Como los discursos del libro son los de la primera apertura de sesiones de cada uno, cada intervención tiene una importante épica de refundación nacional: en parte merecida, porque muchos venían de gobiernos militares y creían estar iniciando la era definitiva de la democracia en la Argentina; y en parte por lo que considero un defecto de nuestra política, que con demasiada frecuencia busca arrancar de cero, sin conformarse con mejorar un poco las cosas sino buscando iniciar, con desparpajo y osadía –que después inevitablemente se pierden–, una nueva etapa histórica.
El discurso de Frondizi es, como su autor, racional y metódico. Y, como la circunstancias políticas de su autor, va haciendo equilibrio entre reconocer y no reconocer el indispensable aporte de los votos peronistas para su triunfo. Cuando dice que las empresas nacionalizadas “deberán ser mantenidas como tales”, se gana un aplausos prolongados. Como pasa todos los días en este país, desde hace cien años, en 1958 vivíamos horas decisivas: “La Argentina enfrente hoy una encrucijada de su destino”, “la situación económica del país es dramática”. Frondizi inaugura en este discurso un estilo retórico desarrollista que sería dominante al menos 15 años: la del país estancado, que se va “empobreciendo lentamente”, cuyo progreso nacional “está demorado”. Era una sensación habitual, que Illia, con otro énfasis –más en la justicia que en el desarrollo: es el primero que usa las palabras “sustitución de importaciones”–, también repite: el mundo está avanzando y nos está dejando atrás. Cámpora, que habló como cuatro horas, cierra esta etapa y se pone más duro: el país fracasó, y fracasó porque proscribieron al peronismo y en estos 18 años hicieron todo lo contrario del peronismo. En esto era parecido al argumento actual del peronismo kirchnerista, para el cual la Argentina no tiene problemas estructurales, sino etapas donde gobiernan otros que arruinan el país.
Perón, cortito, ya pachucho, en cambio, busca empezar de nuevo, dejar el pasado atrás, pero parece un poco perdido. Dedica largos párrafos a sus teorías sobre determinismo histórico (se venía, aparentemente, la hora universal de los pueblos), que generan pocos aplausos y ningún aplauso prolongado en sus oyentes. Es más el discurso de un profesor, como si siguiera hablándole a sus visitas en el patio de Puerta de Hierro, que el de un presidente recién elegido y sobre quien pesan expectativas incumplibles. Sólo baja Perón a tierra cuando habla de la violencia política, con una frase trágica pero literariamente eficaz: “Hubo y hay sangre entre nosotros”.
Hay muchas marcas de la época –el latinoamericanismo como atajo contra yanquis y marxistas; las palabras “nacional” e “imperialismo” por todos lados– y más sinceridad de la que esperaba. Frondizi, recién llegado, anuncia exactamente lo que después intentaría hacer. Con menos precisión, Illia también. También están los lugares comunes, que se siguen repitiendo en discursos contemporáneos: “Somos un país rico en recursos naturales” (¿lo somos?), tenemos que ser un país “verdaderamente federal”. De todas maneras, a pesar de estos párrafos puestos para engordar, la sensación era que los presidentes se habían tomado estos discursos muy en serio: sabían que se iban a discutir largo tiempo y que serían la base de su doctrina en propios y ajenos. Aunque nosotros también nos tomábamos nuestro trabajo muy en serio, era un poco deprimente ver, en esta época tan rápida, que el discurso se analizaba durante un par de horas y que para la misma tarde de los 1º de marzo, la discusión ya había pasado a otro tema.
En Molinos, donde fue el casamiento, todo folklore y gauchos de gala, nos abrigamos cuando cayó la tarde y conversamos con vasos de café para recuperarnos del chupi anterior. Aunque había un par de políticos invitados, nos sentíamos lejos de todo, en medio de la montaña, alejados de los bonos indexados por CER y la falta de gasoil. En un momento empezamos a hablar de nuestras edades y Juan Morris confesó, un poco apesadumbrado, que este año cumplía 40. Me preguntó cuántos tenía yo y confesé, a mi vez, que el año que viene cumplo 50. ¿Cómo te llevás con eso?, alguien preguntó. “Bastante en paz, no tengo demasiadas cuentas pendientes”, me escuché decir, un poco sorprendido por mi propia respuesta, que era sincera. Si ya hubiera leído Presidentes en el Congreso, me habría dado un aplausos prolongados.
Nos vemos en quince días.
Si querés suscribirte a Partes del aire, dejanos tu mail acá (llega a tu casilla jueves por medio).
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.