¿Cuántas posibilidades quedan de leer algo —un libro, un artículo— sin saber nada de su autor? Sin información, sin sesgo, sin prejuicio, ni positivo ni negativo. Si una vivencia así es posible, la llamaré el grado cero de la lectura.
Me pasó la semana pasada.
Vi pasar una nota, «La última croqueta del Rober», y hacia allá fui. Sé que la palabra croqueta era un clickbait pero era uno de los buenos: a la palabra mágica se le sumaba un plato con dos croquetas, ese manjar de la cocina ibérica, modesto, una amalgama de bechamel con cualquier ingrediente. Un cebo frito y crujiente. ¿Qué alternativa mejor podría tener a esa hora de la mañana? Habrán sido las diez de un martes, buena hora para una tapa, y el algoritmo me ofrecía análisis de la realidad argentina, uno detrás del otro iban desapareciendo por el extremo superior de la pantalla, y entonces, imprevisiblemente, el diario El País me tienta con un par de croquetas cortadas al medio. Sólo faltaba una cañita para acompañar. Si tenía suerte, si el cebo funcionaba correctamente, la encontraría ahí dentro.
Y la sorpresa fue doble, no sólo por el contenido de la nota sino por lo que disparó ese momento de lectura.
Como la madalena de Proust pero con una croqueta.
Hace mucho que no atravieso esa experiencia salvaje en la que me embarcaba cada miércoles a la tarde en la Biblioteca Sarmiento de Santa Isabel, en la habitación principal de una casa vieja, todo lo vieja que permitía un pueblo nuevo, de esos fundados ya entrado el siglo XX, cuando se multiplicaron las villas alrededor de las estaciones de tren del Ferrocarril Pacífico que comunicaba la Estación Otto Bemberg con Rosario en tierras del estanciero Diego de Alvear. Mientras escribía esto me pregunté si seguiría existiendo aquella biblioteca y el Street View me devolvió esta imagen.

No era rosa entonces. En mi recuerdo es blanca.
La información oficial dice que la Biblioteca Popular Sarmiento abre los lunes, miércoles y viernes de 18 a 20. Nunca tuvo gran amplitud horaria. A ese lugar que ahora veo como una casita, iba yo a buscar libros en los ’80. Era una actividad callada, no compartida, en esa adolescencia de vueltas alrededor de la plaza para ver si cruzábamos a los que nos gustaban. Cuando era hora de volver, los miércoles yo metía alguna excusa y desviaba hacia la biblioteca. Iba a buscar droga para la semana. No leían ni mis padres ni mis amigas, eso no era algo como para mostrar a cielo abierto y sin embargo no podía no hacerlo. El vicio había empezado desde chica.
Mi escuela primaria, un típico edificio de tradición sarmientina con salones de techos altos alrededor del patio embaldosado, galería, mapoteca, jardín delantero con un retoño de la higuera de Doña Paula Albarracín tenía también, cómo no, una biblioteca. Ahí me procuré las lecturas tempranas: la saga de Susy, la de Puck, la de los Hollister, La cabaña del Tío Tom (cómo lloré), los de Julio Verne y cada uno de los libros amarillos de la colección Robin Hood que, por supuesto, yo no sabía que eran clásicos. ¿Cómo saberlo? Andaba a tientas. No conocía previamente nada sobre cada libro llevado a casa, no distinguía a los famosos de los desconocidos, tampoco podría decir si era capaz de sopesar su calidad. Leía como quien consume golosinas, intentando mantener arriba el subidón de azúcar. No había guía ni parámetros, no tenía con quién hablar de libros, ni de esos ni de ningún otro porque la literatura no formaba parte de los contenidos escolares ni de la tradición familiar ni de las aspiraciones de clase. (Siempre me llama la atención la simplificación atroz de opinadores y analistas cuando hablan de la clase media argentina como una cosa unívoca, pero no quiero desviarme tanto.)
Cuando tocaba el timbre uno de esos vendedores que recorrían los pueblos haciendo puerta a puerta con discurso de vendedor de autos y lo que ofrecía eran libros, al principio yo me hacía ilusiones pero eran fletados sin más con un “No, gracias”. Acá no necesitamos eso que usted vende, querían decir mis padres. Tal vez lo decían. Una vez llegó uno, no sé si más insistente o con mejor labia, con un diccionario enciclopédico en tomos, tapa dura, tapa roja. Hermoso. Llevaba algunos para mostrar y la promesa de una colección completa: si aprovechabas esa oportunidad única, los tres primeros costaban lo mismo que uno.
Todavía están en mi casa familiar esos tres tomos, los únicos que compraron mis padres, convencidos acaso de que, para todo el saber que necesitábamos sobre el mundo y los hombres y la historia, bastaban la A, la B, la C y el comienzo de la D. También cabe esta posibilidad de que me estuvieran dando una lección de aprendizaje por método metonímico: la parte debería bastar para acceder al todo. Más adelante en mi vida fui capaz de ubicar a Estados Unidos, Inglaterra y Japón entre las grandes potencias mundiales; mientras tanto, con mi enciclopedia Antártida, ese sitio de la geopolítica mundial estuvo reservado con exclusividad a Alemania, con Argentina corriendo desde atrás.
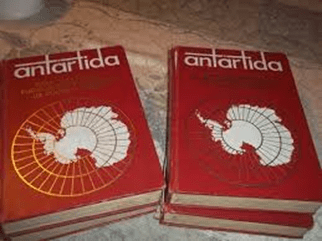
Imagen googleada de
Antártida. Gran diccionario enciclopédico de nuestro tiempo.
Durante años, Damasco y los dátiles fueron el último eslabón de mi conocimiento universal.
Si en mi familia los libros como portadores de conocimiento estaban en tan baja estima como para discontinuar la compra de un diccionario enciclopédico medio pelo, podrán imaginar el lugar que ocupaba la ficción. Es cierto que llegaba la hora de la educación secundaria y habrán pensado que de eso se seguiría encargando la escuela (en ese momento nadie se refería a eso como el Estado o “la pública”), pero la 214 Mariano Moreno era la única secundaria de Santa Isabel, un comercial de 12 a 17 con Gimnasia en contraturno (no nos engañemos, nunca nadie le dijo Educación Física) que no aspiraba a formar a los hombres y mujeres del mañana, los que harían falta para continuar y sostener las mieles de la primavera del ’83, quizás porque nadie creía entonces que eso fuese algo más que una ventana democrática, estrecha y fugaz, como las anteriores. A lo que aspiraba la 214 era a formar vendedoras, secretarias y cajeros para el Banco Provincia.
Teníamos, por supuesto, Lengua y Literatura, pero nunca fuimos más allá del análisis sintáctico, una especie de obsesión de esa mujer, a todas luces aburrida con su trabajo, que jamás nos dio un libro para leer. Y en la institución, ya no sarmientina, no había biblioteca.
Así fue como empecé a ir los miércoles a buscar libros a la biblioteca del pueblo. No me acuerdo de todos los títulos que leí, ni siquiera de una pequeña parte, pero sí de algunos puntuales:
Sobre héroes y tumbas de Sabato.
Sidney Sheldon.
Antología del amor de Julia Prilutzky Farny.
Hojas de hierba de Whitman.
Los pasajeros del jardín de Silvina Bullrich.
Uno de un aviador con cara perfecta que tiene un accidente, se quema el avión y también su cara perfecta.
El nombre de la rosa, de Eco.
Arriesgo a creer que estos libros quedaron en la memoria para poder construir una narrativa que dice que me formé como lectora en el más brutal eclecticismo, construido en base a la desinformación total.
No imagino una situación análoga en este tiempo.
Por eso decía al principio que es cada vez más inusual, por lo menos para mí, leer algo sin información previa, sin sesgo y sin prejuicios. El grado cero de la lectura es como andar por una ciudad desconocida sin mapa ni GPS. No tenemos muchas ocasiones de deambular y dejarnos llevar por el mundo de lo escrito: cada paso que damos está precedido de comentarios y críticas, de filiaciones y afiliaciones, de todo lo que se cifra en cada nombre al lado de un título.
En el mundo escrito nos movemos como turistas que antes de llegar a un lugar ya averiguaron todo sobre él: no hay sorpresas ni imprevistos, recorremos los sitios “ineludibles”, evitamos los que suponen algún peligro, no nos metemos por ningún recoveco sin saber antes quién anduvo por ahí antes que nosotros.
Y sin embargo así caí en la nota de la croqueta, casi virgen de información. Y digo casi porque el elemento contenedor, el diario El País de España, estaba ahí, amenazante con su gran E negra sobre el fondo blanco. Ya no es el mismo que conocí en los ’90, me decía (como cada vez que la veo pasar) esa voz interior que me habla frente a cada avatar conocido o desconocido mientras recorro la pantalla, ante cada nombre que veo en el lomo de un libro o al pie de un título.
Esto es también una confesión: cada vez me cuesta más leer sin prejuicio.
Y sin embargo fui a por la croqueta sin mirar la firma, me gustó el comienzo y el párrafo siguiente y pude imaginarme el Zubikoetxea, ese bar al lado de un puente en algún lugar del País Vasco, con bancos corridos y mesas sin mantel al que el narrador miraba de lejos cuando era niño porque a su madre le preocupaban los melenudos y olor a porro, que cerró con una crisis, que fue casa okupa con olor a pis y volvió a abrir con menú inalterable. Ensalada de tomate, chipirones a la brasa, alcachofa, chuleta, rape, croqueta y, de postre, una tarta de queso. “La vida es poco más”, dice el cronista. Después sabemos del Rober, que se mató en su moto al inicio del verano, un tipo de 75 años, artífice de las mejores croquetas. Quedan unas pocas freezadas, nos cuenta, y se pregunta ¿quién comerá la última?
Parece poca cosa pero no lo es. El sabor de esa lectura imprevista de martes a la mañana me llevó al sabor de aquellas primeras lecturas.
Dice Proust:
Me llevé a los labios unas cucharadas de té en el que había echado un trozo de magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las migas del bollo, tocó mi paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo causaba.
Después dice que la verdad que buscaba no estaba en el brebaje sino en él mismo, que debe dejar la taza y volver la mirada hacia adentro de su alma. Ahora, buscando este pasaje, me dieron unas ganas bárbaras de meterme por el camino de Swann a ver qué encuentro.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.
Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla martes por medio).



