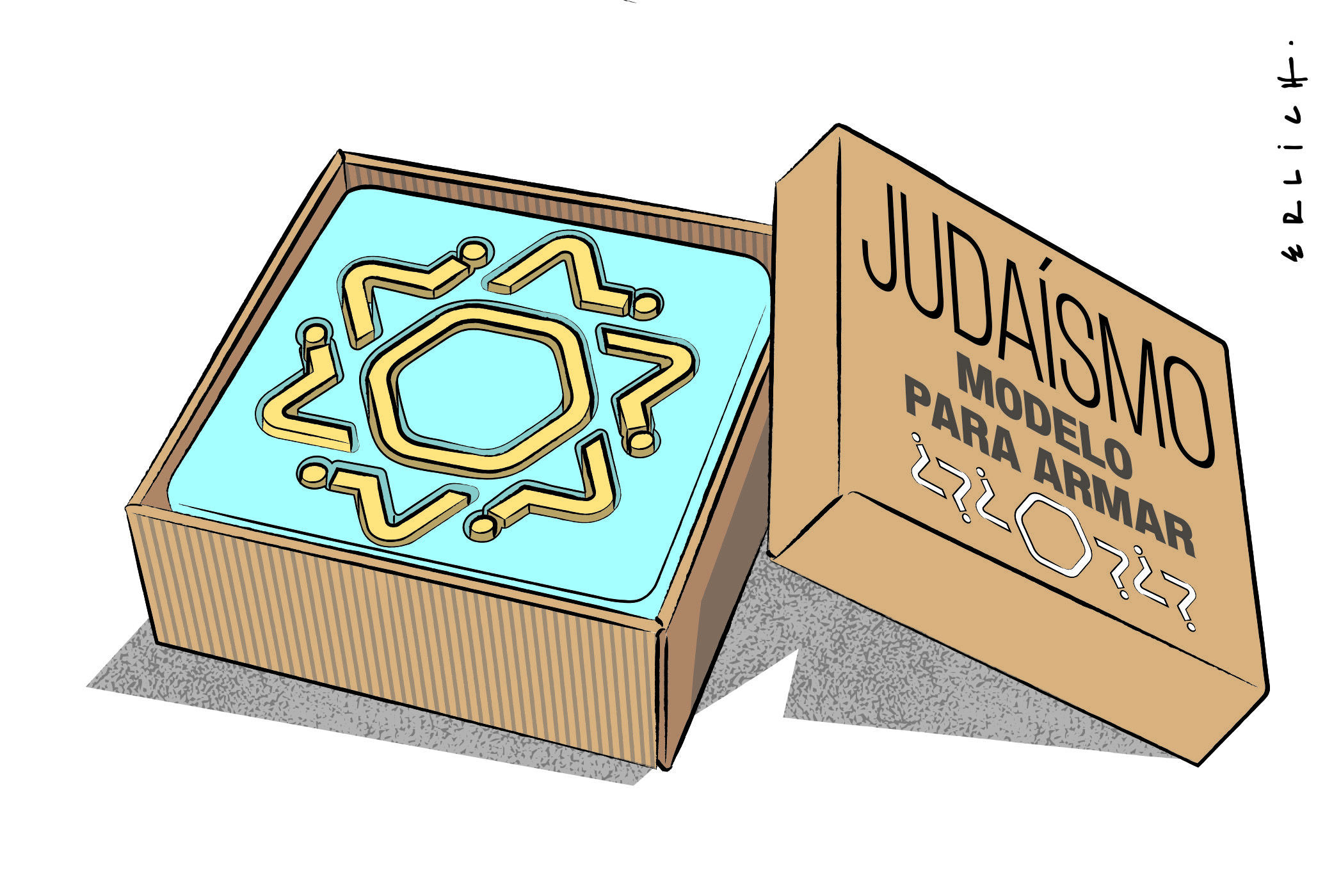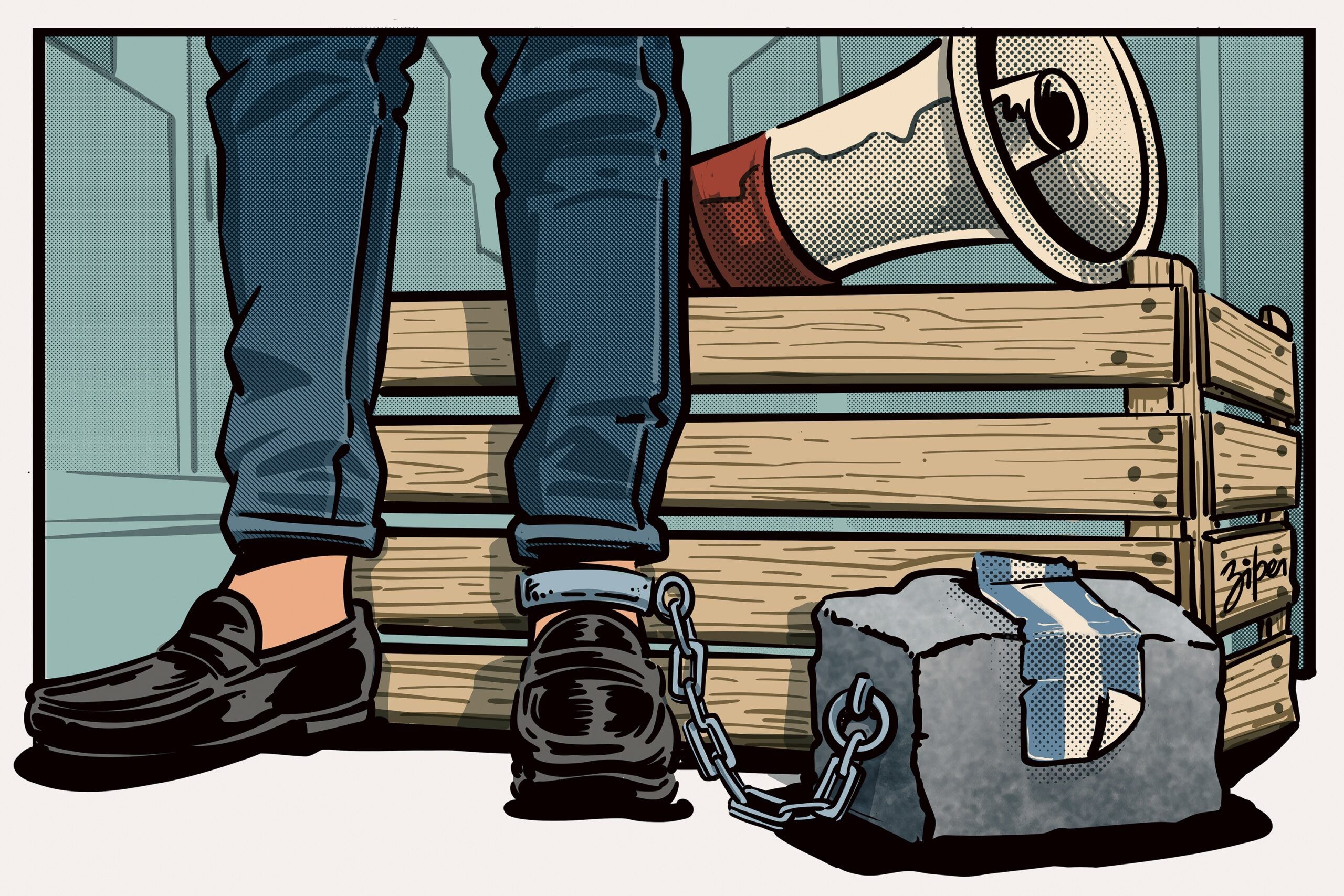|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Motivado por el golpe militar de Luis Napoleón Bonaparte en el invierno parisino de 1851, Karl Marx sostuvo que la memoria histórica de un país condiciona profundamente su vida política. Para Marx, la tradición ideológica de los héroes muertos de la Revolución Francesa de 1789 oprimía la mente de los vivos en 1850, obligándolos a vestirse con ropajes que ya no correspondían a su tiempo, haciéndolos lucir patéticos y anacrónicos. De manera similar, es posible vislumbrar en Argentina un fenómeno comparable respecto al desarrollo económico a largo plazo.
Para una parte del debate público, la idea de que Argentina supo ser próspero, rico y exitoso mantiene una vigencia fantasmática, comparable con el mito del igualitarismo peronista de 1945-1948. Esquemáticamente, esta narración plantea que el crecimiento del sector exportador generó un aumento notable del producto bruto. A su vez, el incremento de los ingresos y la concentración de población inmigrante en las ciudades constituyó la materia prima para un proceso de industrialización que, hacia 1914, colocó a Argentina como el país latinoamericano con mayor participación industrial en su producto. Este camino al éxito se combinó con un fortalecimiento geopolítico y una creciente sofisticación en la provisión de bienes públicos por parte del Estado.
Esta lectura ha tenido su proceso de revisión crítica en múltiples sentidos. Primero, se cuestionó la construcción estadística sobre la que se basaba el análisis del proceso económico argentino. Segundo, se complejizó la narrativa: hoy sabemos que, incluso en un país tan rico, los niveles de bienestar biológico apenas aumentaron, los salarios reales crecieron menos que el ingreso nacional, la educación quedó rezagada frente a los países centrales, la integración territorial fue deficiente y la distribución del ingreso fue altamente desigual. En todos los casos, la asimetría de ingresos a escala regional y social fue observada como el talón de Aquiles de aquella Argentina del progreso.
Desigualdad, problema histórico
Al menos desde la década de 1840, el problema de la desigualdad ha sido central en el debate social y político del país. Domingo Faustino Sarmiento, desde Facundo en adelante, sostenía que el desorden político se debía a la asimetría económica entre regiones y a la escasa exposición de los desiertos del norte y el oeste a la modernidad que irradiaba desde el mundo atlántico. Bajo un enfoque similar, Juan Bautista Alberdi en sus Bases aceptó al liderazgo caudillista como un rasgo inherente de la conformación socioeconómica provincial y buscó construir un marco institucional y jurídico para canalizar esa inclinación natural de la vida política argentina. Este dilema dominó el debate público entre 1860 y 1890, en la medida en que las provincias y el Estado federal intentaban equilibrar el desarrollo de Buenos Aires. José Hernández, Olegario Andrade y Leandro Alem, en las décadas de 1870 y 1880, fueron algunos de los principales continuadores de esta tradición conceptual, situando el conflicto distributivo entre las provincias y Buenos Aires en el centro del debate público.
Estas percepciones han sido reconstruidas por los historiadores. La evidencia reciente indica que la divergencia entre provincias y territorios nacionales fue constante desde los orígenes de la Argentina. Entre 1810 y 1870, la distancia en productividad y concentración poblacional entre Buenos Aires y el interior fue notable: algunos indicadores sugieren que la economía bonaerense creció a una tasa tres veces superior a la del Interior. Entre 1880 y 1914, esta divergencia se estabilizó, pero entre 1914 y 1950 volvió a crecer debido a la concentración de la actividad industrial en el Gran Buenos Aires. Desde la década del ’60, la actividad económica tendió a desconcentrarse, pero modestamente. Aún hoy, casi la mitad del ingreso del país se concentra en Buenos Aires.
La evidencia indica que la divergencia entre provincias y territorios nacionales fue constante desde los orígenes. Aún hoy, casi la mitad del ingreso se concentra en Buenos Aires.
Ezequiel Martínez Estrada y Alejandro Bunge fueron pioneros en señalar que el peligro no residía únicamente en la asimetría de poder económico entre regiones, sino en el peso determinante del Gran Buenos Aires sobre la estructura económica y política del país. Desde la década de 1930, se hizo evidente que la concentración de ingresos generada por la industrialización puso en primer plano la segunda desigualdad argentina: la que se daba entre clases sociales. Tanto en la doctrina radical renovada en la Convención de Avellaneda de 1945 como en el discurso peronista clásico, la crítica al régimen oligárquico incluyó un capítulo para la opresión de la clase trabajadora y una propuesta de reivindicación de sus derechos. Algunos años después, la mala integración regional y la desigualdad distributiva también fueron asumidas como tópicos centrales por los proyectos desarrollistas de las décadas del ’60 y ’70.
La transformación de la estructura económica determinó numerosos cambios en la vida democrática. El radicalismo de Hipólito Yrigoyen pudo mantener cierta equidistancia entre los sectores en su política económica sin comprometer su potencia electoral en Buenos Aires, apoyándose en que entre 1916 y 1928 obtuvo más votos en el interior agrícola que en el conurbano industrial y obrero. Para 1945, esta equidistancia ya no era posible: el peso político del Gran Buenos Aires determinó políticas más intervencionistas y distorsivas sobre los mercados interiores. Al presentar su campaña presidencial en la Bolsa de Comercio en 1945, Perón reconocía que su reparación social era, en parte, una medida de emergencia destinada a neutralizar la movilización sindical de izquierda y evitar la revolución social.
Modestos avances
No obstante, los datos históricos muestran que tanto el reformismo social radical como el laborismo peronista lograron avances modestos en materia distributiva. La desigualdad total, que creció moderadamente entre 1890 y 1914, no presentó mejoras significativas en la serie histórica. Durante el radicalismo, los logros se limitaron a reparar el deterioro que causó la crisis económica coincidente con la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, entre 1920 y 1930, la desigualdad promedio fue superior a la de 1900-1910. En cuanto a la distribución del ingreso en el Gobierno peronista, los datos indican dos tendencias relevantes. En primer lugar, la desigualdad de ingresos comenzó a descender en 1942, y llegó a tocar su punto más bajo en 1948-1949, volviendo a subir moderadamente luego. En segundo lugar, el descenso no fue tan significativo. A pesar del sesgo y la intención de la política pública, la concentración de los ingresos y la desigualdad promedio del período 1943-1955 fue apenas inferior al promedio de 1900-1910.
Estos indicadores contribuyen a problematizar la idea de que Argentina fue un caso de economía próspera y exitosa durante el período 1880-1914, pero también ponen en cuestión la idea de que se produjo un cambio radical en materia social y distributiva a mediados del siglo XX. Regularmente, en las tradiciones progresistas y liberales, se suele interpretar que esta interrupción del crecimiento económico en 1930 o de la distribución de ingresos en 1955 y 1976 marca que la trayectoria del país fue un fracaso.
Desde mi punto de vista, la evidencia matiza la idea de que Argentina sea un caso fallido. La falta de integración regional es un desafío complejo, con raíces en el desarme del sistema colonial y en los condicionantes geográficos que marcaron buena parte del siglo XIX, y que incluso países mucho más prósperos no han podido resolver. Asimismo, la desigualdad social es un problema común en economías con niveles de desarrollo asimétricos, incluso en el Primer Mundo. En la Europa de posguerra, se mitigó mediante sistemas fiscales y tributarios altamente eficientes y progresivos. En economías más informales y sometidas a mercados imperfectos, como Argentina, propuestas similares no tendrían el mismo efecto.
La evidencia matiza la idea de que seamos un caso fallido. La falta de integración regional tiene raíces en el desarme del sistema colonial y en los condicionantes geográficos.
En cuanto al punto central del debate, tampoco considero que la pérdida de posiciones de Argentina en los rankings de ingreso per cápita suponga un absoluto fracaso. El país vivió un momento de éxito en el siglo XIX, gracias a una combinación virtuosa entre demanda internacional y dotación de factores. En esa ventana de oportunidad, Argentina avanzó hasta crear instituciones modélicas en educación, provisión de bienes públicos e infraestructura. En pocas décadas, se construyó un Estado y una nación en el desierto, convocando a culturas de todo el mundo y consolidando en gran medida las instituciones civiles liberales establecidas desde la Constitución de 1853.
Entre 1930 y la década del ’70, la dinámica económica mundial cambió. Argentina, históricamente con un bajo coeficiente de ahorro sobre el ingreso, debió adaptarse a un mundo con un mercado de capitales deprimido y mercados de bienes fluctuantes. Esto afectó la tasa de crecimiento e hizo a la economía más dependiente del direccionamiento de recursos por parte del Estado. Aun así, el país logró conservar una tasa de crecimiento moderada, que se combinó con una mejora en la distribución del ingreso. A las instituciones liberales y aperturistas se sumaron avances sociales que fueron centrales en la construcción de una sociedad de ingreso medio que se destacó en la región.
Desde 1975, sin embargo, el mundo vivió un proceso de segunda globalización. Nuevamente, el desafío de los países fue aprovechar sus ventajas comparativas naturales. Para Argentina, esto supuso el duro proceso de readaptar a las economías cerradas a un proceso de apertura, con un agravante importante: apartándonos de algunos años entre 2005 y 2013, y 2021-2023, el centro de la demanda global no pasa por las materias primas que nuestra región produce. Basta con levantar la vista para observar que América Latina no tuvo un desempeño muy exitoso en comparación con el mundo, y Argentina aún menos. Sin ánimos de eximir los errores de política pública y administración política por la mala performance del país, el panorama tampoco fue tan benévolo como entre 1880 y 1914.
Este recorrido histórico indica que Argentina tuvo una economía declinante, pero con al menos dos matices esenciales. Primero, aunque el país fue rico, mantuvo importantes asimetrías y falencias sociales que implicaron un coste en el largo plazo. Segundo, su trayectoria como economía mediana estuvo fuertemente afectada por ciclos económicos y tendencias mundiales emergentes desde los centros. Aun así, hasta hace poco tiempo conservó una estructura social más sofisticada que la del resto de América Latina, y mostró indicadores de desarrollo económico y humano también superiores. Con esto en mente, propongo que quizás Argentina no sea un país fracasado, sino una sociedad atrapada en el espejismo de su propia grandeza perdida, y que los fantasmas de la memoria histórica no contribuyen a comprender con realismo su trayectoria y presente.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.