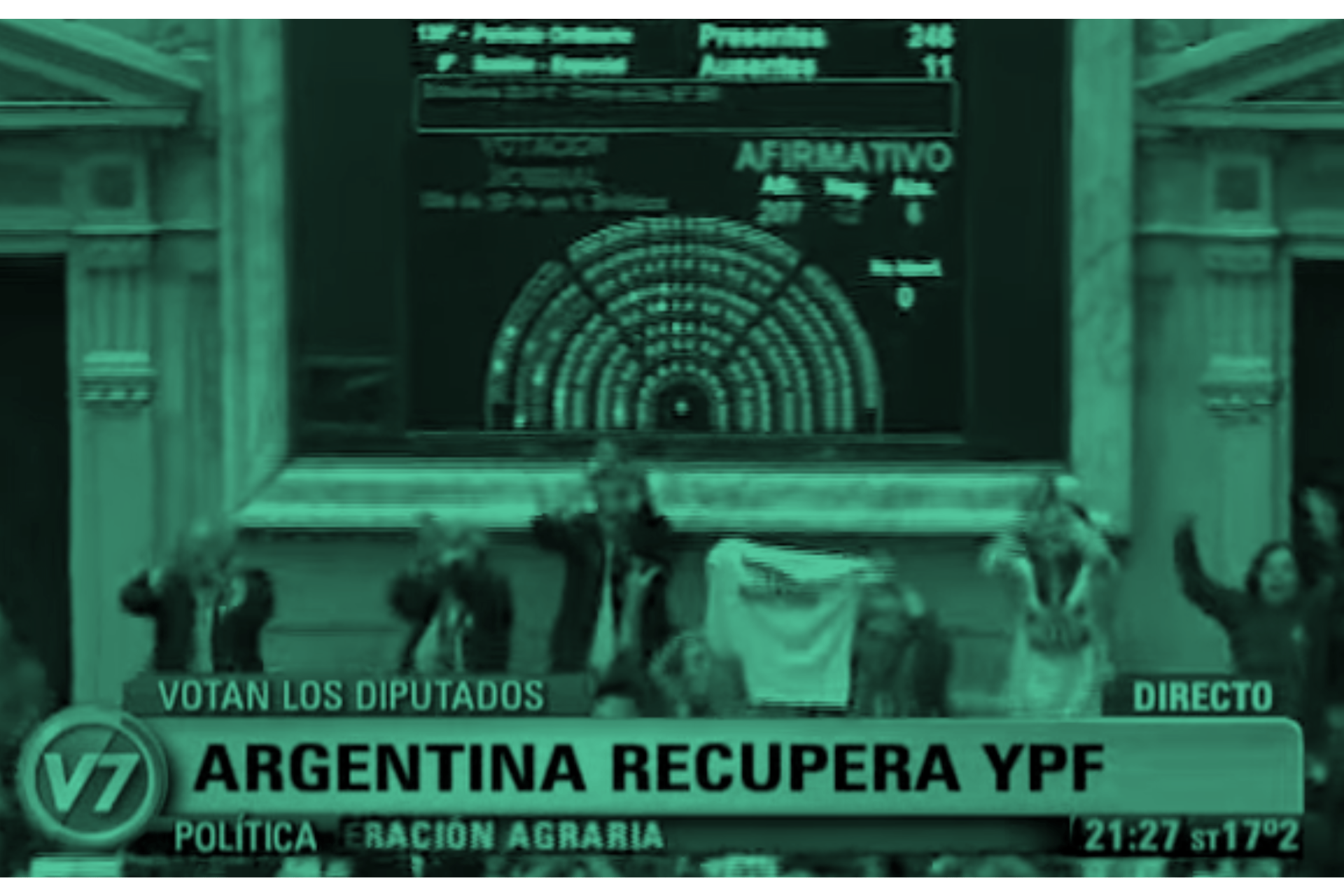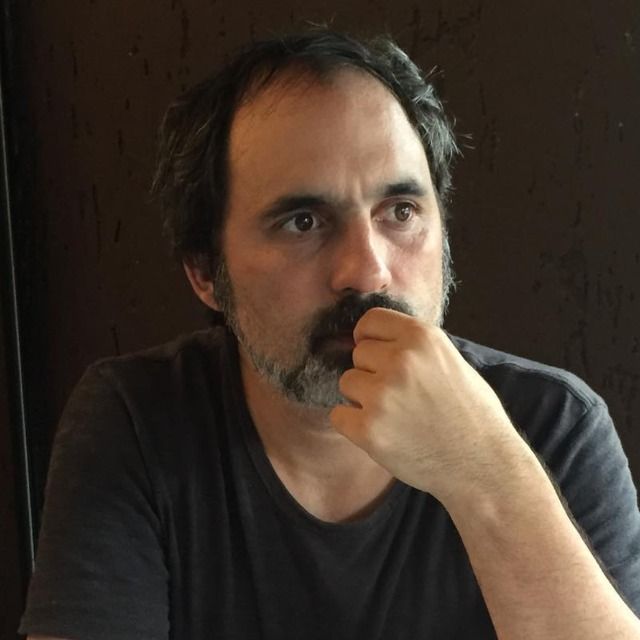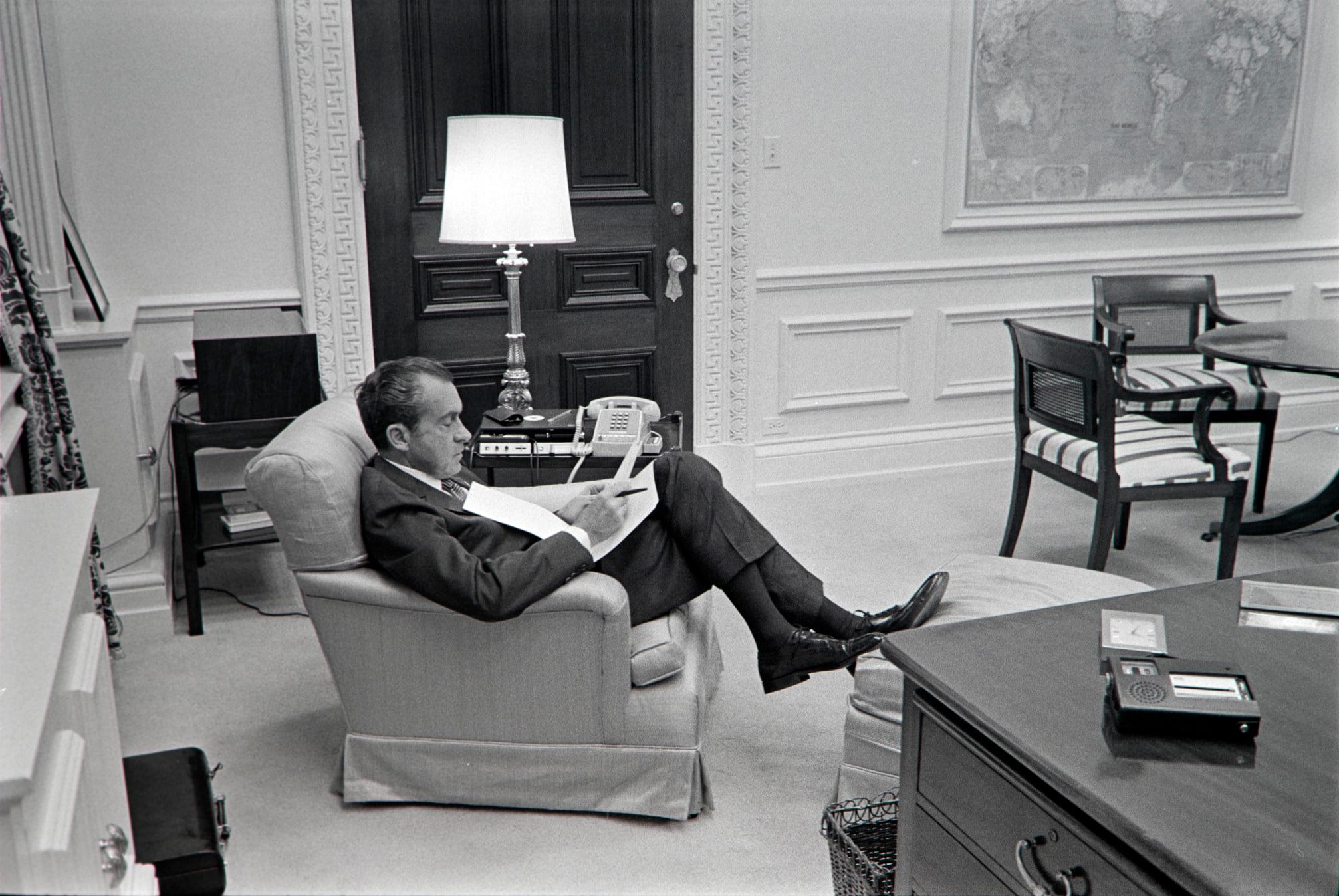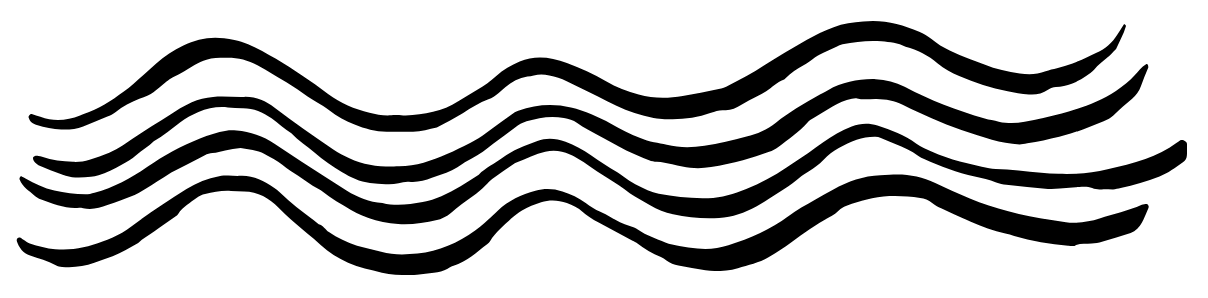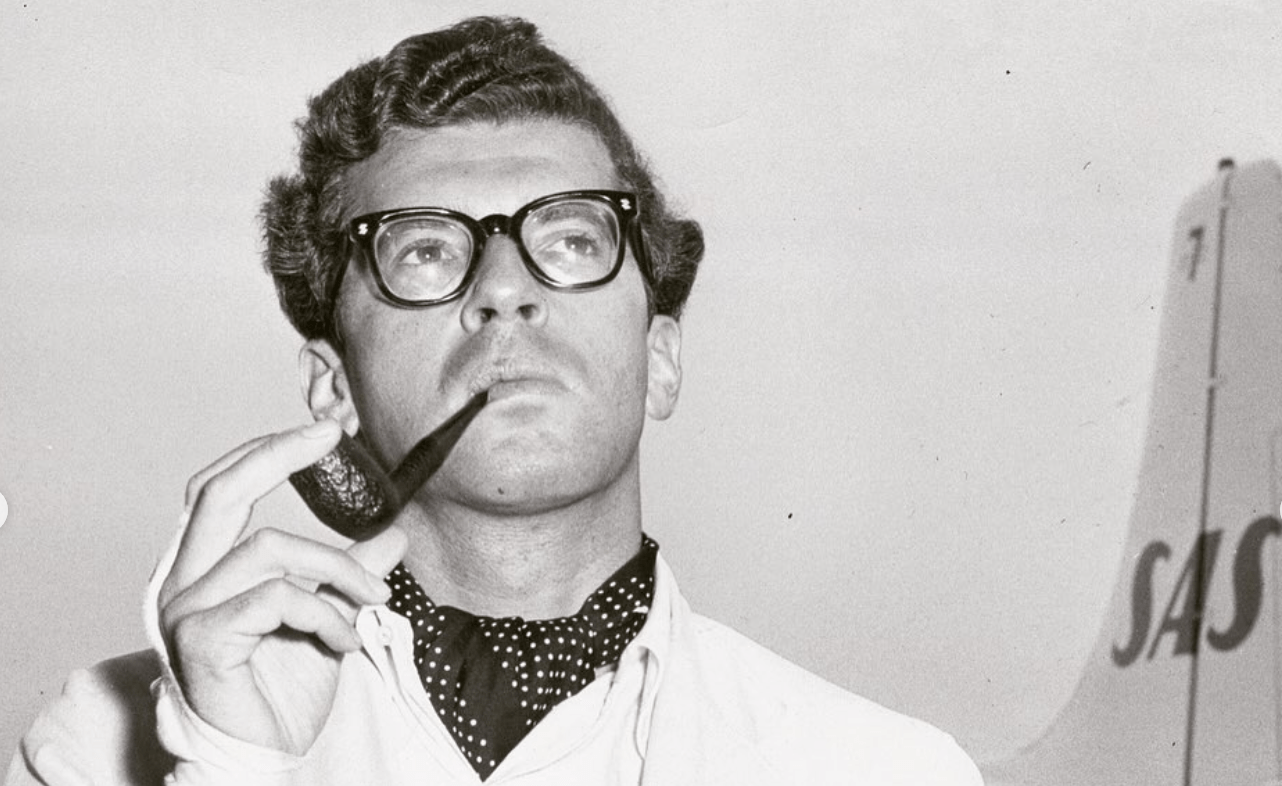Una de las cosas que más me llamó la atención en estos días otra vez atragantados con el caso YPF y los (por ahora) 16.000 palos que debemos pagar para emprolijar la trastada de Cristina y Kicillof fue la sorpresa volver a sentir, casi físicamente, repasando los videos de la expropiación en el Congreso, la potencia de la hegemonía conceptual y política del kirchnerismo en 2012 y lo rápido que nos olvidamos de aquel clima de época. La ley salió con 208 votos a favor en Diputados y más de 60 en el Senado, mayorías amplísimas, y fue festejada como se había festejado antes el default en 2001 o, después, menos trágica pero igual de ilustrativa, la Ley de Zonas Frías de 2021, que quintuplicó los subsidios al gas en la mitad más rica del país. Ahora parece que cambió todo, que el sentido común se corrió irremediablemente hacia otro lado (hacia la “derecha”, dirán algunos), pero recordar estos episodios sirve para darnos cuenta de que hasta hace cinco minutos nuestros políticos estaban dialogando y consensuando, no agrediéndose e insultándose, para tomar decisiones malísimas e irresponsables.
La expropiación de YPF ocurrió al principio de lo que empezaba a conocerse entonces como “la grieta”, una categoría de análisis que nunca me gustó y a la que el recuerdo de estos episodios no hace más que debilitar y, en mi opinión, dejar en ridículo. Los que más negocio hicieron con la grieta fueron quienes la denunciaron: los políticos de anchas (o angostas) avenidas del medio, los analistas y periodistas equidistantes, los think tanks de voz neutra, los empresarios que se juntan una vez al año para reclamarle cosas a la política. Durante años –de 2011 a 2023, por poner fechas– cada vez que alguien necesitaba opinar de política y sentirse inteligente pero a la vez no correr ningún riesgo, decía que la grieta era el principal problema de la política argentina y que nuestros políticos, en lugar de pelearse, debían sentarse a conversar, a negociar, a encontrarse a mitad de camino. Que eso era lo que necesitaba el país y, además, era lo que reclamaban los argentinos.
Dados los resultados electorales recientes esto último evidentemente no era así, pero además toda la construcción del razonamiento estaba mal, como muestra la persistencia del caso YPF en nuestras vidas. Digo esto en dos sentidos. El primero es que no era cierto que los políticos no se pusieran de acuerdo: se ponían de acuerdo, pero para tomar decisiones lamentables. Alguna excepción a esto hay, pero en general cuando un proyecto de ley de la Argentina reciente tuvo apoyo en casi todo del hemiciclo ha sido porque o era irrelevante o porque era un proyecto gastador, demagógico, cortoplacista o las tres cosas. O sea que la ansiada y demandada colaboración entre políticos –sentémonos todos alrededor de una mesa– tampoco garantiza nada si las ideas son incorrectas.
O sea que la ansiada y demandada colaboración entre políticos –sentémonos todos alrededor de una mesa– tampoco garantiza nada si las ideas son incorrectas.
En el segundo sentido en el que digo esto es en que siempre, desde la aceleración ideológica del kirchnerismo y, sobre todo, desde el segundo mandato de Cristina, el obstáculo principal para ordenar la economía y la política del país no ha sido “la grieta”, es decir, la falta de diálogo o respeto entre kirchneristas y antikirchneristas, sino la popularidad y la pregnancia de ideas malas, anticuadas y dañinas. En cambio, el concepto central detrás del diagnóstico de la grieta era que la mayoría de los políticos son sensatos pero prefieren polarizar en público porque les rinde electoralmente, lo que dificulta los acuerdos necesarios. La esperanza o la propuesta de los anti-grieta era que había que encerrar a esos señores en un cuartito oscuro lleno de humo, lejos de la mirada de sus votantes, y no dejarlos salir hasta que no hubieran escrito una hojita con 10 puntos sobre los cuales todos íbamos a estar de acuerdo.
“Camaradería peneana”
Esta insistencia, que se replicaba en seminarios, editoriales y foros de todo tipo, era una fantasía, no sólo porque desconocía los incentivos de la política de toda la vida (no de ahora, y no sólo de Argentina) sino también porque suponía que todos estos tipos coincidían en que, por ejemplo, hay que pagar la energía por lo que vale y, por lo tanto, aumentar las tarifas. En público muchos decían lo contrario: acusaban a Macri y Aranguren (o, después, a Alberto y a Guzmán) de asesinos de clubes de barrio o pacientes electrointensivos. Pero en el fondo, decía la hipótesis anti-grieta, sabían que había que aumentar la luz, el gas y el bondi: por eso había que sentarse a charlar con ellos. Había que sacarlos de la polarización, reunirlos en un asado para que se muestren las fotos de la familia, practiquen su camaradería peneana y se den cuenta de que piensan parecido, sólo que la maldita grieta, la maldita polarización, las malditas redes sociales, inventan conflictos donde no los hay.
Y no, mi cielo. No lo sabían, no todos pensaban igual. Quizás sigan sin saberlo. Sigo con este ejemplo porque es concreto y, a mi modo de ver, muy útil para poner a prueba la hipótesis de la grieta y su propuesta del gran acuerdo político. Si de un lado hay personas convencidas de que el subsidio a las tarifas puede ser eterno, como los déficits públicos y la emisión monetaria, ¿en qué punto medio pueden encontrarse y darse un abrazo patriótico con las personas que saben sumar y restar? ¿Cómo podía ser fructífera esa charla, por más asado, vino y camaradería que le pusiéramos?
Decía al principio que con el tiempo nos fuimos olvidando de la potencia de la hegemonía kirchnerista, pero también creo que nos vamos olvidando de la popularidad de la idea de la grieta en buena parte de nuestras élites, sobre todo en los últimos años del gobierno de Macri y todo el gobierno de Alberto Fernández. El problema principal de la Argentina, se insistía, la causa de su estancamiento de corto plazo (una década sin crecimiento) y de largo plazo (medio siglo a la deriva), no era la aplicación de políticas públicas incorrectas sino un defecto de negociación de los políticos, que elegían cínicamente insultarse por oportunismo electoral mientras ignoraban los problemas reales de los argentinos. A pesar de que no era una idea principalmente de los políticos (más bien al revés, sus popularizadores fueron periodistas, empresarios, intelectuales, voceros de ONG), sí tuvo consecuencias político-partidarias, porque empañó el foco reformista de Juntos por el Cambio y le abrió la puerta a Milei, que sí enfatizó en el anacronismo de las ideas económicas del kirchnerismo.
Empañó el foco reformista de Juntos por el Cambio y le abrió la puerta a Milei, que sí enfatizó en el anacronismo de las ideas económicas del kirchnerismo.
Vengo pensando esto al menos desde 2020, cuando subió el volumen del cantito finoli anti-grieta y se popularizó el diagnóstico de que había “dos extremos” (uno de ellos supuestamente era Macri). El objetivo, escribí, debía ser aislar políticamente al kirchnerismo, pero no por resentimiento o venganza: había que aislar sus ideas malas, contraproducentes y dañinas, desprestigiarlas, burlarse de ellas, recordar sus papelones y su corrupción, su desapego por la realidad, su psicopateo constante. El kirchnerismo tiene votos genuinos, decía, es un participante legítimo del baile democrático, representa a mucha gente: pero no puede ser parte de la conversación sobre cómo ordenar la economía, que es la gran deuda de estos 40 años de democracia. Para empezar porque Cristina jamás se sentaría en esa mesa, pero después porque su cerradura ideológica gira en sentido contrario al del resto.
Por mezquindad, inercia u oportunismo, sin embargo, nuestras fuerzas vivas eligieron hablar mal de la clase política en su conjunto, del peligro de los extremos, de que sin diálogo entre todos no podíamos ir a ningún lado. Mucho antes que Milei, los primeros que empezaron a decir que “los políticos” en general, como clase, no servían para nada fueron los periodistas, los empresarios, las instituciones progresistas. Tuvieron la oportunidad servida para decir que el problema eran las ideas anacrónicas encarnadas por el kirchnerismo, como ya era evidente en 2015 pero mucho más en 2021 y mucho más esta semana, con el caso YPF aun reverberando. No pudieron hacerlo. Eligieron la más fácil: decir que el problema eran los políticos y las redes sociales. También de esa inacción surgió Milei.
Curiosamente ya no se habla de la grieta. Nadie sabe bien por qué, a pesar de que sus andamios estructurales siguen ahí: un gobierno que brama “kirchnerismo o libertad”, apoyado por una mitad de la población, detestado por la otra, y un kirchnerismo replegado sobre sí mismo, disciplinado en el terraplanismo y la defensa de Cristina, que mantiene una por una aquellas ideas estrafalarias. Los periodistas siguen enfrentados entre sí, el clima de las redes es acaso peor que hace una década, el margen para el diálogo parece insignificante. ¿Por qué ya nadie dice que la grieta es el principal problema de la Argentina? No tengo respuesta, pero prometo investigar.
Para otro día dejo la pregunta de si todo esto que pienso ahora ya lo pensaba, o lo pensábamos, en el gobierno nacional en cuya Jefatura de Gabinete trabajé entre 2015 y 2019. Creo que no. De hecho, nuestra propuesta de nueva etapa política, nuestra reacción al kirchnerismo anterior, no fue hacer antikirchnerismo sino diferenciarnos a partir de los modos, los gestos, fundar una nueva cultura política más serena y más abierta. Esa era la intención, que fue percibida, por supuesto, como antikirchnerismo rabioso. Kevachaché. Como acuñó inolvidablemente mi amiga la diputada Daiana Molero, igual no te van a querer. Pero eso quizás lo aprendimos demasiado tarde.
La seguimos el próximo jueves.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.
Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los jueves).