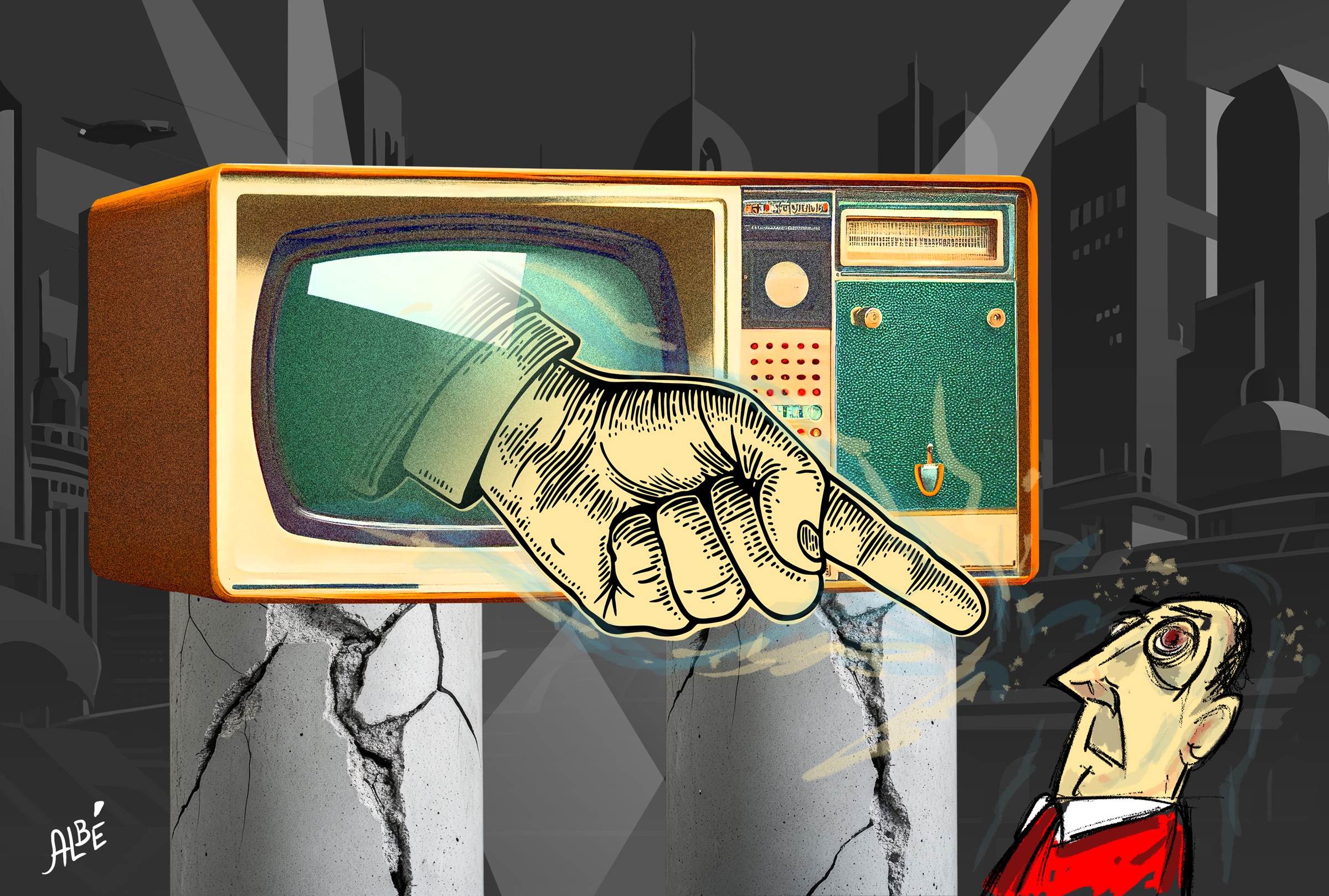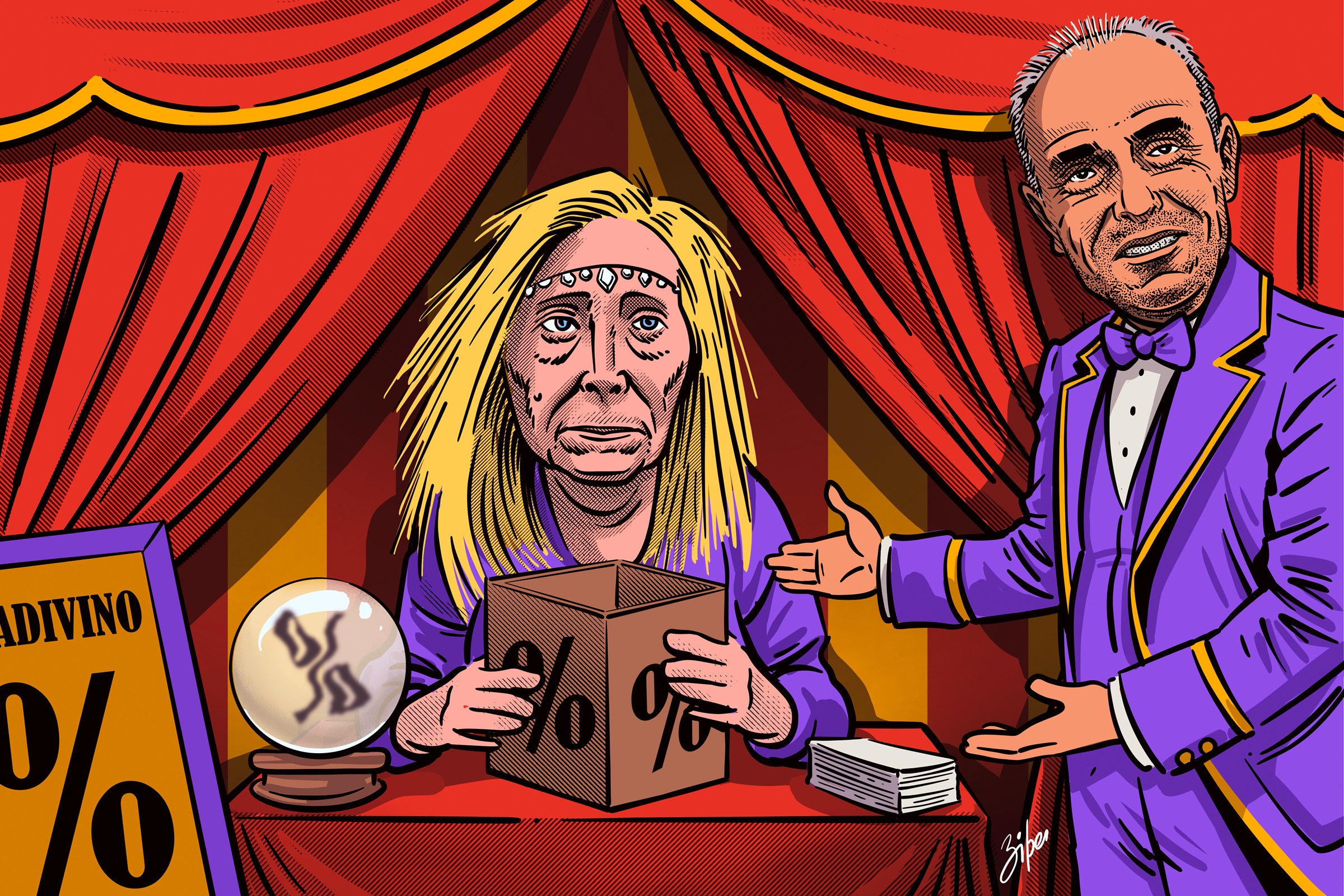Cuando Sarmiento, en Recuerdos de provincia, dice: “Yo nací en 1811, el noveno mes después del 25 de mayo”, explica que es el hijo de la Revolución. Con ese gesto áspero con el que –por lo general– lo representaron, vigila en forma de busto las dos largas mesas de la majestuosa sala de profesores del Nacional Buenos Aires. Hubo momentos en que algunos alumnos, a escondidas, le taparon la boca o los ojos con pañuelos blancos o enlazaron uno verde alrededor del cuello. Eran intervenciones estético-ideológicas que resultaban –creo yo– de haberse sentido interpelados por alguien de quien se dice, en principio, que fue el alumno perfecto. Quizá los autores no sabían que Sarmiento también tuvo su etapa de joven nervioso y pendenciero, y que fue líder de una banda de muchachos de esas que se pelean a pedradas en los barriales. Satisfecho de sí mismo y aburrido del entorno mediocre de la educación de ese tiempo en su provincia, en su autobiografía deja en claro que el aburrimiento lo condujo al extremo de caer al máximo en la desconsideración de los maestros. En la vida pública, años después, se lo conocerá como “Don Yo” y “el loco”. Nunca le importó mucho: siempre pensó que –en política, sobre todo– es mejor que se hable mal de uno y no que no se hable en absoluto. Su figura es dispar, proteica, emocional y violenta a veces; de fría racionalidad, otras; soberbia y de doble filo.
Así es el Colegio.
Casi ingresa, gracias a una beca que ofreció Rivadavia a seis jóvenes de talento de cada provincia para educarse en los claustros del que se llamó antes Colegio de Ciencias Morales. Pero en San Juan, donde se había recurrido a un sorteo, el beneficiado fue otro. Los padres de Sarmiento lloraron días seguidos y él lamentará toda su vida no haber egresado de la institución donde se formaba a la clase dirigente. El Rector Horacio Sanguinetti decía que igual se lo merecía. Que podía codearse con los otros grandes entre los grandes: los exalumnos Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Bernardo Houssay, Carlos Saavedra Lamas, Carlos Pellegrini, Alicia Moreau de Justo, por nombrar solo algunos.
Se dice que el Colegio es un gran museo donde se rinde culto a las glorias pasadas. Es verdad.
Se dice que el Colegio es un gran museo donde se rinde culto a las glorias pasadas. Es verdad. La historia transita en sus portentosas paredes y ambientes oscuros de techos altos; en los pasillos que se continúan en otros pasillos y se cruzan con escaleras de mármol; en las vidrieras, las columnas, las fuentes de los patios, las rejas, las aulas de grandes ventanales, las claraboyas de la biblioteca cubiertas de hojas secas y excrementos de palomas; en los ficheros de madera, en los bancos atornillados a los pisos crujientes. Él contiene casi todo lo humano y lo divino, repetía Sanguinetti con una sonrisa cómplice en los discursos de bienvenida a los ingresantes, después de enumerar todas las ventajas respecto de sus singulares posibilidades educativas. Quizá –pienso ahora– esto no tenía que ver con la vanidad de la élite de inefables y codiciosos de conocimiento y poder (aunque así lo entendían varios). Prueba era que también les recordaba a los chicos las responsabilidades inherentes ante la sociedad y uno mismo, y el compromiso de respetar el orden y la libertad, que no son incompatibles.
Esto era la excelencia: se elegía y preparaba a los mejores alumnos para los mejores profesores para el mejor colegio.
La edad de la inocencia
Por lo menos, es lo que yo entendí desde esa mañana fría de agosto de 1984, cuando asistí por primera vez a una entrevista para reemplazar a un profesor de literatura en unas pocas horas cátedra. Acababa de cumplir 24 años y estaba llena de miedo. La Jefa de Departamento era Edith López del Carril, una mujer de carácter, que me hizo comprender que para poder persistir en ese espacio androcéntrico había que ser como ella. La democracia reiniciaba y los grupos políticos estudiantiles habían adquirido un dinamismo argumental que nos interpelaba a los docentes y nos obligaba a plantarnos o sucumbir. Sorteé las primeras pruebas con esfuerzo. Recuerdo que escribía las clases con rigor de amanuense y me las aprendía de memoria; lo que no era muy útil, porque los colegiales, con su inteligencia y creatividad, sus cuestionamientos y sus propuestas, me sacaban de libreto todo el tiempo. Exigencia, rendimiento, disciplina, competencia, innovación eran las palabras de paso para poder “pertenecer”. Durante las horas de clase, el silencio absoluto fuera de las aulas hacía que el colegio se sintiera aún más enorme. Y así como los alumnos vivían acosados por exámenes orales y escritos que requerían una enorme energía y voluntad; los docentes trabajábamos pensando en los concursos por antecedentes y oposición para validar nuestras trayectorias y aptitudes. Nos tratábamos todos de usted. A la formalidad en el trato y la distancia personal en que las emociones intensas quedaban fuera de rango, se sumaba la inclinación por el lenguaje ingenioso y la frase certera, si era posible, con latinismos o alusiones cultas incluidos. Todo estaba medido. Y uno aprendía a moverse en una atmósfera cortés, pulcra, inteligente y –para un importante porcentaje– inmejorable.
Claro que, en paralelo, ocurrían los festejos de la “vuelta olímpica” y las “tomas”. Irrumpían con fuerza y sorpresivamente. Entonces, se suspendían las leyes y se ingresaba a un estado virtual en el que todo podía ser y dejar de ser, a la vez, para ser otra cosa. Había que tener el coraje de atravesar el túnel equívoco, hasta que se reinstalaran el orden y la rutina. “El Colegio es este ir y volver todo el tiempo”, me dije. “Y hay que acostumbrarse”.
Modelo para armar
Un día terminó la era Sanguinetti y nosotros los de entonces ya no fuimos los mismos. Los últimos románticos perdimos el rumbo originario a medida que vimos cómo un nuevo estilo de colegio había estado creciendo a nuestras espaldas. O frente a nuestros ojos miopes. Como dice Quintín en sus memorias políticas respecto de su paso por el CNBA en la década del ’60, es probable que yo también, entre los ’80 y los ’90, viviera en un frasco. Me mantuve firme, sin embargo, en mi pretendida torre de marfil, ahora convertida en Profesora titular y Directora de Departamento. Los años pasaron. Más de diez. Y el Colegio fue varios colegios. Un jardín pétreo de senderos que se bifurcan. Con un centro no visible en ninguna parte.
Me tocó, en 2011, el turno de ser Vicerrectora. Lo primero que me importó fue proteger mi relación con los estudiantes, que eran lo que yo más quería, porque me habían hecho profesora y crecer como persona. Aunque estos también habían cambiado. Hacía rato que ya no usaban uniforme ni ostentaban el escudo del Colegio en la solapa. No se levantaban de sus asientos para saludar al profesor o profesora que entraba a dar clase. Ni se contenían si creían que tenían que decir algo que consideraban importante. Ahora había que conquistar la autoridad todos los días. Y, además, repensar qué entendíamos todos por “autoridad” y estar a la altura de las demandas. Se quejaban mucho. Del maltrato y del abandono; de las injusticias de un sistema de sanciones arcaico y ajustado a los requerimientos de los adultos; de la falta de diálogo con las autoridades; de la necesidad de aumentar los espacios de participación en la toma de decisiones; de los criterios de evaluación; del edificio en el que era explícita la falta de mantenimiento. ¿Qué duda había de que el Colegio estaba descompuesto y de que la primera tarea era la de reconstruir las relaciones personales y el bienestar de todos? (Dejo los detalles para los historiadores de la política universitaria.) Para mí, la situación era grave y no fue nada fácil lograr que siguieran confiando en mí, aunque yo, como vicerrectora, “había pasado del otro lado”.
Me acuerdo de un alumno militante que grabó la conversación que teníamos en el Consejo de Convivencia, cosa que no estaba permitida.
Me acuerdo de un alumno militante que grabó la conversación que teníamos en el Consejo de Convivencia, cosa que no estaba permitida, por lo menos si se hacía sin el consenso de los otros miembros; además, la recortó maliciosamente y reprodujo en las redes, con la clara intención de exponerme en una frase que me hacía pasar por fascista. Mi decepción fue terrible; pero él debió sentir, todavía más, que eso que había hecho estaba fuera de lugar, porque sin que yo acusara recibo, pidió verme y se disculpó con un sincero gesto de amistad. Lo escribo ahora y me emociona, porque fue esa vez que supe que yo también podía confiar en ellos. Hoy ese chico y yo somos amigos en las redes.
El Colegio estaba herido. Creí siempre que lo académico servía para zanjar las diferencias: cuando uno quiere enseñar y otro, aprender, se comparten valores y hay un principio de acuerdo. Lo pienso todavía. Pero el Rector Gustavo Zorzoli me advertía que el CNBA era un “colegio político” y que, si no se tenía en cuenta esa dimensión, se limitaba la posibilidad de instrumentar cambios y de poner en marcha procesos y coordinar el trabajo. Tenía razón. Y me tocó aprender a jugar con el entramado político, aunque no fue nunca mi fuerte.
Muchos de los docentes de cuyas prácticas yo había aprendido casi todo habían muerto o se iban jubilando. Tuve la sensación de la orfandad, por un lado; y de la falta de amigos, por otro. Los cargos vienen con un espacio vacío alrededor bajo el brazo. Por eso, también tuve que construir otros lazos que me permitieran compartir experiencias, saldar dudas, pedir consejos, sumar perspectivas. Tampoco esto fue sin obstáculos y es honesto decir que me ayudaron los secretarios, que cargaron conmigo el fardo al hombro, y los docentes que también exigían, y era lógico, que fueran valorados en su práctica y consultados a la hora de construir proyectos. Pero había tantas y tan diferentes miradas que no era posible cumplir con las expectativas de muchos. Elegir implicó asumir el riesgo de las críticas. Algunas sanas; otras, francamente destructivas.
Elegir implicó asumir el riesgo de las críticas. Algunas sanas; otras, francamente destructivas.
Las familias constituyeron un nuevo desafío. El Colegio de Zorzoli abrió las puertas para todas e inició un intercambio epistolar antológico que nos obligaba a tener muy en cuenta que educar a un chico es conocer su entorno, el mundo de sus afectos y sus necesidades. Aprendí también mucho de los padres. Y, con ellos, de la variedad de situaciones por las que pasaban sus hijos –que eran mis alumnos–, las que apenas había imaginado. Esto facilitó que viera con claridad más cosas que la resolución de un examen.
Alumnos, profesores y familias: esto es, para mí, básicamente un colegio.
Cuando me sentí triste o frustrada, la Biblioteca –que había dirigido y conformado mi Jefa de cátedra en la facultad, Elena Juncal, quien sabía la signatura topográfica de los libros de memoria y me enseñó a manejar distintos cepillitos para limpiarlos– me ofreció una compañía segura. Los libros nunca me defraudaron. Tenerlos cerca me dio seguridad y alegría.
Hay gente que cree que con un despacho toca el cielo; para mí, por el contrario, fue llegar al infierno tan temido. Y, sin embargo, no me arrepiento en nada de haberme jugado. Hecho está. Bien o mal, como diría Sarmiento. Cuando bajé las escalinatas del Colegio la última vez, sabía que no volvería pronto. Pero estoy con él en toda circunstancia. Sobre todo, hoy, cuando leo en algún medio que es una institución de prestigio que se desmorona o cuando observo que se busca desmoronarla con contraejemplos que discuten lo que todavía existe de él en el imaginario de un país. El Colegio va a sobrevivir. No es pura arqueología. Es el punto mítico de un universo, un aleph a medida.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.