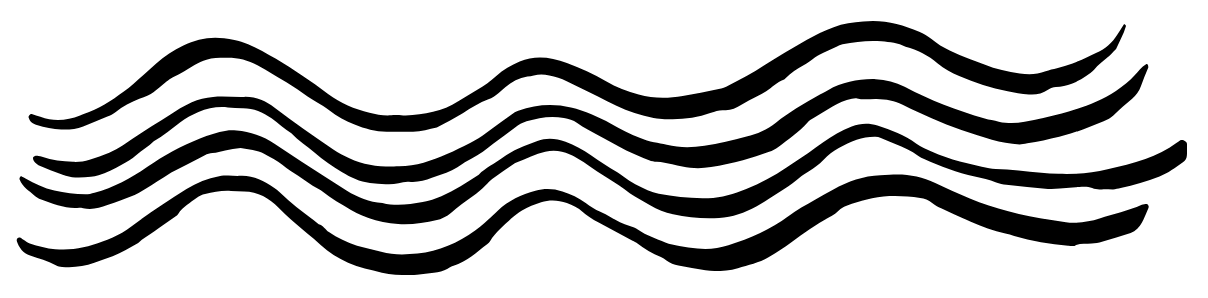¡Buenas! ¿Cómo va?
Leí en estos días dos libros sobre el New York Times, uno sobre su historia larga y otro, más indirectamente, sobre su historia corta. El segundo, Morning After the Revolution, de Nellie Bowles, cuenta el Times pre y postpandemia, prendido fuego por los debates alrededor de Black Lives Matter y la presidencia de Trump. Y de cómo la autora, reportera estrella y en ascenso, que toda su vida había soñado con trabajar en el gran diario de ellos, un día empezó a dudar del evangelio woke, se quedó afuera de los chistes, le empezaron a decir “nazi” y se terminó yendo. El primero, The Times, de Adam Nagourney, es una historia más oficial del diario desde los ’70 hasta la llegada de Trump, pero se lee como una precuela del de Bowles, porque todas las tendencias del último medio siglo confluyeron en esta redacción alborotada, ideologizada y militante de los últimos años.
Cuando arranca el libro de Nagourney, el Times es un imperio cómodo consigo mismo, rentable para la familia Sulzberger e influyente en Washington. Tiene un millón de lectores, corresponsales en todo el mundo y no echa a nadie: a los vagos o borrachos los manda a posiciones irrelevantes. Los redactores y editores (casi todos varones, casi todos blancos) son amigotes pero compiten a los codazos y, por encima de ellos, manda Abe Rosenthal, un editor gruñón y maltratador pero con olfato y calle. A pesar de algunas derrotas, como el caso Watergate, donde se lo morfa el Washington Post, su supremacía parece intocable: es parte del establishment, trabajar en el Times da prestigio eterno y sólo lo corren por izquierda los jóvenes sesentayocheros anti-Vietnam.
Toda esta estabilidad se empezó a venir abajo en los ’90, por la aparición de Internet y otros cambios sociales. Abe Rosenthal, que se jubiló en 1987, podía llamar al corresponsal en Johannesburgo y decirle que al otro día iba a ser el corresponsal en México y el tipo iba, levantaba campamento y familia y se instalaba en México. Max Frankel y Joe Lelyveld, sus sucesores –como Rosenthal, más guardianes de un legado que innovadores disruptivos–, ya no pudieron hacer eso, porque las mujeres o los maridos trabajaban, los pibes en el colegio, etc. Los redactores, que hasta los ’90 venían soportando en silencio el maltrato y la arbitrariedad de los jefes, empezaron a quejarse. No sólo de cómo los trataban, sino también de las coberturas del diario y de las decisiones de la cúpula, especialmente de esa figura fascinante, que no tenemos en Argentina, o sólo lo tiene La Nación, que sigue siendo un diario familiar: el publisher, que no se mete en el día a día del diario pero elige al director ejecutivo, al director de opinión y al gerente general y es un puesto prácticamente hereditario de los Sulzberger: Rosenthal convivió con Punch, los siguientes con su hijo Arthur y los actuales con su nieto A.G. (ei-yí), que asumió con menos de 40 años.
Igual la impresión que me queda es que todo esto se aceleró con Internet. Los capítulos sobre la aparición de nytimes.com son buenísimos, porque muestran cómo se fue erosionando el status de la redacción de papel y fue creciendo el dinamismo de los pibitos digitales, a quienes al principio no les dejaban hacer nada. Los primeros años de la web coincidieron, además, con tres crisis seguidas terribles para el Times: el despido del periodista fabulador Jayson Blair (protegido en parte por la culpa de una redacción blanca que no se animaba a frenar a su estrella negra), los reportes sobre armas de destrucción masiva de Judith Miller que le sirvieron a G.W. Bush para justificar la invasión a Irak y el despido del director ejecutivo Howell Raines, tan maltratador y arbitrario como Rosenthal pero en la época equivocada: lo echó una revuelta de la redacción ofendida. Después vinieron los años de pérdidas económicas, el préstamo leonino de Carlos Slim y el derrumbe del precio de la acción: hubo un momento en el que muchos dudaron sobre el futuro del diario. Pero en el fondo lo que empujaba todo esto era Internet: los ingresos por publicidad caían, las ventas del papel se estancaban y la web no traía un mango.

El Times había sido toda la vida un diario de editores: a los jefes de la redacción no les importaba qué opinaran los trajes del lado comercial, no les importaban los deseos de sus redactores y no les interesaba, tampoco, la opinión de sus lectores. Por eso el cambio, impulsado por Arthur hijo (o padre), retirado en 2018, fue radical: porque los periodistas se amigaron con los ejecutivos, que empezaron a sugerir/imponerles ideas para generar ingresos; porque la nueva redacción nativa digital, diversa y militante, empezó a quejarse de cada cosa que no le gustaba; y porque los lectores se transformaron en unos suscriptores a quienes era cada vez más costoso ignorar u ofender.
Todo esto ayudó a transformar al Times en lo que Martin Gurri llama una “Biblia progresista”, lo que hay que leer para aprender el lenguaje, las señales y las ideas progres en Estados Unidos. El cambio de tecnología fue el cambio de ideología: los chicos y chicas diversos de la web reemplazaron a los viejos gruñones centristas del papel y lo transformaron en un diario donde el editor ejecutivo, aquel emperador, hoy es apenas un coordinador. La vieja ética de la imparcialidad y el pudor (no abusar del off the record, no meterse en la vida privada de los políticos, no cargar el lenguaje con connotaciones ideológicas) fue relajada para dar paso a un periodismo activista, que llama mentirosos a los políticos (sobre todo a Trump) y no tiene miedo de incluir opinión en artículos informativos.
Mal negocio no ha sido: el diario tiene hoy más de 10 millones de suscriptores de digitales y su acción, que valía 5 dólares en 2009, ahora araña los 50 dólares. Pero puede ser un regalo envenenado. Nagourney cita una encuesta reciente según la cual el 84% de esos suscriptores del diario se considera progresista (liberal), incluyendo un 48% que se considera “muy progresista” (very liberal). ¿Cómo se les dice la verdad a estos lectores ideologizados sin perderlos como clientes? No es fácil.
“¡Es una fucking nazi!”
Nellie Bowles llegó al Times de esta última época, ya transformado en un huracán digital y en un huracán progresista, liberado de la publicidad y entregado a los deseos de su redacción joven y sus lectores militantes. Ascendió rápido y creyó que se iba a quedar ahí toda la vida: la dejaban escribir sobre cualquier cosa, viajaba por todo el país y se sentía parte, como sus compañeros, de la revolución woke-feminista-antirracista en marcha. Esto empezó a cambiar en 2020, cuando pasaron dos cosas. Primero se sorprendió de que no la dejaran cubrir las protestas de Black Lives Matter desde otros ángulos, por ejemplo el de los comercios y empresas vandalizados. “Eso no nos conviene”, le dijeron. “Las protestas fueron pacíficas”, a pesar de las crecientes evidencias de violencia. ¿Cómo podemos ser un diario y esconder información?, se preguntó Nellie. Sus dudas y su curiosidad le hicieron perder el favor de los editores y a generar cuchicheos entre sus amigos. Después empezó a salir con Bari Weiss, una editora de las páginas de opinión que venía publicando artículos heterodoxos (para el diario) sobre política, género y raza. “¿Cómo podés estar con esa mina?”, le dijo su editor favorito. “¡Es una nazi! ¡Es una fucking nazi!”
La situación no duró demasiado. Weiss se fue del Times con escándalo, acusando al diario de impedir el intercambio de opiniones, y fundó The Free Press, una de mis revistas nuevas favoritas, extraña y valiente, que sigue pinchando desde un lugar liberal los apostolados del progresismo militante. Nellie, ahora su esposa y co-madre de su hija, desilusionada de una institución a la que siempre había querido pertenecer pero se había convertido en una religión, la acompañó poco después. En el libro, Bowles escribe algo que marida bien con el desplazamiento que narra Nagourney en el suyo: “Casi toda la nueva guardia del diario había llegado para hacer esta revolución. Habían entrado al edificio con una misión. No estaban ahí para contar noticias aburridas llenas de datos, sino para blandir sus lapiceras por la justicia”.
Esto es interesante porque el nuevo editor ejecutivo del Times, Joe Khan, dio hace poco una entrevista a otra revista nueva y atractiva, Semafor, y dijo dos cosas que parecían mensajes directos a esa nueva guardia militante. Dijo, por un lado, que la redacción no era un espacio seguro (un “safe space”, en la jerga del movimiento) y que los periodistas debían acostumbrarse a convivir sin ofenderse con opiniones distintas a las suyas. Y, por el otro, consultado sobre por qué el Times no estaba trabajando para impedir el regreso de Trump a la Casa Blanca, respondió, con el viejo manual de Rosenthal, que el diario es un “pilar” de la democracia pero que su tarea no es poner o sacar presidentes y que viene ignorando las presiones para convertirse en “un instrumento de la campaña de Biden”. ¿Qué lograríamos con eso?, le repreguntó al entrevistador. “¿Convertirnos en la agencia [estatal china] Xinhua o en Pravda? ¿Para qué?”
Los libros están buenos (no están traducidos todavía). El de Nagourney, periodista del Times desde hace 30 años, es más serio y oficial, pero no oficialista, no le escapa a ninguna de las polémicas históricas. El de Bowles es más superficial y divertido, a veces despiadado con los personajes del movimiento woke pero también tierno, porque trata de entender a quienes lo militaron sin hacerse millonarios (muchos otros, en cambio, sí se hicieron millonarios con la revolución). Me pareció que podía estar bueno comentarlos juntos en un newsletter, porque cuentan historias relevantes sobre el periodismo, la política y la cultura, no sólo en Estados Unidos. Así que acá está. Espero que te haya gustado.
¡Hasta el próximo jueves!
Si querés anotarte en este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla cada jueves).
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.