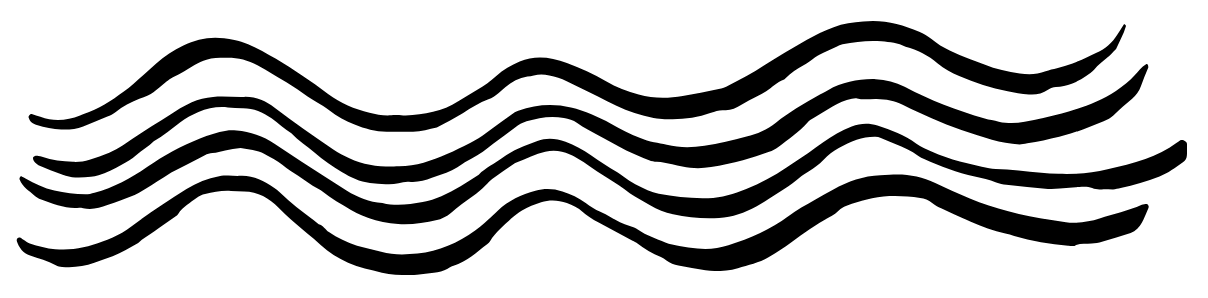La semana que viene se cumplen diez años desde que volví a vivir a Argentina, después de haber pasado 13 de los 16 anteriores fuera del país. Cuando empecé a escribir y a publicar, vivir en Nueva York era un aspecto central de mi identidad como autor, un tema principal de los asuntos sobre los que escribía, pero ahora esos diez años son como una bruma, no recuerdo nada, casi como si no hubieran existido. Tengo las pruebas (las fotos en mi teléfono, los libros que escribí), tengo todavía a Irina, mi mujer, a la que acompañé allá y ahora me acompaña acá, pero no sé si es que ya pasó mucho tiempo o que los pasé en puntitas de pie, pero pienso en mis treinta, mi década neoyorquina, y apenas atrapo nada, se me escurren entre las manos.
Quizás, especulo, porque el corazoncito lo mantuve siempre acá, en Buenos Aires. Como si hubiera estado viviendo de prestado, entre paréntesis, a la espera de lo que iba a ser un eventual regreso. Y sin embargo se acumularon los años, se afianzaron las rutinas, me fui acomodando –fui feliz–, y cuando me di cuenta había pasado una década. Esto, puesto así, es un poco injusto, conmigo y con Nueva York, porque cuando me fui era una persona sin dirección, enojada con el mundo porque creía que me debía algo, que sentía a los 30 años que su vida-vida aún no había empezado; y cuando volví, más bien al revés, estaba bastante en paz con quien era, lo que había logrado y cómo lo había logrado. O sea que esa década me dio algo: no recuerdos, que casi no tengo, ni relaciones o raíces, que no hice ni eché, pero sí serenidad y paz mental, lo que no es un mal balance.
Estos últimos diez años en Argentina, mis 40, en cambio, fueron titulares, no suplentes, vividos pegado a otras personas y menos en mi cabeza.
Estos últimos diez años en Argentina, mis 40, en cambio, fueron titulares, no suplentes, vividos pegado a otras personas y menos en mi cabeza. Más quirófano, menos sala de espera. Algo que ayudó a sacarme de mi cabeza fue la llegada de nuestro hijo Lev, hace cinco años, después de muchos años, en Nueva York y en Buenos Aires, de haberlo buscado. Ya no puedo estar todo el día obsesionado conmigo mismo, lo que es una maldición y una bendición al mismo tiempo. Mi hijo desbloqueó un nuevo nivel de amor y de quilombo que me impidió seguir viviendo sobre patines, desenganchado de lugar y comunidad. Nueva York era el escenario de mi vida, una curiosidad atrás de otra, puras anécdotas sobre las cuales escribir, a pesar de que en mayo de 2007 me operaron del corazón (me cambiaron la válvula aórtica, que había nacido fallada) y uno diría que debería anotarlo como un mojón de mi autobiografía. Y sin embargo, la bruma. Como si le hubiera pasado al otro, como si no pudiera explicar la cicatriz que me borda el esternón.
El misterio argentino
Buenos Aires en cambio, ha sido vida real, mi Sarajevo y mi Pearl Harbor, donde las cosas me importan y la realidad, como los mosquitos, se me pega a la piel. Quizás porque entré de lleno en el quilombo –una campaña presidencial, cuatro años en Casa Rosada–, quizás porque al final el único lugar que me importó algo fue éste, quizás porque un hijo te pega a la tierra como ninguna otra cosa, quizás porque estoy más viejo y perdí la impaciencia de culo-inquieto trotamundos: por alguna de estas razones, o una combinación de todas, estos últimos diez años fueron eufóricos y deprimentes, generosos y despiadados, histéricos o serenos, pero siempre fueron míos: no de un turista de su propia vida, como a veces me sentía en Nueva York; no los de la rutina feliz pero chiquita de cafecitos y libros sino los de una rutina enloquecedora, inevitable en este país, pero grande, amplia, en red: los amigos cerca, los viejos y los nuevos; la familia cerca, el misterio argentino cerca.
No generalizo ni aconsejo, sólo cuento mi experiencia: afuera, aun en la ciudad enorme, debajo de los rascacielos y los puentes, tuve una vida contemplativa: no quise escalar, no quise meterme, me conformé con mirarla de afuera; adentro, viviendo en el centro porteño, elegí o me fue dada una vida expansiva, conectada y aguerrida, de abrazos y negociaciones. Mis impulsos ermitaños los mantengo: escribo esto solo en mi oficina, mi refugio en Retiro, de fondo suenan amoladoras, bocinas, taladros. Adentro de mi cabeza, que es la única manera de escribir. Pero siento que ya no podré volver a escaparme, ni del país ni de sus problemas ni de los míos.
Tengo miedo de parpadear y de que hayan pasado otros diez años. Y que diga entonces de estos últimos diez, ahora tan vívidos, que tampoco recuerdo nada de ellos, que se me escurran entre los dedos de la memoria. Que tenga que volver a verlos en el carrete del teléfono, como hice el otro día con el período 2004-2014, para comprobar que fueron reales. Tengo la esperanza, al mismo tiempo, de que no será así. Los riesgos existen: los que vivimos de la venta de humo, de construir catedrales imaginarias que surgen un día y se desvancen al siguiente, a veces sentimos que no dejamos rastro. La opinión de ayer: para qué sirve. La estrategia de anteayer: olvidada en un cajón. Que quedará de la digital Seúl, apenas un manojo de bits. El sedimento, sin embargo, es pulpa que precipita (así decía la legendaria botella verde de jugo Minerva): algo quedará.
En fin. Así me ponen los números redondos. Espero volver a escribir, y que lo leas, otra vez dentro de diez años.
Si querés anotarte en este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla jueves por medio).
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.