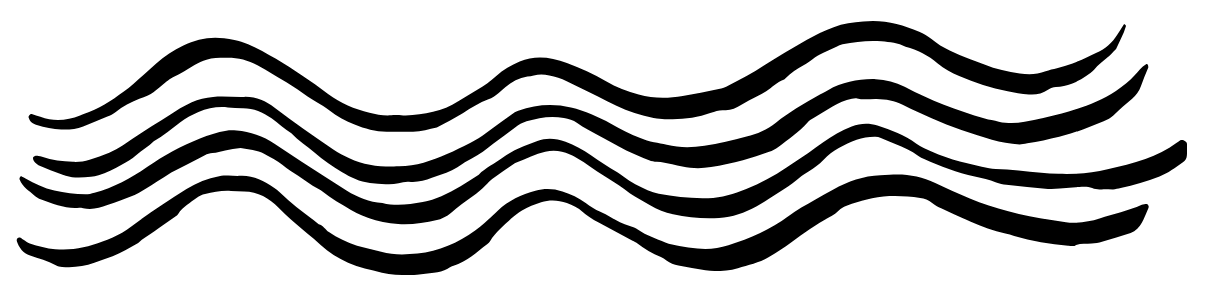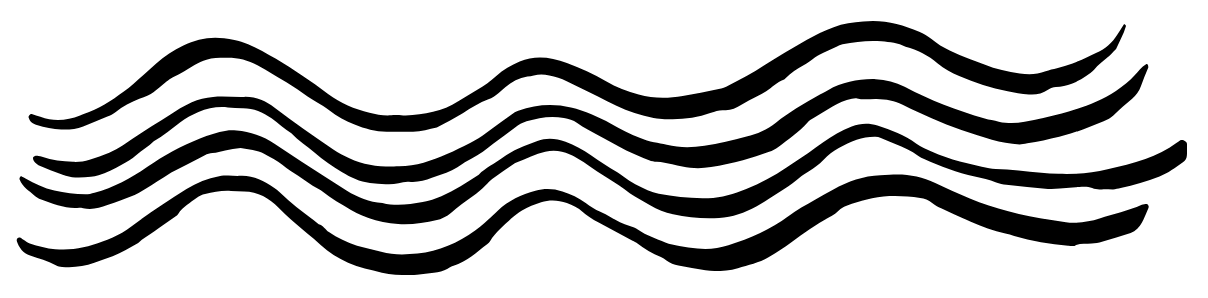Hace un par de meses mi amigo Tomás Borovinsky me pidió un capítulo para un libro que estaba armando sobre los 40 años de nuestra democracia. El libro finalmente salió y quiero aprovechar estos días de paranoia y perplejidad para compartir mi aporte, que post-PASO parece escrito hace mil años, sobre todo porque intenta una manera piadosa, no masoquista, de evaluar nuestra vida en común.
Como dice una de mis definiciones favoritas de Argentina: “Es un país en el que si te vas 20 días, cuando volvés no entendés nada. Pero del que si te vas 20 años, cuando volvés todo sigue igual”. Quizás pase lo mismo con este artículo: hoy parece atropellado por el tractor Milei, quizás vuelva a ser legible dentro de 20 años. Spoiler: es optimista.
El aniversario redondo de nuestra joven democracia me encuentra con dos emociones contradictorias, que no sé si son posibles de conciliar. Por un lado, soy consciente, como cualquier ciudadano atento, del fracaso de estos 40 años: magro crecimiento económico, deterioro de los indicadores sociales, inflación alta y casi constante, ingresos estancados o en declive. Esto se recita de memoria, casi como un conjuro, en la tele de la tarde, en las redes sociales, pero también en los análisis de los especialistas. Y es todo cierto: qué otra cosa se puede decir.
Por el otro lado, sin embargo, siento que hay un exceso de negatividad en los análisis y en el sentido común y que estas décadas de democracia (casi) plena han dejado un sedimento positivo y que, aun sin darnos cuenta, incluso odiándonos a nosotros mismos, dándonos latigazos por el desastre que somos, hemos ido mejorando y pisando terreno más firme: para salir del pantano, por lo tanto –porque estamos en un pantano y seguiremos en él mientras no resolvamos la cuestión macroeconómica y un reglamento republicano estable–, no hay que romper todo ni arrancar de cero, sino romper selectivamente y pararse sobre los escombros de lo que hacemos más o menos bien.
Al fin y al cabo, esta democracia, a la que a veces sacudimos frívolamente, es la mejor democracia que tuvimos nunca, incomparablemente más inclusiva y transparente que cualquier experimento anterior. Esto no se dice lo suficiente, pero ni el orden conservador, por obvias razones; ni la era radical, que intervenía provincias, reprimía opositores y despreciaba al Congreso; ni la década del ‘30, contaminada por el fraude; ni el peronismo original, que ya tenía presos políticos a meses de llegar; ni los gobiernos constitucionales de los ‘60, con un partido proscrito; ni la de los ‘70, violenta y demente, fueron democracias más completas de la que tenemos ahora. Más bien al revés. Por lo tanto, si en los próximos 40 años queremos seguir fortaleciendo nuestra democracia, el único modelo que tenemos es éste, especialmente si a fin de año logramos dejar atrás el desafío más sistemático y potente que nuestra democracia liberal ha sufrido en estas décadas: el kirchnerismo, único movimiento político de la era democrática que ha propuesto erosionar sus bases liberales para reemplazarlas por un modelo popular superador.
¿La democracia era esto? Cunde en el aire un clima pesimista, de fracaso, que afea el aniversario.
No estamos, por lo tanto, “bien”, pero estamos mejor de lo creemos. En los últimos años se puso de moda entre periodistas, intelectuales y dirigentes criticar a esta democracia, incluso con crueldad y sarcasmo, casi como una catarsis. ¿La democracia era esto? Cunde en el aire un clima pesimista, de fracaso, que afea el aniversario. Estamos polarizados, divididos, mal representados, dice el diagnóstico: por culpa de los políticos, o de quien sea, tenemos una democracia apenas formal, un mecanismo gastado, que solo sirve para mover la perinola de la Casa Rosada y el Congreso pero no resuelve ningún problema. “¿Cómo no va a tener razón Milei?”, se preguntan estos demócratas, escupiendo para arriba, excitados ante la posibilidad de que finalmente pase algo. También, es cierto, lo dicen ciudadanos de a pie en los focus groups y lo creen muchos de nuestros politólogos e intelectuales más destacados: se volvió una manera de mostrar inteligencia decir que nuestra democracia ha fracasado, que la clase política está excesivamente polarizada y que no hay camino posible hacia adelante. Nadie es optimista: ni en la calle ni en las cátedras ni en las columnas de los diarios. Hay un regodeo, a veces melancólico, a veces eufórico, en los retratos terribles sobre el estado de nuestra convivencia democrática.
Y sin embargo.
Viendo este panorama no me queda otra en estás páginas que ser optimista, por una doble disposición de mi carácter (soy optimista y soy contrera), pero además porque creo que tengo argumentos para respaldarlo y, no menos importante, porque el fatalismo y la negatividad no sólo están errados sino que son un pésimo combustible para avanzar, porque nos mantienen cercanos a las recetas mágicas, los líderes salvadores, la próxima cosecha, Vaca Muerta, ¡el litio!
Por eso tampoco me gustan, ni creo acertadas o útiles, las dos grandes narrativas declinistas que torturan a buena parte de las grandes coaliciones políticas actuales. La liberal, por llamarla de alguna manera, herida por la idea de que Argentina fue hace 100 años uno de los países más ricos del mundo y desde entonces todo ha sido decadencia y estupor. Y la peronista, insatisfecha para siempre porque la cumbre de la felicidad popular ocurrió en algún mes de 1947 o 1948 y desde entonces, otra vez, una confabulación de malvados nos tiró a todos para abajo. No creo en los paraísos perdidos. No porque estén acertados o equivocados (igual pifian más de lo que embocan), sino porque, lo más importante, son inútiles para pensar el presente y, sobre todo, el futuro.
La idea de “paraíso perdido”, tanto si lo decimos los liberales como si lo dicen los peronistas, genera ansiedad, impaciencia, la sensación de que, antes que nada, hay que recuperar aquella vieja gloria. Transforma en víctimas a quienes las dicen –¡yo tenía un país y me lo robaron!–, genera debates constantes pero estériles sobre historiografía y, lo más perjudicial, emborronan o minimizan la idea más poderosa que necesita enfocar la Argentina de acá en adelante: la idea de que el progreso ocurre de a poco, todos los días, mil pasitos en la misma dirección. Sin épica, o con la épica performativa de la política profesional. Pero también sin “movimientos de masas”, porque los movimientos de masas están diseñados para representar una insatisfacción, no para construir nada, mucho menos un camino de prosperidad, libertad, justicia o los valores democráticos que cada uno quiera agregar.
Desarrollo por accidente
Dejo ahora dos ideas, que se complementan con las anteriores: 1) los países se desarrollan casi sin darse cuenta, 2) los países nunca están conformes con su nivel de desarrollo. Aun si Argentina logra en diciembre de 2023 ponerse en marcha con un rumbo razonable y persiste en ese rumbo durante tres o cuatro mandatos presidenciales, evitando las crisis –lo peor de nuestro modelo político-económico: la recurrencia de crisis–, durante años vamos a pensar que no logramos nada hasta que un día, distraídos o reflexivos, si tenemos gracia y buena fe, nos vamos a sorprender de cuánto habremos avanzado.
O no: España es un país rico, pacífico y democrático, con enormes oportunidades para sus habitantes de transitar cómodamente esta tibia sinrazón que es la vida humana, pero que aún así se cree al borde del abismo político, amenazado, según a quién le preguntemos, por la derecha fascista o por la izquierda comunista o nacionalista. Con esto quiero decir que no existen los países felices: hasta los japoneses y los escandinavos se sienten inseguros sobre su rumbo como comunidades, creen que todavía hay demasiado por mejorar y altas chances de que todo se vaya al diablo. Esta es otra razón por la cual las narrativas de “paraíso perdido” fallan e intoxican: no éramos felices ni en 1925 ni en 1948 (ni, en su variante académica, 1974, último estertor de la sustitución de importaciones). Y aunque la Argentina duplique su PBI y se transforme en una democracia plena, felicitada en el mundo entero, adivina qué: igual vamos a pensar que no vale nada y que estamos a punto de perderla.
Por eso hay que avanzar casi sin darnos cuenta, de espaldas incluso a la conversación pública, a las cabezas parlantes de la TV por cable y a las puñaladas instantáneas de las redes sociales.
Por eso hay que avanzar casi sin darnos cuenta, de espaldas incluso a la conversación pública, a las cabezas parlantes de la TV por cable y a las puñaladas instantáneas de las redes sociales. Y ese camino, aunque parezca contra-intuitivo decirlo en estos meses de desesperanza y humor negro, ya lo estamos recorriendo. Para empezar, tenemos las leyes y las normas de una democracia plena. No tenemos todavía –o la tenemos a medias– una cultura política que respete su espíritu y las haga cumplir y florecer. Nos falta el cuerpo para vestirlo, pero el traje de la democracia, con excepciones, lo tenemos: tenemos leyes sobre el financiamiento de los partidos políticos, agencias de acceso a la información pública, una oficina de presupuesto en el Congreso y otra media docena de instituciones que por sí solas suman poco pero, acumuladas, generan un entramado de transparencia y límites al poder que a su vez fomentan incentivos correctos entre los actores políticos y económicos. Nuestro sistema electoral, aunque perfectible, sobre todo en algunas provincias, es decente y rara vez puesto en duda. El creciente consenso para eliminar el sistema actual de boletas pegadas lo hará aún mejor. Hace casi 20 años que no se interviene ninguna provincia (la última, Santiago del Estero en 2004) ni hay declaraciones de Estado de sitio (la última, en 2001). Las leyes que coartaban la libertad de prensa o permitían amedrentar periodistas fueron derogadas. Hay un consenso firme sobre el valor de las estadísticas oficiales, después de la inefable manipulación de 2007-2015. Y se han producido, esto no es en absoluto una cuestión menor, una docena de condenas por corrupción a ex funcionarios nacionales de primer nivel, que incluyen a la actual vicepresidenta, a quien fue su vicepresidente y a Julio de Vido, el ministro más longevo de nuestra historia. La Justicia Federal, con todos sus problemas, funciona mejor que hace diez años y que hace 20 años (esto se dice poco, pero es así) y la Corte Suprema, después de la mayoría automática de los ‘90 y los falta envido recientes del kirchnerismo, mantiene su independencia, a pesar de estar incompleta desde hace casi dos años.
Aliviar la carga del futuro
¿Qué quiero hacer con todo esto? Quiero aliviar la carga del desafío futuro. Así como la narrativa de “paraíso perdido” es negativa porque genera ansiedad y recetas mágicas, la narrativa de “hay que cambiar todo” es paralizante y también conspira contra el cambio gradual y acumulativo –el “taladrar lento” de Weber– que es la única forma exitosa de construir una democracia capitalista. Si el consenso de la política cree que el desafío es irremontable, que la tarea es titánica, que la situación es de absoluto desorden y no hay terreno firme donde hacer pie, entonces costará más encontrar la punta del ovillo. O parecerán más tentadoras las recetas mágicas. A ningún gobierno se le puede pedir que construya por sí solo las instituciones, un Estado y sus reglamentos; tampoco ningún gobierno debe sentir esa presión, porque será insoportable. Se necesitará a toda la aldea.
Este consenso, sin embargo, no se generará en negociaciones políticas tradicionales, donde cada una de las partes está dispuesta a ceder una porción de sus demandas. Para empezar, porque no es de plata de lo que estamos hablando. En una democracia consolidada, con límites precisos, las discusiones son sobre presupuesto, medibles en la moneda de un país: los socialdemócratas quieren más impuestos y más gasto, para solventar una red de contención social; los conservadores, lo opuesto. No están en juego las reglas básicas. Hoy en la Argentina, a pesar del panorama optimista que quiero plantear (y que no entra en contradicción con lo que voy a decir ahora), sí están en juego muchas de las reglas básicas. La principal, o una de las principales, sobre el carácter predatorio de la política sobre el Estado. En nuestro sistema político reciente ha tenido una enorme relevancia –y, por períodos, hegemonía– una coalición política con una concepción predatoria de la política y del Estado: es decir, la acumulación de poder político como requisito para su objetivo central (aunque quizás no único), que es aumentar su captura del Estado. Cuando estoy generoso digo que esa coalición es el kirchnerismo, que ha dado sobradas pruebas sobre su nulo interés por construir instituciones pluralistas o un sistema económico racional. No es una acusación mía: ha sido durante años (ahora, en la decadencia, todo es más confuso) el ideario del kirchnerismo trascender el modelo liberal y elevarlo a un sistema de raíz popular. Cuando me pongo más amarrete, en cambio, incluyo en esa coalición al peronismo, que en estos años ha dado pocas pruebas de querer ser parte de la construcción de un sistema plural y robusto (los 15 gobernadores que pidieron una Corte Suprema de 25 miembros son, entre muchos otros, un ejemplo reciente y relevante).
Cómo se llega a un sistema político sin coaliciones predatorias, para usar la terminología de Sebastián Mazzuca, es otra pregunta, más complicada, pero es la pregunta central de la democracia de los próximos 40 años. Con un Estado capturado por corporaciones (políticas, empresarias, sindicales, policiales, etc.), como el que tenemos actualmente, no podremos. Ya conseguimos, como decía antes, las formas y los rituales de la democracia liberal. No es poco: celebremos eso, si tenemos energía para festejar algo. Pero lo próximo es tener un Estado abierto, imparcial y comprometido con ese camino. Llenar el traje.
Fin del capítulo. Gracias por leer. ¡Hasta la próxima!
Si querés anotarte en este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla jueves por medio).
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.