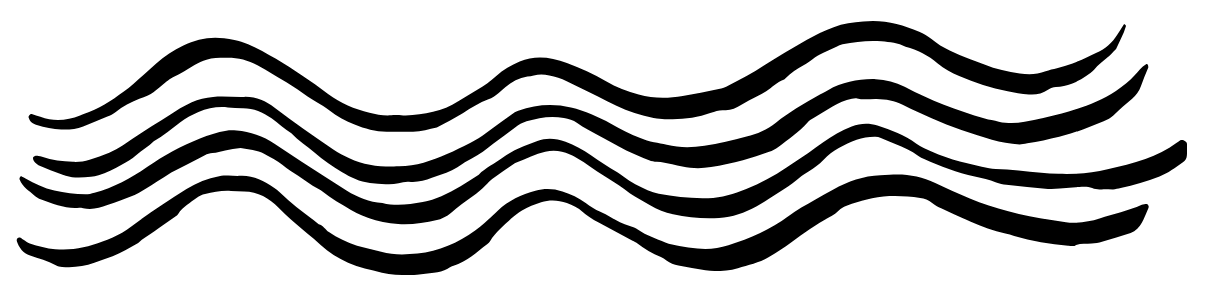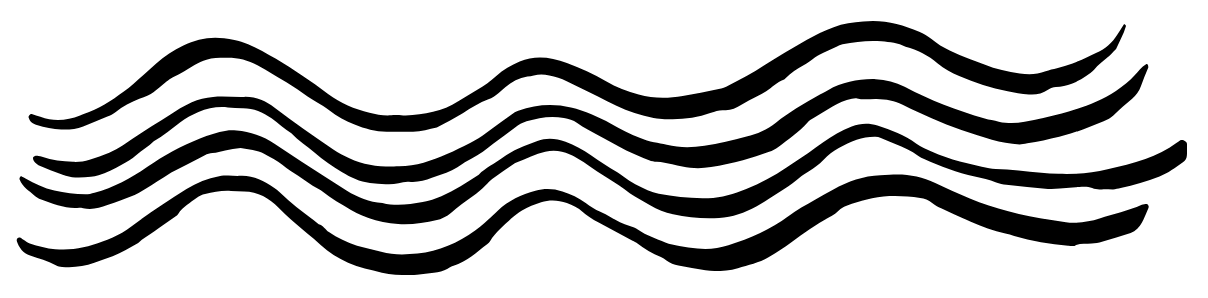El lunes pasado crucé la ciudad a la tarde, mientras la luz inconfundible del invierno se iba apagando primero sobre Córdoba, después sobre Scalabrini Ortiz, más tarde sobre Warnes y finalmente sobre la avenida San Martín y el boulevard Salvador María del Carril, ya en Devoto, donde estacioné en silencio frente a una mansión noventista ahora un poco pasada de moda.
En el camino fui pensando en tres cosas vagamente conectadas entre sí y conectadas a su vez con Buenos Aires. La primera era un artículo que había leído en el Financial Times sobre Alberto Grandi, un economista marxista italiano que se volvió una especie de hereje de la comida italiana: dice que buena parte de lo que se llama “cocina italiana”, a la que se le atribuyen antecedentes milenarios, es en realidad bastante reciente, que ha sido exitosamente re-empaquetada para parecer tradicional, pero cuyos orígenes son, en muchos casos, industriales y modernos. Dice Grandi, por ejemplo, que casi nadie en Italia había comido pizza antes de la Segunda Guerra Mundial, que los primeros rastros del tiramisú o el panettone son de los ‘80 y que la salsa carbonara, sobre cuya receta los italianos exhiben un dogmatismo militante, fue inventada, horror de horrores, en Estados Unidos. El punto central de Grandi, que se toma todo esto con humor, es ampliar a la cocina la hipótesis de Eric Hobsbawm, otro marxista eminente, de que la mayoría de nuestras tradiciones son inventadas. No es que nuestras tradiciones dan sentido a nuestra vida en común. Es al revés: como necesitamos algo que nos dé sentido, inventamos tradiciones.
Lo segundo que recordé fue un tuit que había publicado esa mañana en reacción al desagradable discurso anti-porteño de Martín Llaryora, el gobernador electo de Córdoba. Había tuiteado sobre un costadito del discurso, en clave irónica, diciendo que me sorprendía cómo mucha gente del interior le sigue atribuyendo condiciones mitológicas a Recoleta cuando quienes vivimos en Recoleta sabemos que es un barrio estancado, sin gracia ni pujanza y con prestigio decreciente: no sólo medido en dólares por metro cuadrado, donde ya está detrás de Palermo o Belgrano, sino también en status. Para un profesional en ascenso es más prestigioso decir que vive en Colegiales o Nuñez que en Recoleta, donde ya sólo quedamos unos pocos jueces jubilados, señoras terratenientas venidas a menos y otros extraviados que desayunamos cuando podemos en Josephina’s, uno de los pocos lugares donde todavía me siento joven.
El tuit se volvió popular y por eso fracasó: en cuanto salió de la burbuja de mi ecosistema tuitero, fue atacado desde todos los rincones del país por centralista, unitario, porteño y un largo etcétera. Soy casi todo eso (soy porteño y soy “unitario”, es decir, liberal), pero bueno, nunca hay que quejarse de las reacciones que uno recibe en Twitter. Si uno se hace el picante, dice mi mandamiento, debe bancarse la pelusa, es decir, lo contrario de lo que hacen muchos (sobre todos periodistas de radio o televisión), que inmediatamente atribuyen los ladridos en su contra a la grieta o a campañas organizadas.
Homogénea Buenos Aires
Tercera cosa que pensé durante mi trayecto crepuscular de Recoleta a Devoto: qué homogénea es Buenos Aires. Por supuesto que hay barrios con identidades y densidades distintas, pero lo primero que uno siente todo el tiempo a medida que avanza por sus largas avenidas insulsas (Juan B. Justo, San Martín o Independencia, por poner sólo tres) es que la atmósfera es inconfundible: esto es Buenos Aires. También puede ser Villa del Parque o San Cristóbal, pero es Buenos Aires más que ninguna otra cosa. Y lo digo como algo bueno, eh. Madrid, por ejemplo: uno se aleja un poco del centro –es decir, cruza la M30, la gran barrera inmobiliario-sociológica– y la ciudad es distinta, más nueva, pero sus calles, manzanas y edificios están organizados de otra manera (peor), con menos vida propia y casi sin identidad barrial. Buenos Aires, en cambio, mantiene la disciplina de su cuadrícula y sus ochavas hasta el borde mismo de sus límites: su infraestructura, su escala, los tipos de comercio, ¡las medianeras!, todo sigue igual. Las excepciones, que las hay, sirven para mostrar lo homogéneo que es el resto.
A veces veo en las redes sentimientos de orgullo porteño (“¡qué ciudad de la concha de la lora”, “¡qué linda sos, Buenos Aires!”) con los que no termino de identificarme, porque siento que elogian una Buenos Aires de hace 100 años o a sus grandes éxitos y monumentos, que a mí me conmueven poco. A mí me gustan esos duplex de ladrillo que uno ve en cualquier barrio: dos casitas simétricas en un mismo terreno, cada una con su garage, siempre a la vista de la calle. Por eso me gusta desde siempre la mirada porteña que tiene la anglo-argentina Vanessa Bell, que se enamora de los porteros eléctricos de bronce, de las playas de estacionamiento art-decó (una de mis cosas porteñas favoritas), de los lobbys residenciales con espejos y plantas y murales, y de chalecitos posmodernos que encuentra en Caballito, en Monte Castro o Retiro. Vanessa dice que es una Buenos Aires oculta pero para mí es la más visible, a la que empecé a notar y a querer después de haber vivido muchos años afuera. Teatro Colón tiene cualquiera, exagero. Porteros eléctricos modernistas, no cualquiera.
Pensaba en todo esto también porque había leído una nota bastante buena de Federico Poore sobre –más bien contra– el crecimiento de las cadenas gastronómicas (Café Martínez, Cervelar, Kentucky) en los barrios porteños, lamentando otra nueva ola de homogeneización: en cada barrio, siempre los mismos boliches. Tengo una visión menos pesimista que la de Poore sobre esto, creo que son fenómenos que van y vienen, que sólo quedará lo que valga la pena y que sólo deben juzgarse en comparación con las alternativas, que en este caso me parecen peores. Y me llevan a recordar algo que decía al principio: Buenos Aires siempre fue homogénea, los cientos de bares de gallegos surgidos en los años ‘40 y ‘50 tenían todos diferentes dueños, pero eran casi idénticos. Y eso era parte de su gracia: cada bar era un poco los otros bares.
Por eso, a veces, como dice Grandi sobre el cacio e pepe, nos inventamos tradiciones e identidades, para tenerle menos miedo al futuro y soportar mejor los cambios, que sin dudas llegarán, porque las ciudades siempre están vivas y deben estarlo. El lunes, después del acto político al que había ido, volví tiritando al auto que había dejado en el boulevard, las últimas hojas secas chasqueando bajo mis zapatillas, pero no crucé la ciudad en el sentido contrario: Waze me recomendó volver por la General Paz, esquivando la ciudad pero abrazándola, y le hice caso.
¡Chau! Nos vemos dentro de dos jueves.
Si querés anotarte en este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla jueves por medio).
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.