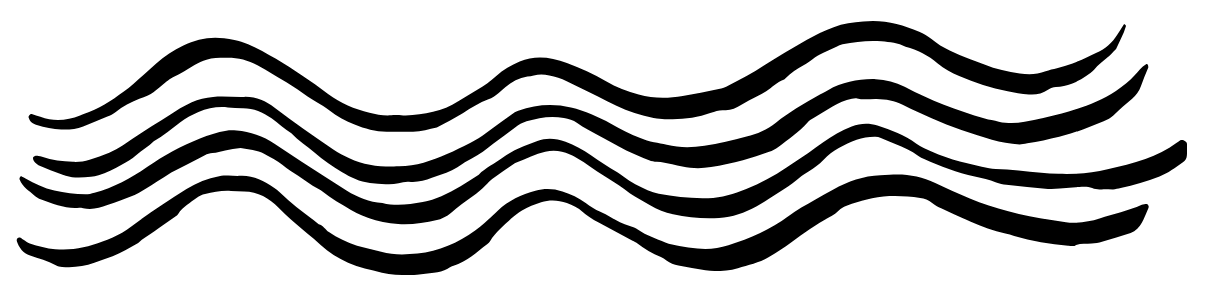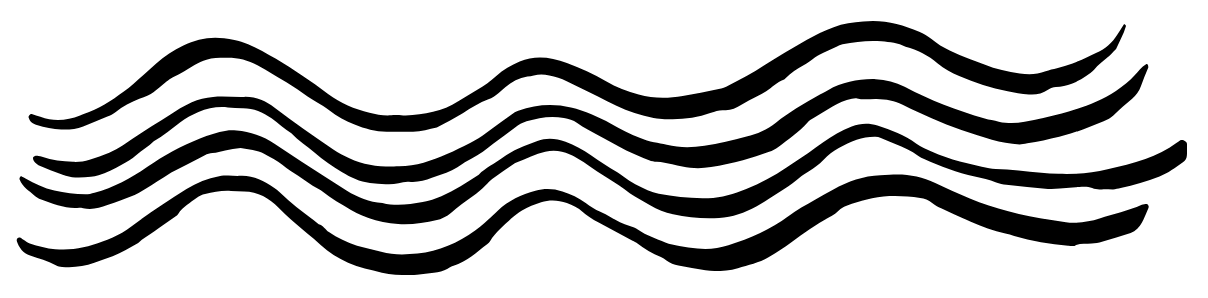¡Hola! Espero que estés bien.
Dos o tres cositas, casi sin spoilers, sobre Succession, la serie de HBO que terminó el otro día y de la que está hablando medio mundo, al menos en Twitter, para elogiarla o para decir (gracias por el testimonio) que es aburrida, inmirable, insoportable.
Yo la vi entera y la vi a medida que se emitían sus episodios, en vivo o casi en vivo, domingo a domingo. Lo primero que quiero decir entonces es que valoro la experiencia de ver las series largas de a un episodio por semana, en conjunto con otros miles o millones de personas, una experiencia habitual hasta hace no mucho pero infrecuente en esta era del binge watching y los atracones de episodios uno atrás de otro. Se me ocurren dos ventajas para ver las series en microdosis. La primera es que nos permite paladear mejor las cosas, estar más atentos a los detalles, convivir más tiempo con los personajes, acompañar mejor el tiempo de la serie con el tiempo de la vida. Estrellas narrativas mejor alineadas. Con el atracón, en cambio, todo pasa demasiado rápido, es como ver el paisaje desde la autopista: creés que los postes de luz se mueven, pero el que va a los pedos sos vos.
La segunda ventaja es tener gente con la que comentar el episodio de la noche anterior, como hacíamos en el patio del colegio los jueves después de V, Invasión extraterrestre: no se hablaba de otra cosa. En la era del streaming se había perdido un poco la experiencia de la TV como actividad colectiva, en el sentido de que millones mirando y comentando (antes en el patio, ahora en las redes). Así como Juan José Campanella, en esta excelente entrevista con Gustavo Noriega, lamenta del cine por streaming no la pérdida de calidad sino la pérdida de la experiencia colectiva (la sala oscura, rodeados de extraños, conectados por las mismas emociones), en estos años lamentamos ver series a nuestro ritmo y después no encontrar con quién comentarlas. Con la televisión todavía pasa cada tanto (la recepción del último Gran Hermano fue 1999 + redes sociales), pero cada vez menos.
Segunda cosita sobre Succession, a la que no voy a elogiar demasiado porque ya lo hicieron otros y porque el elogio es un género literario soso. Sí voy a decir que desde el primer episodio al último la calidad de los diálogos estuvo en un nivel altísimo y que navegó siempre bien la frontera entre el cinismo y la ternura: cuando parecía que aquellos que hablaban sin parar en una jerga incomprensible eran unos robotitos sin alma, aparecía, con el mismo lenguaje, sin traicionarse, el alma. Y cuando parecía que esas almas ficcionales estaban por meterse en alguno de los callejones clásicos de la ficción, volvían los robotitos para confundirnos. Desde el principio hasta el final no supimos si estas máquinas dañadas hablaban en serio o estaban siendo misteriosamente irónicas, sabiéndose ridículas, y esa duda fue una buena parte su éxito singular. Una escena del final (único spoiler de este newsletter): cuando Tom, post-carambola victoriosa, le pega en la frente a Greg uno de los círculos que habían usado para repartirse las pertenencias del finado Roy, no sabemos si lo está condenando (lo está marcando) o si está sellando su lealtad para siempre. Como hace cinco años los venimos viendo bailar esta danza extraña, este bromance cómico pero cruel, no nos molesta la falta de resolución. No la estábamos pidiendo.

La última cena de paz fraternal.
Comentario final sobre la serie. ¿Qué dice sobre el capitalismo y sobre Estados Unidos? Oh, qué interesante. Los comentaristas progresistas vienen leyendo a Succession como una denuncia, una radiografía descarnada de los ricos y del sistema político y económico estadounidense. Se apoyan en la comparación de los Roy con los Murdoch, de su ATN con Fox News, de su rol en el ascenso de un político populista con el rol de Fox News en el ascenso de Donald Trump. Todo esto es cierto en el papel, pero Succession es demasiado inteligente como para ser una denuncia, género literario casi igual de soso que las críticas elogiosas. Lo que yo veo en la serie es la crónica de un mundo que se está muriendo: Waystar Royco, el conglomerado familiar, es todo siglo XX (TV por cable, conexión a Internet, parques de diversiones), fundado y dominado por un macho del siglo XX, más un emperador que un padre o un jefe, una organización vertical apalancada sobre fierros y real estate, reina de una era donde la comunicación era unidireccional y, por lo tanto, manipulable.
Una lectura superficial de Succession diría que el mundo sigue siendo así, que la cadena ATN es poderosa, que tiene un rol clave en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y sin embargo, las señales de su caída están ahí. Al conglomerado lo compra un nerd extranjero y anarquista, que no tiene ningún interés por el poder tradicional de Waystar: la compró para elegir dos o tres pedazos y tirar el resto a la basura. El nuevo presidente (casi) electo, el Trump falso, los deja pagando al día siguiente a las elecciones, porque ya no los necesita. ¿Y las elecciones? Uno de los pocos cabos sin atar en el finale es quién ganó: en la penúltima escena todavía estaban contando los votos, denuncias cruzadas, final incierto. O sea que tampoco es cierto que ATN decidió las elecciones.
Poner presidentes ya fue
En el mundo del patriarca Logan Roy, que era el mundo corporativo de fines del siglo XX, lo importante era tener los caños, la infraestructura, la pantalla prendida. Eso daba la plata y eso daba el poder. En el nuevo mundo, menos de átomos y más de bits, los caños son un commodity, la influencia es elusiva y el poder se ha transformado en caos. Lukas Matsson, el nuevo dueño de los Roy, no quiere “poner presidentes”; prefiere (esto lo dice literalmente en el último episodio) abrir el capó tecnológico de la empresa y jugar a ver qué puede inventar.
Succession, por lo tanto, también es una historia sobre el final de la era industrial y su reemplazo por la era digital. La serie parece decir, comparando la firmeza del viejo carcamán con la desorientación de sus hijos digitales, que Estados Unidos no encontró todavía un reemplazo a aquel modelo de poder basado en los átomos, el intercambio de favores y las decisiones tomadas en mesas chicas. Saluden a Rupert Murdoch que se va: el nuevo Murdoch es, si hay alguno, Elon Musk.
Por eso es doblemente melancólica la competencia entre Ken, Shiv y Roman para ser elegidos sucesores de su padre: porque Logan no los respetaba (“You are not serious people”, famosamente, en el final de la tercera temporada) y porque el trofeo al que aspiran está a punto de desaparecer, engullido por un mundo nuevo, con reglas menos claras y menos estables. En Succession se desintegra una familia, pero también la industria que la construyó.
¿Este mundo en decadencia implica también una decadencia de Estados Unidos? No lo sé. Los episodios finales, con caos en las calles, incertidumbre electoral, quemas de urnas, parecen señalar un futuro ominoso. Pero el triunfo final de Tom, el más cínico y a la vez el más honesto de los personajes principales, me hizo acordar a algo que escribió Quintín hace mil años en El Amante sobre Forrest Gump, a quien describía (cito de memoria) como un símbolo del Estados Unidos ingenuo, algo pavo, ignorante pero bienintencionado y afortunado al que al final las cosas le salían bien y, en su sencillez, podía ser feliz. Y que, en cambio, su amiga Jenny, politizada, individualista y rebelde, simbolizaba la desilusión post-’60 y la caída en la depresión, el consumo y la falta de sentido. Tom, sin ser ingenuo como Forrest, pero con menos relatos sobre sí mismo que su mujer y sus cuñados, menos neurótico y menos soñador, es un sobreviviente, un pragmático, un impertérrito comedor de sapos que espera ver su paciencia recompensada. Media docena de veces le pronosticaron a Tom un pronto destierro. Como a Estados Unidos. Por ahora vienen zafando.
Eso es todo. Gracias por leer y nos vemos dentro de dos jueves.
Si querés anotarte en este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla jueves por medio).
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.