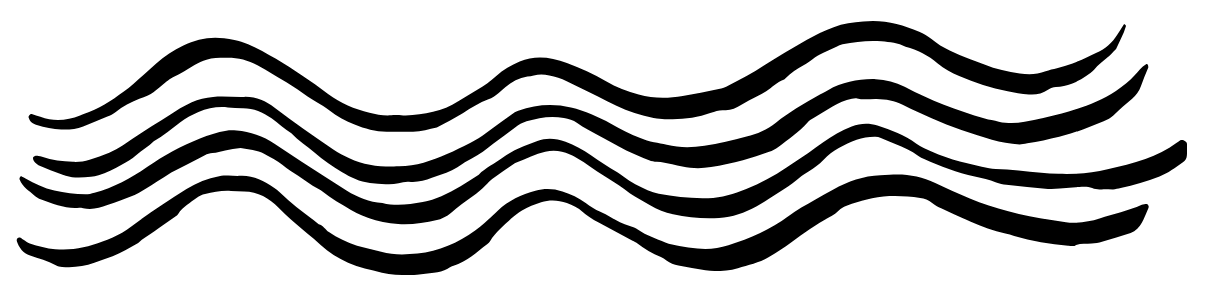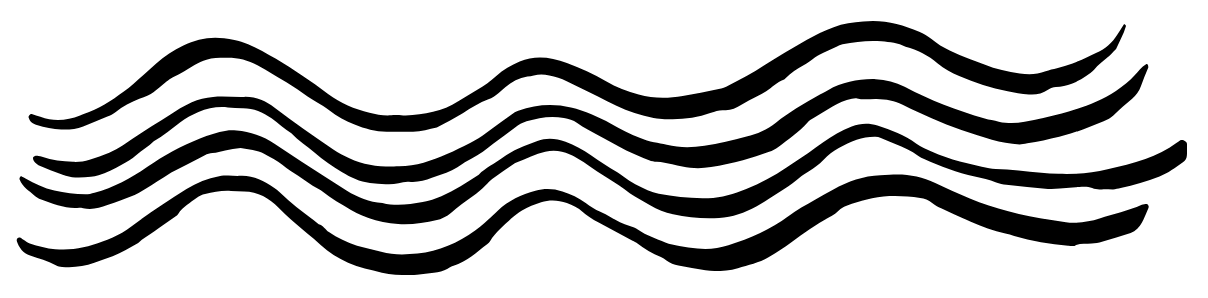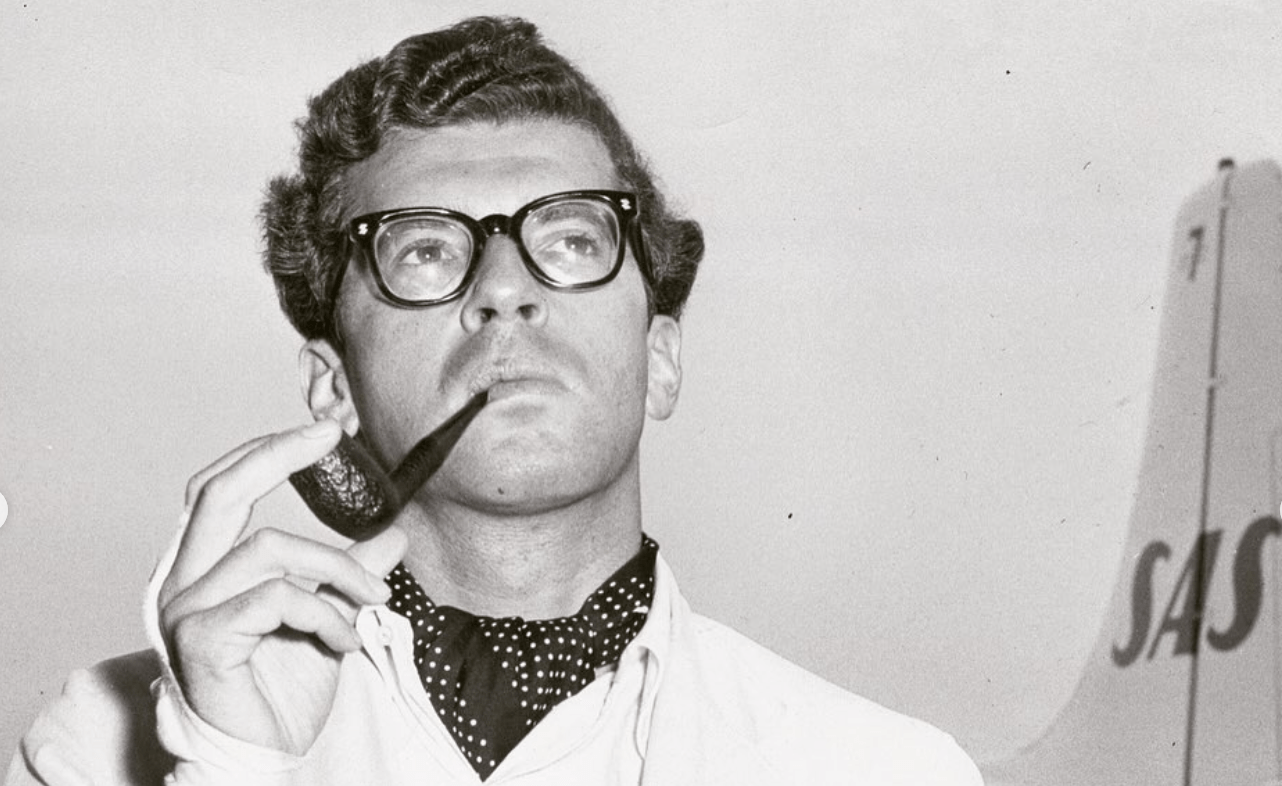Los juicios que estuvimos siguiendo en estos días, contra los asesinos de Fernando Báez Sosa y Lucio Dupuy, me hicieron pensar en muchas cosas (sobre cómo convivimos, sobre qué consideramos justo) y me hicieron acordar, no sé bien por qué (es un episodio de una escala mucho menor), a algo que me pasó hace un tiempo en la Plaza Rodríguez Peña, una tarde en la que llevé a mi hijo, Lev, que entonces tenía algo más de dos años.
Estábamos en el patio de juegos y en un momento Lev empezó a arrancarle de las manos un patito de goma a otro chico de la misma edad. El otro se puso a correr por el patio, para proteger su propiedad, y el mío lo empezó a perseguir. A su lado trotábamos sendos papás, como veedores de la ONU, para evitar un escalamiento del conflicto. No lo logramos: se produjo el encontronazo, hubo unos empujones y el patito quedó en las manos de Lev, que celebró su victoria frente al llanto desconsolado de su adversario en el piso.
Extirpé el patito de las garras de mi hijo, que protestó ante la injusticia, y aproveché la ocasión para enseñarle valores liberales: “Las cosas hay que pedirlas”, sermoneé, exhumando de mi cerebro una frase que había escuchado en algún lado, quizás 40 años antes, quizás de mi propio padre. Lev entonces pidió el patito, pero el otro demonio dijo que no y se reiniciaron las acciones bélicas, con el mismo final: victoria física de mi hijo, derrota humillante del ajeno.
Me acuerdo de que me sentí inmediatamente avergonzado y que me deshice en disculpas hacia el otro papá (un porteño contemporáneo típico, como yo, de bermudas, barbita, remera, pancita), haciendo mea culpa por la transgresión, el bullying y la violencia de mi hijo de dos años. Todo esto a pesar de que el tipo, un poco confusamente, me explicaba que el patito tampoco era de ellos, sino que lo habían levantado del piso aprovechando la laxa aplicación de la propiedad privada en las plazas porteñas, donde todo (hasta cierto punto) más o menos se comparte.
Desde ese momento empecé a estar más atento a estos episodios y noté el mismo patrón. El padre o madre del chico que se impone por la fuerza se disculpa profusamente y su equivalente del bando ofendido responde con un “no pasa nada, todo bien”. Aun así queda algo raro flotando en el aire. Mi sensación es que en esta década larga desde que el bullying se convirtió en una preocupación central de la socialización entre niños, pasó a ser más humillante agredir que ser agredido.
Hasta mi generación, o quizás un poco más, el que tenía un problema ante un conflicto era el buleado. Los buleadores sólo estaban haciendo cosas de chicos. Ahora, para un padre urbano moderno, es tanto o más grave la vergüenza de tener un hijo o hija buleador que un hijo buleado. Sufrir bullying sigue causando tristeza e impotencia (como me dijo alguien: “uno solo puede ser tan feliz como su hijo más triste”), pero ya no es un estigma social, en parte por el creciente reconocimiento social a las víctimas, de cualquier tipo. El estigma social ahora lo tiene el buleador e, indirectamente, su familia. De quien se sospecha que no ha sido bien educado ya no es del débil, sino del fuerte. Habla peor de uno como madre o padre tener un hijo agresivo o dominante que tener un hijo frágil o sensible. De quien se chusmea sobre si tiene problemas en la casa no es del chico que llora, sino del violento, a quien en un segundo movimiento transformamos a su vez en víctima: “Pobre, lo que debe estar sufriendo con la separación de los padres [o lo que fuera] que se tiene que desquitar con otros chicos en el colegio”.
Hasta hace un tiempo, creo, había un entendimiento de que en la plaza, el club o el recreo reinaban las leyes de la selva, de supervivencia de los más aptos, casi como en la cárcel, y que los pibitos debían aprenden a valerse por sí mismos y hacerse respetar. Eso enseñaban aquellos padres: “Hacete respetar”. Si se agarraban a piñas y volvían con un ojo morado no era ideal, pero tampoco una catástrofe o una desviación social. El hogar era el nido, pero el afuera era amenazante, un territorio a conquistar. Y con menos supervisión: ni padres ni madres ni docentes estaban 100% al tanto de lo que pasaba. Si tu chico perdía peleas o quedaba aislado o era débil, era un problema que tenías vos. No lo tenía el otro, mucho menos sus padres. Si tu chico sufría en la clase o el recreo, la anomalía, el que no cuajaba en el grupo, el que quizás tenía que cambiarse de colegio, era él. Cuando los hombres (también las mujeres, pero sobre todos los hombres) preferían ser más temidos que queridos, el bullying era tolerado. Ahora que todos deseamos para nuestros hijos que sean felices y sean queridos, el bullying se volvió inaceptable.
Me parece, en general, un cambio positivo, que acompaña otros cambios positivos generados por lo que algunos llaman la “feminización” de las sociedades. Pero una cosa es el estigma social (lo que premiamos, lo que sancionamos; lo que tiene status, lo que no lo tiene) y otra cosa es el deseo profundo de los padres. Como me reconoció hace poco un amigo, después de ver a su hijo ceder terreno en la plaza ante un apriete infantil: “Amo a mi hijo, me encanta como es, pero si tuviera que elegir, preferiría que fuera más buleador que buleado. Sin ser un hijo de puta, obviamente. Un sano equilibrio, jaja”. Debo admitir yo también que aquella tarde en la Plaza Rodríguez Peña, además de la vergüenza pública por el comportamiento de Lev, sentí una poco honorable satisfacción privada por su triunfo en la escaramuza.
Todas estas reflexiones, que vengo madurando después de mil mañanas y tardes en la plaza, me volvieron a la mente con el caso de Fernando Báez Sosa, en el cual la opinión pública castigó duramente la conducta violenta de los agresores y no encontró ningún atenuante para justificarlos. Lo que pasó aquella madrugada en Villa Gesell no fue juzgado (ni por la sociedad ni por el tribunal) como “cosas que pasan” o como un desenlace desafortunado a una conducta normal de pibes jóvenes. Fue sancionado en sí mismo, más allá de la consecuencia final: los buleadores no merecen clemencia de ningún tipo, sus acciones no son justificables de ninguna forma. No es admirable un grupo de varones que se agarra a piñas en la calle, aunque impongan su físico y su destreza sobre otro grupo y salgan victoriosos. No son ganadores, son unos perdedores: unos losers. Ése es el nuevo consenso, distintos del anterior, que sí premiaba o toleraba la fuerza física.
Por eso los papás y mamás de las plazas porteñas sobreactuamos nuestras disculpas si nuestros hijos, aunque tengan dos o tres años y no entiendan qué están haciendo, le pegan un bife a otro. Porque es un papelón, ya no tiene ningún status social. Nadie nos va a admirar por tener hijos dominantes, sólo nos van a apreciar si tenemos hijos amorosos. Y, aunque ninguna situación es perfecta, no está mal que así sea.
Que sigas bien. Nos vemos dentro de dos jueves.
Si querés anotarte en este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla jueves por medio).
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.