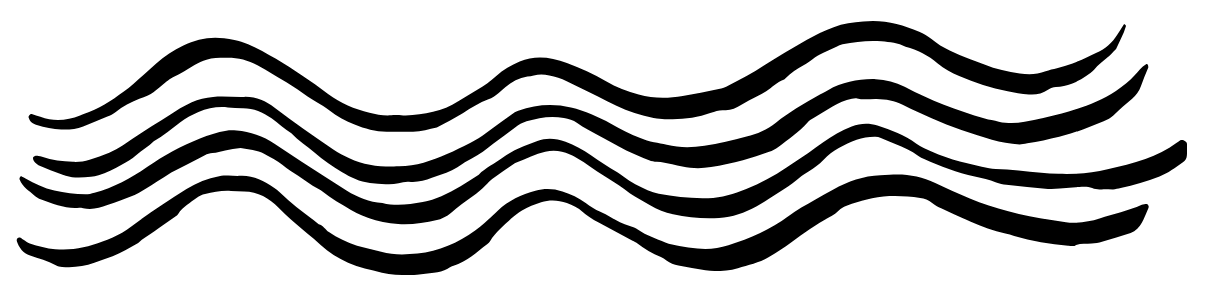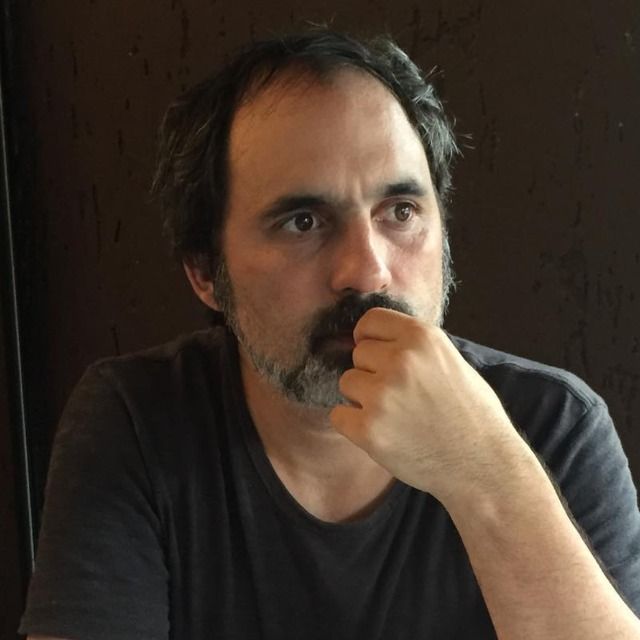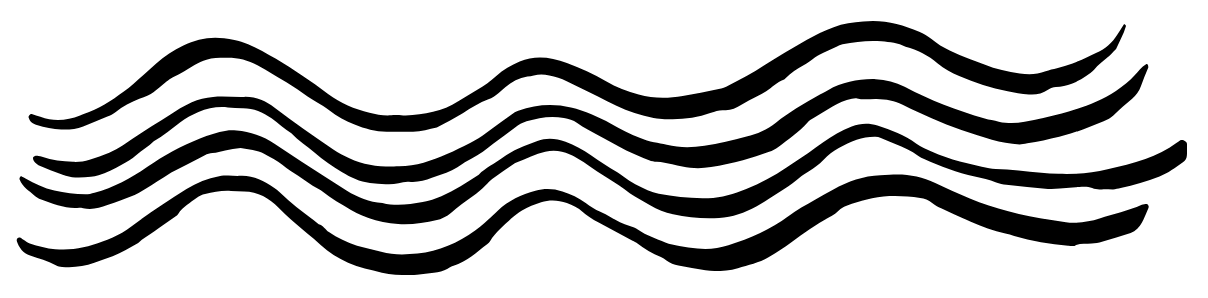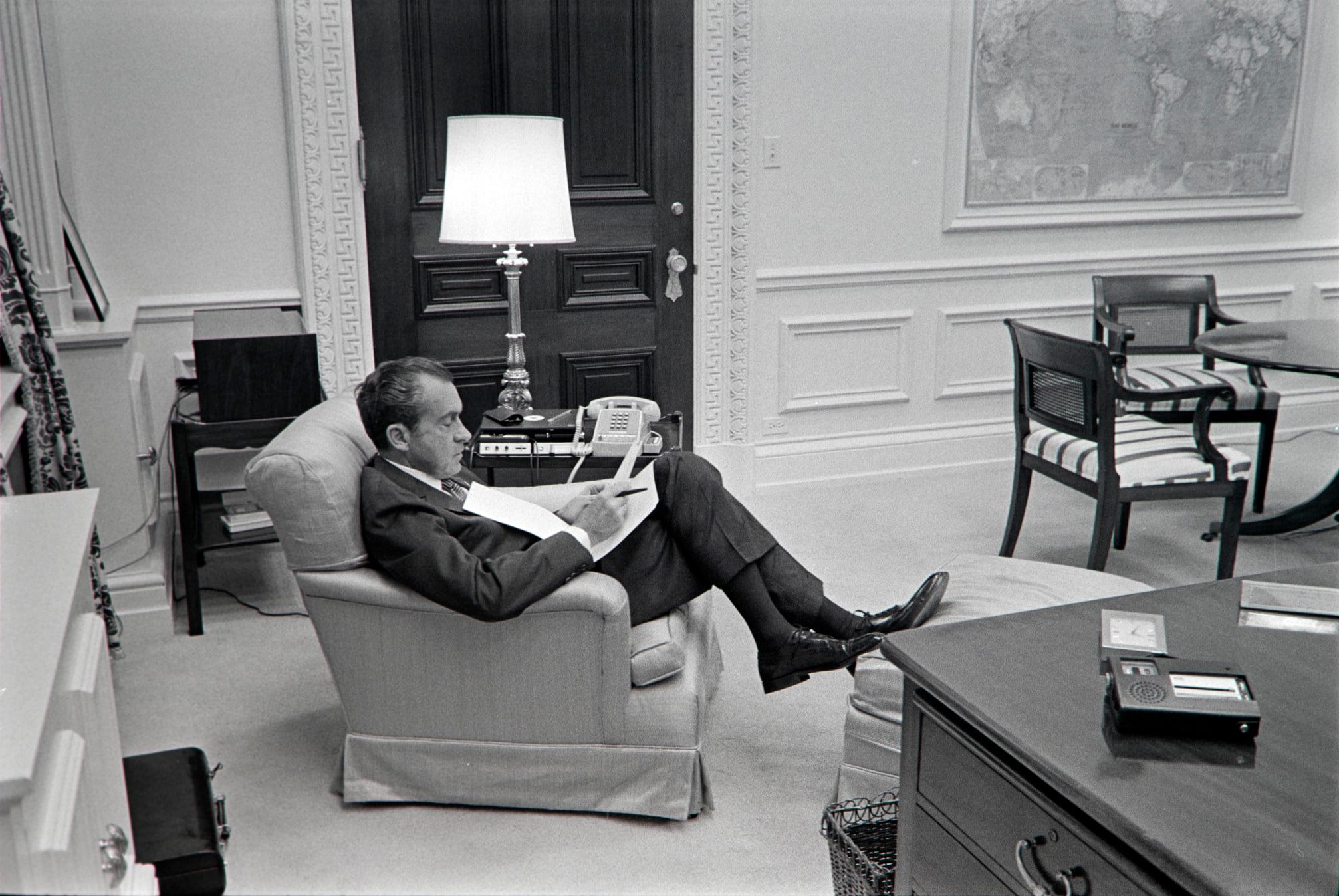Como me gustan las revistas, y me gusta castigarme con historias de pasados que fueron mejores, leí esta semana las memorias de Graydon Carter, editor de Vanity Fair durante 25 años durante la última edad de oro de las revistas de papel. El libro es divertido y nada nostálgico, pero ya desde el título, When the Going was Good (Cuando las cosas iban bien), se respira un aire de épocas gloriosas que no van a volver.
Carter les pagaba medio millón de dólares a sus autores para escribir 3-4 notas (largas) por año, los mandaba durante meses alrededor del mundo para investigar lo que hiciera falta y la cuenta de gastos, ay, la cuenta de gastos: parte del prestigio de los periodistas era ver qué cosa ridícula podían rendir para que pagara la empresa, desde vacaciones familiares a remises de tres horas a la playa. En los ‘80 y los ‘90, todos los empleados de Condé Nast, que también editaba (y edita) el New Yorker, Vogue y muchas otras revistas, podían facturarle a la empresa el desayuno de cada día, invitar a morfar a sus amigos y rendirlo como “cena con fuentes” o, más impresionante, les prestaban dólares a tasa cero para comprarse autos o casas. Esto era posible porque la publicidad fluía, las revistas se vendían, la prosperidad clintoniana derramaba y la amenaza de Internet aún no tomaba forma.
Y porque sí, Newhouse, el dueño, era generoso. Una vez Carter estaba renegociando el contrato de Annie Leibovitz, su fotógrafa estrella, y había 250.000 dólares de diferencia entre las partes. “Dale lo que pide”, dijo Newhouse. “No vamos a andar pijoteando por esa guita”. Claro que no: durante muchos años cada página de publicidad de Vanity Fair se vendía por encima de los 100.000 dólares. Y eran muchas páginas.
El producto de todo esto (la revista), además, era brillante. Vanity Fair nunca fue de mis favoritas, porque me gustaba hacerme el intelectual, pero era indudable que su combinación de Hollywood, moda y largas crónicas de autores famosos funcionaba. Tengo un buen recuerdo de comprar Vanity Fair en aeropuertos en los ‘90, mis primeros viajes, sorprenderme de que las primeras 40 páginas fueran todas de publicidad, de que el índice estuviera recién en la página 110 y que el artículo de Dominick Dunne sobre el juicio a O.J. Simpson, hoy legendario, atravesara decenas de páginas entre avisos de perfumes, relojes y marcas de ropa. Mi inglés no era tan bueno todavía y mi idea de revista eran Gente o Noticias: esos vuelos leyendo Vanity Fair me abrieron la cabeza sobre qué era posible meter entre dos tapas.
Tanto me impresionaron esas lecturas que durante mucho tiempo intenté vivir de escribir para revistas y en parte, cuando vivía en Nueva York, lo logré. Aproveché el breve auge del género de la crónica en América Latina, que empezó hace unos 20 años y terminó hace unos diez, para escribir en las revistas principales del género: la peruana Etiqueta Negra, el proyecto quijotesco de Julio Villanueva Chang; la mexicana Gatopardo, más establecida; la (entonces) española Orsai y muchas otras, sobre todo las del grupo mexicano Expansión, dirigidas por mis amigos Alberto Bello (español de Madrid) y Barbara Anderson (cordobesa de La Cumbre), que me permitieron pagar el alquiler muchos años. Salvo Expansión, todas las demás estaban siempre con el agua financiera al cuello. Orsai, por ejemplo, me pagó 1.000 euros por mi artículo para su número 1, en 2011; 600 euros en el número cinco, un año más tarde, y 400 euros en el número nueve. Las ganas de ser como Vanity Fair estaban, el talento quizás también; los recursos, no tanto.
Mi cariño por las revistas se mantuvo siempre, y siento que mi mirada del mundo sigue siendo de revista, más que de diarios o radio o televisión: menos urgente, menos eléctrica. Cuando tuve que estudiar para el examen de ingreso al máster de El País, fui a una hemeroteca en Madrid y primero pedí todos los ejemplares de El País de 1997, porque una parte importante de la nota final era un cuestionario de actualidad española. Enseguida me di cuenta de que leyendo diarios avanzaba lento y con mucho ruido, porque la noticia de un lunes era desmentida el martes y matizada el miércoles. Pedí entonces los ejemplares de Cambio/16, una revista semanal en declive (aunque esto yo no lo sabía) y en un par de días me hice una idea de en qué andaba la política española. Terminé 14º entre más de 400 y entré al máster.
En Madrid me di cuenta también de que España tenía mejores diarios que Argentina pero que Argentina tenía mejores revistas. En esa época salieron las versiones en español de Rolling Stone, por ejemplo, y la única de las tres que era una revista de verdad, con una mirada y una calidad comparables con la original, era la argentina que publicaba el grupo La Nación. Las Rolling Stone española y mexicana del Grupo Prisa eran productos abiertamente comerciales, sin gracia ni voz ni rock. Creo que el mérito de la diferencia la tenían los editores de la porteña (Ernesto Martelli, Juan Morris, Pablo Plotkin y otros) pero también la cultura revistera de Buenos Aires, más rica y profunda que las de España o México. Desde las más políticas, como Primera Plana o Confirmado, a las más rebeldes, como Expreso Imaginario y Humor, las revistas argentinas de los ‘60 y los ‘70 habían tomado el pulso de la sociedad de una manera en la que los diarios nunca pudieron. Esa fue nuestra edad de oro, si se quiere. Nuestras Vanity Fair de cabotaje.
Quizás por todo esto cuando quise expresar una idea o una sensibilidad o una comunidad hice Seúl, que es una revista. Su producto principal sale los domingos, una vez por semana, a pesar de que la tecnología digital nos permitiría publicar cuando se nos diera la gana. Pero había algo en la cadencia, en la respiración de las viejas revistas semanales que teníamos ganas de replicar, y creo que eso al menos nos ha funcionado.
Carter, con quien me crucé un par de veces recién llegado a Nueva York (yo), porque era socio (él) de uno de los pocos bares donde todavía se podía fumar, en el West Village, avanza por su libro más como si fuera un Grandes Éxitos que como una oportunidad de confesión. Todas las anécdotas sobre la vida privilegiada en Manhattan son graciosas y estimulantes pero siempre aparecen contadas como que le pasaron de casualidad a un tipo que creció en Canadá sin tener mucha idea sobre qué hacer en el mundo y de repente apareció morfando con Tom Hanks o Diane von Furstenberg y editando a Christopher Hitchens y a Norman Mailer (a quien le rechazó una nota para Vanity Fair pero igual le pagó las 50 lucas acordadas).
No se toma demasiado en serio, lo que es algo bueno, ni tampoco demasiado en joda. Es menos famoso que su antecesora, Tina Brown, que también escribió un libro (mejor) sobre sus años en Vanity Fair, pero parece estar menos obsesionado con la fama o la guita y tener más cariño por el oficio y por la magna institución de la revista, quizás el medio de comunicación más castigado por la revolución digital. Los diarios tambalean pero ahí están, todavía reconocibles; a la radio y la televisión les crecen los enanos pero sobreviven, un poco zombies pero siguen siendo negocio. Las revistas, en cambio, salvo excepciones, casi todas neoyorquinas, han sido cerradas o desfiguradas y descuajeringadas hasta hacerlas entrar en el molde de lo rentable, que por supuesto es lo que había que hacer. Nadie tiene la culpa del declive de la revista de papel, ese milagro de la modernidad, de capitalismo con arte, humor y democracia, pero nada nos impide extrañarlas.
Graydon Carter se hace el que no, porque está chocho con su nueva vida en el sur de Francia y está programado (bendecido) para disfrutar la vida en cada momento, pero todos los que leímos el libro sabemos que un poco las extraña también. Que Seúl en sus mejores días nos sirva de magro consuelo.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.
Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los jueves).