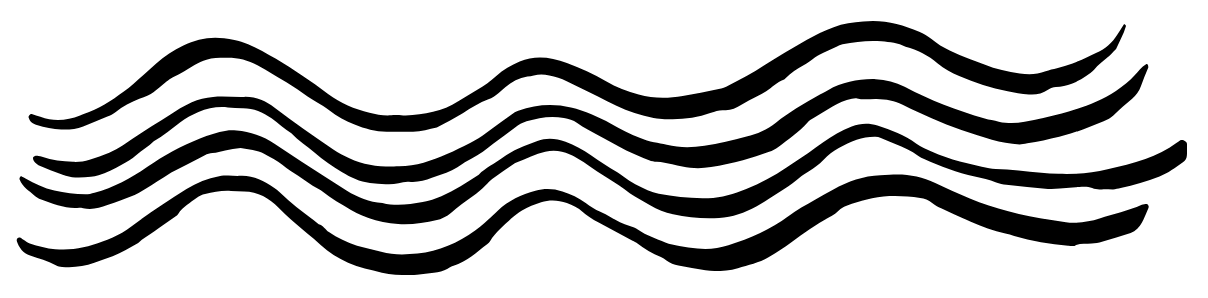Una de mis cuentas favoritas en redes sociales es Archillect, un bot de inteligencia artificial que postea fotos que va buscando por Internet y le “gustan” a su algoritmo. Lo que más parecen gustarle son los edificios de arquitectura brutalista, las calles de barrios japoneses y las galerías de museos de arte contemporáneo. También le gustan las fotos de Maxi Magnano, o Suffer Rosa, un fotógrafo que publica imágenes de una Buenos Aires quieta y vacía, como abandonada por los humanos hace cinco minutos y dejaron todo como estaba.
Vengo fascinado últimamente con las fotos de Suffer Rosa, que, al revés de otras cuentas de imágenes porteñas (monumentales, turísticas, históricas), son silenciosas, cotidianas, discretas. En las fotos de Magnano no hay obeliscos ni jacarandás: prefiere la mesa de fórmica de un bar viejo o las paredes de melamina de una mercería de barrio. Muestran una Buenos Aires contemporánea pero ajada, un poco cansada, resignada a ser de una misma manera para siempre.
Tienen una nostalgia rara: no extrañan una época de oro, sino simplemente el paso del tiempo. Nuestro déficit de inversión en infraestructura tiene una ventaja, sobre la que Suffer Rosa se monta obsesivamente: nos permite adivinar nuestro pasado. Un cartel descascarado contiene su propia historia de apogeo y caída. Un asiento roto de un tren es su propia memoria de cuando era nuevo.

SUFFER ROSA
Fórmica, plástico, melamina: materiales falsos y baratos que el ojo de Magnano convierte en nobles. Suffer Rosa busca en la Buenos Aires de 2022 los rastros de la Buenos Aires de 1982. Y los encuentra. Hay escenas que parecen de hace décadas; las delatan detalles contemporáneos, como un código QR o un sticker de AFIP.
No soy nostálgico en casi nada. No añoro paraísos perdidos en el fútbol, la música o la tecnología. Pero las fotos de Magnano me dieron un pinchazo de melancolía, quizás porque me estoy poniendo grande y empiezo a tener, yo mismo, más pasado que futuro. O quizás porque hay en ellas un misterio de cosas feas y cotidianas embellecidas por la distancia del fotógrafo. Ése es, en definitiva, el trabajo del artista: “Mirá esto con más atención”. Ese estacionamiento, esa pizzería, esa verdulería también pueden ser hermosos, dice la cámara de Suffer Rosa. Y yo creo que en parte también es porque ahí es donde, para bien o para mal, elegimos pasar nuestras vidas.
Hay una definición famosa de melancolía que dice que es “la felicidad de estar triste”, atribuida a Víctor Hugo.
Hay una definición famosa de melancolía que dice que es “la felicidad de estar triste”, atribuida a Víctor Hugo. Me acordé de esta definición y de las fotos de Magnano en estos días viendo Casi feliz, la serie donde Sebastián Wainraich hace un personaje parecido a sí mismo (comediante, conductor de radio, progre, judío) que oscila entre el borde de la felicidad y sus intentos por sabotearla. Sebastián se ve a sí mismo como el único cuerdo en una Buenos Aires llena de dementes, pero esa cordura no lo vacuna contra su propia neurosis e inseguridad. Al revés, empiezan a volverlo especialmente loco. La única que parece entenderlo y consolarlo es su ex mujer, Pilar (Natalie Pérez), de quien sigue enamorado.
La serie me gustó mucho. Sobre todo la primera temporada, que salió en 2020. En la segunda, lanzada hace unos días, hay demasiados casamientos, muertes, embarazos y nacimientos, habituales muletas para guionistas que se van quedando sin ideas. Igual el espíritu se mantiene: de qué se trata la vida de cierto tipo de varón de casi 50 años en la Buenos Aires de hoy. Sebastián es famoso, gracias a su programa de radio, pero se siente menos hombre que todos los que tiene a su lado: su productor, Sombrilla, sale con una mina atrás de otra; su hermano, maravillosamente interpretado por Peto Menahem, es mal hermano y mal hijo, pero también tiene éxito con las mujeres y hace lo que quiere; y también está Jesús Rocha, el profesor de literatura con aspecto de galán maduro que deja embarazada a Pilar. A pesar de que tiene oportunidades de tener sexo, Sebastián tarda una temporada y media en concretar alguna.

SUFFER ROSA
Un progre bueno
Como su alter ego en la vida real, el Sebastián de Casi feliz navega la política de estos años desde el progresismo, sin hacerse demasiadas preguntas por la grieta. En un episodio dice que Fidel Castro es un dictador; en el siguiente, defiende a los piqueteros que cortan la calle. Cuando, en un flashback, Pilar le pide separarse, de fondo en la tele del bar se escucha el debate de 2015 entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. “El problema de la Argentina no es el dólar”, se lo escucha decir a Macri. “El problema de la Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir”. Cuando, en la segunda temporada, se define como “progre”, lo hace burlándose de sí mismo, sabiendo que es una categoría pasa de moda, un poco ridícula.
En la serie casi no hay política, pero al Wainraich de la vida real le ha tocado ser parte de una generación y de una radio (Metro) cuyos exponentes principales sí quedaron más identificados con el apogeo kirchnerista, como Andy Kusnetzoff, Matías Martín, Gabriel Schultz o Cabito Alcántara. Quizás no sorprende que el desmantelamiento de la Metro haya coincidido con el fin de la hegemonía kirchnerista y con las caídas de otros emblemas de aquel auge, como Marcelo Tinelli y Jorge Rial.
Wainraich es distinto de ellos no sólo por su timidez política sino también porque se reconoce como un macho beta, tierno pero inseguro, a veces malhumorado, poco exitoso para las relaciones sociales.
Wainraich es distinto de ellos no sólo por su timidez política sino también porque se reconoce como un macho beta, tierno pero inseguro, a veces malhumorado, poco exitoso para las relaciones sociales. Sus compañeros de radio reales y los varones que rodean a su alter ego en Casi feliz, en cambio, eran casi todos alfa, emperadores de sus pequeños reinos, contadores de proezas sexuales, ganadores en casi todas las escalas que premia una sociedad como la nuestra. Quizás por eso creo que la obra de Wainraich será más duradera que los aportes periodísticos o televisivos de sus colegas: porque se conoce mejor a sí mismo, es más honesto sobre quién es y quién no es y puede usar sus fracasos y su miedo al fracaso como combustible.
A pesar de sus casi 50 años, su pelada y su barba canosa, el Sebastián de Casi feliz se viste casi todos los días con zapatillas, remera, gorrita y buzo con capucha. Es un viejo adolescente, pensé en un momento, hasta que me di cuenta de que yo me visto igual, con algo más de pelo (no mucho) y remeras menos llamativas. A veces veo, en la plaza o en restaurantes, a otros compañeros de generación con sus panzas, sus jeans, sus barbitas, sus zapatillas y pienso si no estamos haciendo todo mal. ¿En algún momento seremos finalmente elegantes? Si no lo somos a los casi 50, me contesto, difícilmente lo seamos en el futuro. Seremos la primera generación de la informalidad eterna, vestidos igual desde los 20 hasta los 70.
En comparación con la de Suffer Rosa, la Buenos Aires que muestra la serie de Wainraich es luminosa y canchera, más televisiva. Pero ambas, en su búsqueda por atrapar un tiempo que se va, reforzaron mi cariño por esta ciudad, de la que me fui tantas veces y tanto tiempo. Me hicieron casi feliz.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés suscribirte a Partes del aire, dejanos tu mail acá.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.