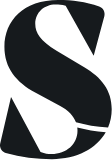Un mal aqueja a nuestra Patria, y no me refiero esta vez al kirchnerismo: el virus del que hablo atraviesa ideologías, partidos y disciplinas. Dicen que surgió en Francia, y aunque ignoro cómo se dará en el hemisferio norte, no me cuesta nada creer que Argentina haya desarrollado la cepa más letal. La OMS resolvió dejarlo anónimo (es tan expansivo que mencionarlo sería promover un ataque de pánico mundial), pero en esta luminosa madriguera donde nos encontramos cada dos miércoles no hay nada que no pueda pronunciarse: disforia de importancia (DDI), así se llama el nuevo trastorno que envilece la vida de las personas. No confíen en ninguna cifra: hay distintas maneras de medirlo y muchas fuentes que, estando ellas mismas infectadas, alteran los resultados.

Como nunca antes en la historia de la humanidad, nuestra especie padece trastornos de percepción. Todos los días proliferan casos. Se puede ver en el tuit de una expresidenta, en el posteo de un dirigente social, en el grito en el cielo de una comediante con cola de paja o en los chats de pseudoartistas que, aterrados de ver sus propias máscaras caer frente al público –y con tal de borrar indicios de una mediocridad que nadie está interesado en desnudar–, llegan al punto de la difamación. Y así gastan las horas de sus días, en el miedo asesino de ser descubiertos mientras el país, patitieso ante el ojo de Fabiola, ignora que existen.
Conozco un perfecto ejemplar de esta patología, un caso agravado de DDI que enfrenta un riesgo altísimo de catástrofe moral; deudor de frases que robó de amigos escritores (casi siempre las mejores), sus alimentos terrestres son el veneno y el cálculo. Lo he visto devenir mafioso por razones infinitesimales, ya sea arrancando páginas de libros en la Biblioteca Nacional para que nadie más tuviera esas fuentes, o difamando al pasante que escribió mal su apellido en el flyer que anuncia la presentación de su novela.
El antídoto que tanto resisten es la escala; una noción noble, elegante, a la que nuestra cultura siempre le ha tenido terror. Están dispuestos a caer en métodos deshonestos, a corromper el alma y dañar, si hace falta, las propias huestes con tal de continuar viviendo en un mundo que no existe, donde son tan importantes.
Escritores out of context
Frenemies. “Te gusta demasiado la literatura, te va a terminar matando”, le dice George Sand a Gustave Flaubert. Ella era famosa, diecisiete años mayor, y vendía muchísimo; él no. Él odiaba la literatura sentimental y antes de conocerla, escribía: “Me indigno quince minutos por día leyendo a Sand”. Ni se imagina que la autora que detesta va a convertirse en su madre espiritual, su guía literaria, su amiga fiel. Cariñosa, ella lo escucha y lo aconseja; envidioso, él la elogia en público y la destroza en privado. Sin miedo a limitarla, la define como “la novelista preferida de las colegialas”. Convencido de que la literatura es cosa de varones, el magistral misógino se rodea de escritorzuelos olvidados. El éxito literario le parece un mal signo; gustarle a sus contemporáneos, un horror. Para Flaubert, amar la literatura es escribir para la posteridad. George Sand, por su parte, no le teme ni al dinero que factura ni a su público masivo. Tampoco a la doblez de su amigo, que sospecha: “No le gusta el ruido –le comenta a su hijo adorado a propósito de Flaubert– pero el que hace él no le molesta”.

Estatua de mármol blanco de George Sand en el jardín de Luxemburgo. Foto de 1909.
Tumbas vecinas
Me mato. Pocas técnicas son más humillantes que la extorsión suicida. Pero no sólo incurren en ella los Albertos del mundo con tal de que un D’Elía no le marque el visto y una Fabiola le lleve las pantuflas. También nuestro pequeño sistema literario conoce aspirantes a famosos, desesperados por sacarse de encima el anonimato, capaces de mandar ellos también sus notitas perturbadas. Una en particular, adicta a lo imposible, intentó conmover el corazón trotskista del editor menos aseado de la industria. ¿A quién podría ocurrírsele que tal señor se inmutaría ante la muerte precoz de una desconocida? Aunque terminó viva y publicando la novela en otra parte, le debemos esta maravillosa anécdota: “Si no publicás mi novela, me mato”.
Tres tetas. La historia es muy poco conocida (a nivel federal, es inexistente). Sólo la aristocracia porteña recordará aquel viudo espléndido que se disputaban dos jeunes filles en fleur de Recoleta. Un duelo de apellidos entre dos mujeres entrenadas para destruirse entre sí. La más graciosa (y quizá menos agraciada) era también la más mala: nuestra élite practica con tanta maestría el pudor que no le costó nada instalar el rumor de que su contrincante tenía tres tetas. El viudo, en lugar de ceder a una curiosidad morbosa que no hubiese detenido a nuestros mejores novelistas, eligió a la difamadora. De dicha unión nació una pluma que hoy nuestra literatura agradece.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.
Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla miércoles por medio).