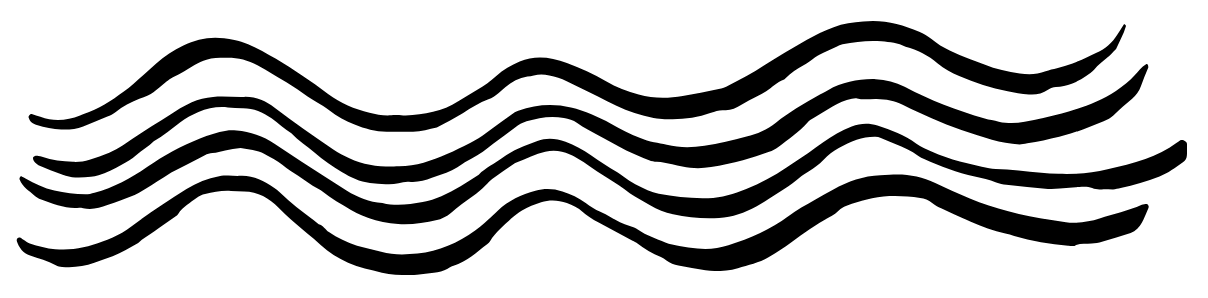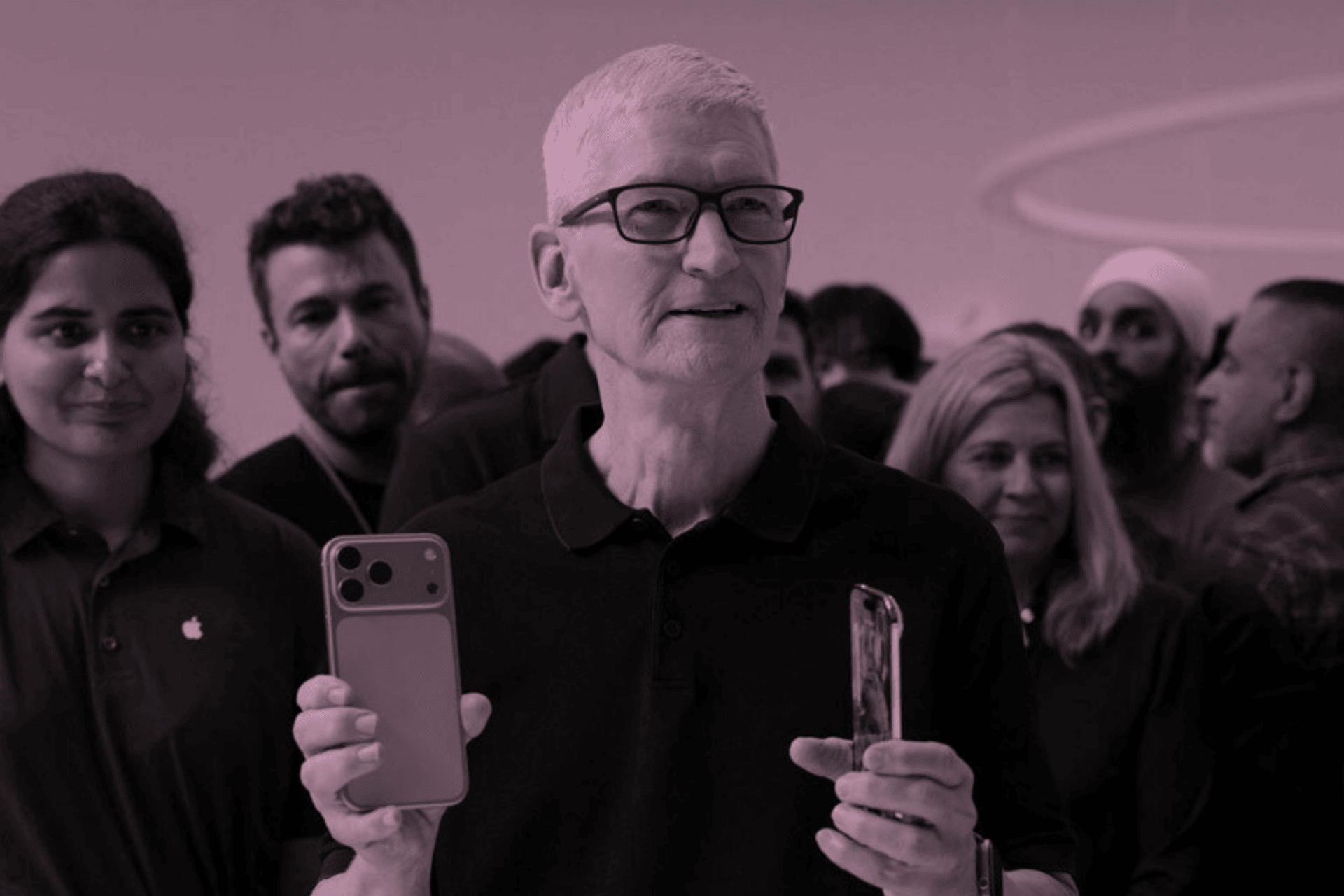Desde que voy casi todos los días a una oficina en Esmeralda y Paraguay, en el borde del microcentro, me gusta meterme en las librerías de usados del barrio, de las cuales casi siempre me llevo algo. Lo que más me gusta comprar son ensayos de actualidad viejos, de hace 20 o 30 años, no tanto para ver qué dicen –aunque también– sino para ver cómo se pensaban los problemas de Argentina cuando fueron escritos y para comprobar mi hipótesis de que los argentinos nunca estuvimos satisfechos con la marcha de nuestro país.
Uno que compré hace unos meses y leí en estos días es ¿Qué nos pasa a los argentinos?, de 1985, escrito a seis manos entre Manuel Mora y Araujo, Marcelo Aftalión y Felipe Noguera y co-editado por Planeta y Sudamericana, hoy archirrivales. El subtítulo, que habla de “un país casi incomprensible” y “el malestar argentino”, muestra el tono del libro, que es un largo lamento por nuestra decadencia y nuestra incapacidad para organizarnos alrededor de un proyecto productivo sostenible.
Como pasa con Una temporada en el quinto piso, el hit reciente de Juan Carlos Torre, algunos de sus diagnósticos son deprimentes porque parecen increíblemente actuales. “Desde hace aproximadamente cincuenta años –dicen, por ejemplo, los autores–, la Argentina es uno de los países de más pobre desempeño del planeta. Ostenta indisputadamente el liderazgo en materia de inflación; su tasa de crecimiento se encuentra entre las más bajas del mundo entero; es, asimismo, una de las naciones políticamente más inestables”. Lo de la inestabilidad política lo resolvimos, un poco a los tropiezos, pero la inflación y el estancamiento, con la excepción de un par de rachas, siguen con nosotros.

Podría seguir citando párrafos catastróficos del libro o hablar de su muy interesante mapa ideológico de los argentinos, pero prefiero cambiar de dirección y fijarme en la pregunta de título, que me hizo acordar a una época de nuestra conversación pública que ya no existe.
Ya no hay más argentinos
Durante décadas fue lícito, popular y rentable preguntarse si nuestro problema al final no éramos los argentinos, qué nos pasaba, por qué nos costaba dejar de dar tantas vueltas. Se publicaron libros, se hicieron programas de televisión, se editaron discos de platino. En mi recuerdo, el punto más alto de esta tendencia fue en los alrededores de la crisis de 2001, con Al pan, pan, en TN, donde Mónica Cahen d’Anvers se preguntaba cada noche “qué nos pasa a los argentinos” mientras apretaba una pelotita contra el estrés; el breve auge de La Bersuit y su argentinidad al palo; y una docena de best-sellers, sobre todo los de Jorge Lanata y Marcos Aguinis, que buceaban alguna forma de explicar nuestras taras. Tanto se preguntaban los argentinos qué les pasaba que generaron un sketch genial de Fabio Alberti en Todo por dos pesos llamado “Qué nos pasa a los argentinos, ¡estamos locos!”, donde imitaba el tono de reflexión solemne pero con frases disparatadas que no tenían ningún sentido.
Nadie se hace ya esa pregunta: nadie se pregunta qué nos pasa. ¿Por qué? Tengo dos hipótesis. Una es la polarización política después de la aceleración ideológica kirchnerista, en 2008. A partir de ahí, y casi sin interrupciones, buena parte de la sociedad tiene culpables nítidos sobre la decadencia: los anti-kirchneristas decimos que la culpa es del kirchnerismo (tenemos razón), los kirchneristas dicen que la culpa es del neoliberalismo negacionista financiero y los que no están en ninguno de los dos grupos dicen que la culpa es de “la grieta”. En los últimos años asoma, como asomó hace 20 años, el grupo de los que culpan a la clase política.
La otra hipótesis, más difusa, es que hasta 2001 el lenguaje dominante de la conversación pública era el de la clase media.
Lo que une a todas esas miradas es que todas colocan el problema fuera de sí mismas: los culpables son otros. No somos los argentinos, que –como sí dicen, por ejemplo, Mora y Araujo y sus co-autores– somos desconfiados y poco confiables, indisciplinados, tan chantas como los chantas que denunciamos. El problema, decimos ahora, son otros argentinos.
La otra hipótesis, más difusa, es que hasta 2001 el lenguaje dominante de la conversación pública era el de la clase media. Cuando Mónica o Aguinis o Mora y Araujo se preguntaban por los argentinos el modelo que tenían en sus cabezas era el de una sociedad de clase media, con sus excepciones y sus crisis, pero fundamentalmente construida con inmigración, trabajo, ascenso social y aspiraciones de estatus y prestigio.
Veinte años más tarde, la situación es muy distinta. No sólo cambió la estructura de la sociedad, con niveles de pobreza que duplican los de los ‘90. La conurbanización de la política, de la que estamos colgados al menos desde 2005, y la fragmentación de los consumos culturales, que le quitó a la clase media la hegemonía para instalar valores y discursos, hacen mucho más difícil pensar en “los argentinos” como una unidad, o al menos sin incluir en el modelo mental a los excluidos que habían permanecido casi invisibles para los medios hasta la crisis de 2001.
¿Cómo somos?
¿Cómo somos los argentinos? Creo que ya nadie se anima a responderse esa pregunta, y no necesariamente es algo malo. Seguro es más honesto. Aquel apogeo de la argentinidad como pregunta generaba respuestas chantas (je) e insatisfactorias. Hoy el panorama es más desalentador pero más claro: si algo sabemos es que hay muchas formas distintas de ser argentinos.
Cierro con una frase del prólogo de Mora y Araujo et alter. Dicen: “La pregunta ‘¿qué nos pasa a los argentinos?’ parece no tener respuesta. Si la tuviera, los argentinos no estaríamos tan insatisfechos con nuestro país. Nuestra insatisfacción ya parece crónica e inmodificable. Un cierto fatalismo se ha adueñado sobre nosotros. Pero no nos resignamos y seguimos pensando en el país que ‘nos merecemos’”.
Qué rara una frase así, podría pensar uno, escrita en 1985, año de primavera democrática, inflación en baja, triunfo oficialista en las elecciones. Y sin embargo, qué actual, sobre todo para los que hoy somos opositores, que seguimos soñando con el país que “nos merecemos” a pesar de los golpazos y las demoras. Quizás debamos reconciliarnos con la idea de que nuestra insatisfacción será crónica e inmodificable. Pase lo que pase en el futuro. A fin de cuentas, así es como evolucionan los países: mejorando y creciendo casi sin darse cuenta, mientras sus habitantes se quejan por lo mal que están las cosas. Así probablemente será nuestro camino al éxito: con triunfos imperceptibles y pucheros a cada paso.
Nos vemos dentro de dos semanas. Haciendo puchero.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés suscribirte a Partes del aire, dejanos tu mail acá.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.