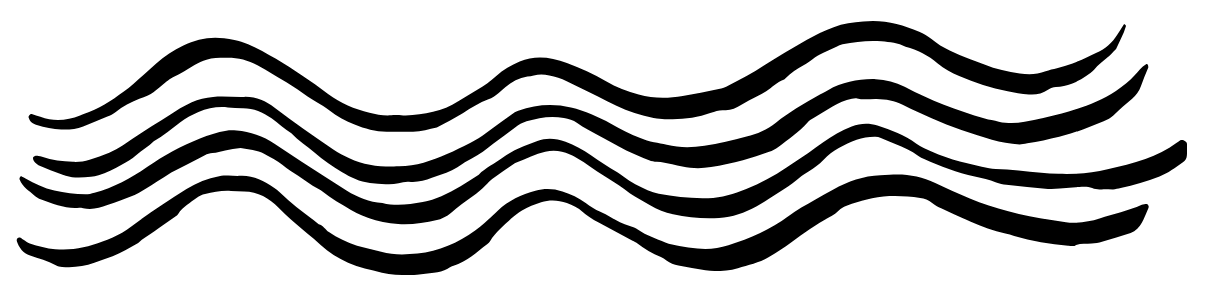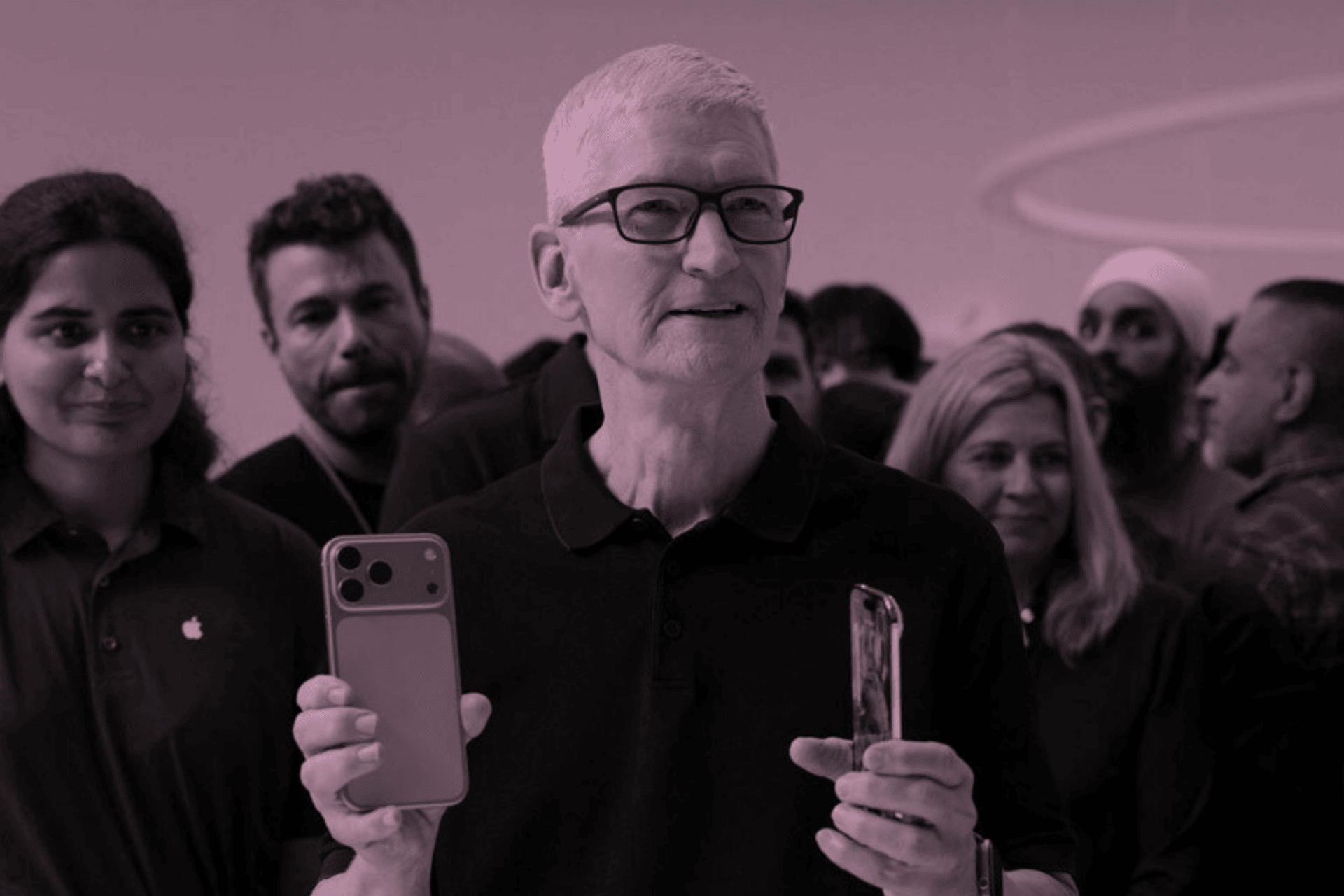Buenas! Cómo va.
El título debería ser más una pregunta que una afirmación pero, como no me gusta titular con preguntas, lo aclaro acá. La pregunta sería: ¿está la revolución woke, ese influyente movimiento social que floreció en la última década y media en buena parte de Occidente, perdiendo gas? No es una pregunta que me hago yo solo. Pero dos noticias de la semana pasada parecen estar inclinando la balanza a favor de quienes vienen pronosticando (y, probablemente, deseando) el final de la hegemonía woke, un conjunto de ideas informales pero potentes, que nació en las universidades y luego conquistó el mundo de las empresas, la cultura y el sector público.
Como es un movimiento horizontal y descentralizado, cualquier intento de definirlo puede ser acusado de incompleto o parcial, pero igual acá va el mío: lo woke es una mirada del mundo según la cual todas las relaciones sociales pueden ser vistas como relaciones de poder entre un opresor y un oprimido que busca, después de siglos de dominio blanco-varón-cis-heterosexual, desmontar las estructuras sociales o discursivas que sostienen la continuidad de ese privilegio. En el mundo anglosajón, pero con ramificaciones en el resto de Europa y el mundo occidental, los dos principales campos de batalla de lo woke son las cuestiones raciales y las cuestiones de género.
Es en estos dos campos de batalla donde ocurrieron (una y una) las dos noticias de la semana pasada que podrían leerse como un cambio de época. La primera es que Harvard decidió volver a usar el SAT, el famoso test estandarizado, en sus éxamenes de ingreso. Y la segunda es que un muy esperado informe del Estado británico recomendó a los servicios de salud dejar de administrarles bloqueadores de pubertad a niños con disforia de género, es decir, que se sienten incómodos con su género asignado al nacer. Parecen dos noticias menores, específicas, pero que están en el corazón de ambos debates.
Empiezo por la primera. Harvard no es la primera universidad que vuelve a los tests estandarizados (ya lo habían hecho Yale, el MIT y otras), pero Harvard es Harvard (no es La Matanza, diría Cristina) y sus anuncios siempre marcan época. Estas universidades, y cientos de otras, influidas por el paradigma woke, habían decidido hace unos años suspender el uso del SAT para elegir a sus alumnos, bajo la idea de que los saberes estandarizados mantenían el privilegio de las clases altas blancas.
El énfasis en la memorización y los puntajes era visto como racista, aunque fuera inconsciente y administrado por buenas personas, porque replicaban los métodos de evaluación que durante siglos habían sostenido el privilegio de unos a costa de la exclusión de otros. Los nuevos sistemas de admisión post-SAT pusieron más énfasis en la evaluación personal de cada candidato, si pertenecía a alguna minoría o si tenía talentos y virtudes imposibles de cuantificar en respuestas múltiple choice. Las universidades creyeron que desmontando privilegios iban a ayudar a que los candidatos de minorías o inmigrantes pudieran expresarse mejor y aumentar sus chances de entrar.
Con el tiempo, sin embargo, se dieron cuenta de que eso no estaba pasando. Para los chicos que habían crecido en familias con problemas era tan difícil reunir los requisitos “blandos” (actividades extracurriculares, trabajo social, una narrativa ambiciosa sobre sí mismos) como destacar en el examen “duro”. Es más, vieron que el test era la única manera que tenían pibes brillantes pero con mala suerte de destacarse y ponerse por delante de otros más burros pero más afortunados. Se apilaron los estudios y la evidencia y cambió el clima de opinión: ese mismo examen que hace una década parecía un bastión del patriarcado y la supremacía blanca hoy es visto, al revés, como una garrocha de ascenso social.
Esto es importante porque para la ortodoxia woke en su apogeo muchos de estos valores ligados al mérito –incluso algunos básicos, como la puntualidad o el profesionalismo– fueron vistos como imposiciones del mundo blanco sobre otras minorías. Todas las mediciones, decían, son intrínsecamente injustas, porque las minorías tienen menos chances de cumplirlas. En ese clima empezaron a perder prestigio los exámenes estandarizados y por eso es importante que lo hayan recuperado.
El otro tema es más sensible, porque siento una gran empatía por las personas transgénero y creo que el resto de la sociedad debería garantizarles las mismas oportunidades de vivir su vida en libertad como cualquiera. Por eso lamento que se hayan convertido en el centro de un activismo dogmático, irreductible y anti-científico, que con objetivos ideológicos (como decir que no sólo el género sino también el sexo es “una construcción social”, negando la biología) hizo mucho daño a miles de mujeres y niños.
La última etapa del debate era la insistencia de los activistas de obligar a los gobiernos a darles a niños y niñas pre-púberes bloqueadores de pubertad y tratamiento hormonales para impulsar su transición transgénero. Los críticos de esto tenían dos argumentos: por un lado, que un menor de 8, 10 o 12 años no está listo para tomar estas decisiones por sí mismo, sobre todo si son decisiones irreversibles; por el otro, que estos tratamientos no estaban probados, que no se conocían sus efectos de largo plazo y había que acercarse a ellos, en cualquier caso, con mucho cuidado. Cosas de sentido común, pero que eran acusadas de las peores cosas por el activismo político transgénero, que incluye, insólitamente, a buena parte del establishment médico y de los medios.
El informe Cass, presentado el otro día en Gran Bretaña, es una dura derrota para estos activistas, porque dice claramente, después de cinco años de investigación, que la medicina de cambio de género para niños tiene “bases endebles”, que los tratamientos tienen efectos secundarios potencialmente graves y, lo más importante, que no hay ninguna evidencia de que los tratamientos con bloqueadores de pubertad sean positivos para los chicos involucrados. “Para la mayoría de estos menores, la medicalización no es el mejor camino”, dijo Hilary Cass, la respetada pediatra a cargo del informe.
Esta frase, que parece inofensiva, es un golpe mortal para los médicos y activistas que se habían radicalizado hasta el punto de convertir la medicalización de estos niños en un dogma de fe, un pasa-no-pasa entre la virtud y la demonización. Dejo este tema acá porque el domingo tenemos en Seúl un artículo sobre este tema mucho más detallado y de alguien que sabe más que yo, pero no tengo dudas de que el informe Cass será un antes y un después en el debate transgénero.
¿Quieren decir estas dos noticias que el auge woke está en decadencia? Habrá que ver. Muchos ven un descenso en el poder de los activistas para cancelar profesores o conferencistas con visiones heterodoxas. Hace poco una importante asociación atlética excluyó a las mujeres transgénero de participar en las categorías femeninas, por considerar que tenían una ventaja desleal. Las grandes empresas, por otra parte, están achicando sus departamentos de DEI (diversidad, equidad, inclusión), que habían explotado en los últimos años y se habían convertido, en los casos más extremos, en comisarías políticas internas. Y el otro día un ensayo de un editor de NPR, la radio pública estadounidense, donde denunciaba que la empresa se había alejado de la búsqueda de la verdad para hacer un periodismo militante de la agenda woke, tuvo una enorme repercusión en Estados Unidos.
Cosas que hace no mucho no se podían decir, hoy se dicen. Quizás sea el principio de un camino hacia un escenario más equilibrado, donde el respeto a cada persona y el reconocimiento de injusticias pasadas no venga envuelto en una ideología dañina, intolerante y dogmática que envenenó debates necesarios, pero en otros términos.
Hasta el jueves que viene. Un abrazo.
Si querés anotarte en este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla cada jueves).
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.