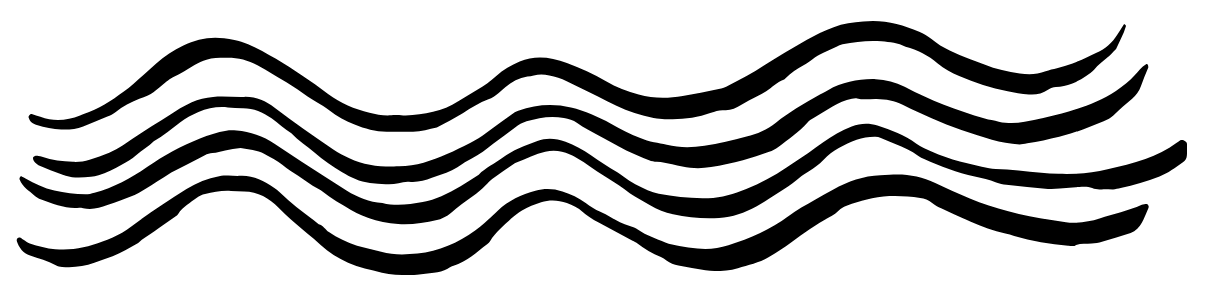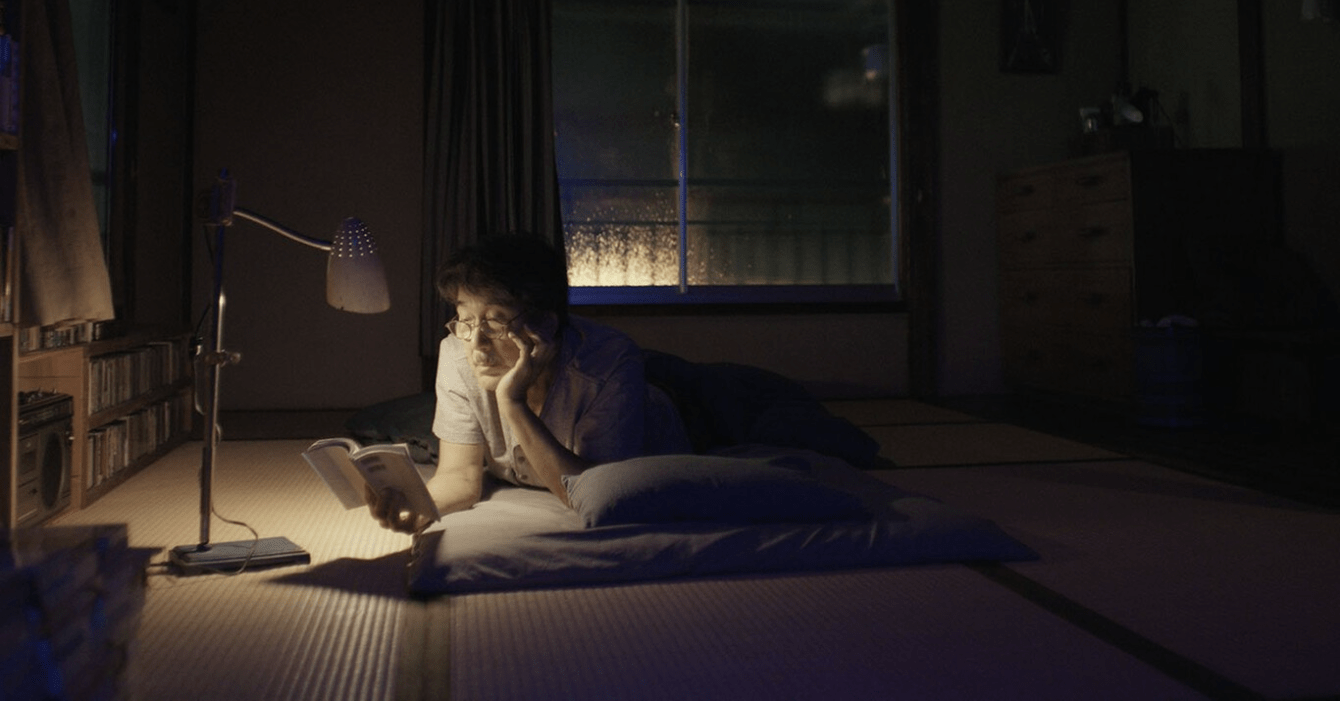Hace 25 años trabajaba en TyC Noticias, el viejo noticiero de TyC Sports, y le escuché reclamar a Mariano López, uno de los productores, que los graphs en pantalla cuando hablara un futbolista mostraran sólo el apellido. “Sólo ‘Francescoli’, mucho mejor que ‘Enzo Francescoli”, decía Mariano. “Más directo, como hacen los españoles, que ponen ‘Sanchís’, no ‘Manolo Sanchís’”. Me acordé de esto, por primera vez en muchos años (es un misterio cómo funciona la memoria), cuando caminaba el otro día por el microcentro y me encontré con el cartel de la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón y pensé, como Mariano López: “Sólo ‘Perón’, mucho mejor que ‘Teniente General Juan Domingo Perón. Más directo”.
En las cuadras siguientes me quedé dando vueltas a este tema y llegué a la siguiente doctrina sobre los mejores nombres de calles: tienen que ser cortos, memorables, estables en el tiempo e idealmente no sobre personas. Como los que puso, sin ir más lejos, Bernardino Rivadavia en 1822 cuando estaba a cargo de la ciudad. Aprovechando la incipiente reivindicación liberal de Rivadavia, después de un siglo de vendaval revisionista, me animo a decir que fue el mejor ponedor de nombres de calles de la historia de Buenos Aires. En la colonia habían tenido casi todas nombres de santos: fail, indistinguibles unas de otras, poco aptas para la metrópoli cosmopolita posterior. En 1808 Liniers cambió todos los nombres para ponerles los de vecinos (todavía vivos) que habían participado de la resistencia a los ingleses: cualquiera. Después vino Rivadavia –una joya atrás de otra: Esmeralda, Cerrito, Libertad– y después un parche atrás de otro, el más importante después de 1880, cuando Belgrano y Flores se incorporaron a la ciudad y hubo que cambiar los (muchísimos) nombres repetidos.
A principios del siglo XX empieza la manía de reemplazar nombres históricos por los de recientes fallecidos: Carlos Pellegrini llevaba apenas un año muerto cuando en 1907 le dieron la que desde Rivadavia se conocía como Artes (hermoso nombre: abstracto, corto, vagamente medieval). Desde entonces nada mejoró: se cambiaron algunos para hacerlos más largos (de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela, en 2012: engorroso e innecesario) o para hacer gestos políticos (de Canning a Scalabrini Ortiz en 1974, de Scalabrini Ortiz a Canning en 1976 y otra vez Scalabrini Ortiz en 1985). La decisión de poner mujeres ninguneadas por la historia a las calles de Puerto Madero, en los ‘90, me parece positiva, aunque son excesivamente largos: Alicia Moreau de Justo, Olga Cossettini, Azucena Villaflor. “Francescoli, más directo”, diría Mariano. Como las calles de Palermo dedicadas desde 1882 a los firmantes de la independencia: Gorriti, Aráoz, Malabia, Uriarte, Thames, Serrano. ¿Quién necesita saber cómo se llamaban?
Juncal es Juncal
Mis nombres favoritos de calles son sobre cosas, son viejos y designan algo que no sabemos qué es ni nos preocupa averiguar. Juncal: imbatible. La palabra se me deshace en la boca. Cuando los porteños pensamos en “Juncal”, de ninguna manera se nos viene a la cabeza un matorral de juncos ni, mucho menos, la batalla de 1827 en Brasil. Juncal es solamente Juncal, calle emblemática del centro (la diagonal ventosa desde Retiro, la plazoleta con Rodríguez Peña), maltratada después con varias interrupciones hasta terminar sin alma en un cul-de-sac pasando Sinclair.
Riobamba, Arenales, Esmeralda: no quieren decir nada por fuera de sí mismas, son calles porteñas y nada más, son marcas, como Adidas o Google. Cuando se las cambia por personas, en cambio, se pierde un poco de esa magia, porque es inevitable pensar, al menos un poco, en Carlos Pellegrini o en Adolfo Alsina o en Bartolomé Mitre. A Mitre, ya que estoy, le dieron su calle (que en el plano rivadaviano se llamaba Piedad) en 1901, cuando todavía estaba vivo. Insólito. Estoy muy en contra de ponerles nombres de personas a las cosas en general pero mucho más si son personas vivas, como el gesto tribunero del Chiqui Tapia de bautizar “Lionel Andrés Messi” al predio de AFA en Ezeiza.
La ley porteña prohíbe ahora ponerles a las calles nombres de personas fallecidas hace menos de diez años, y me parece bien: a Roque Sáenz Peña y Julio A. Roca tardaron apenas dos meses y 11 días después de sus muertes, respectivamente, para darles en 1914 la Diagonal Norte y la Diagonal Sur, con el castigo divino de que nadie les dice Sáenz Peña o Roca y todo el mundo las llama Diagonal Norte y Diagonal Sur.
Otros nombres adquieren tanta energía que borran todos sus otros significados. Florida, por ejemplo, otro hermoso legado rivadaviano. Hubo una batalla en Bolivia, que ya nadie recuerda, no está en ningún manual escolar, pero la paciencia de ese nombre, que ya cumplió 200 años, horadó la piedra del significado y oscureció cualquier referencia a la Florida de Miami o la de Vicente López. Florida es Florida es Florida: la peatonal, Harrods, cambio-cambio, la esquina con Lavalle. Esmeralda, ni fragata libertadora ni piedra preciosa: “Esmeralda”, sólo habla de sí misma.
De 1822 también son Paraguay, Uruguay, Montevideo y Paraná, pero el encanto que se produce es, aunque inferior al de Riobamba (otro de mis favoritos: sonoro, extravagante, singular), extrañamente potente. Vivo en Montevideo, a media cuadra de Paraguay, uso esos nombres constantemente, pero casi nunca evoco la capital uruguaya o el gran país del norte: eso es mérito de la estabilidad, esos nombres están sellados; el “Paraguay” que sube desde el Florida Garden, mete una curvita en el Hospital de Niños y se hace doble mano en Palermo Viejo no tiene nada que ver con un país o un río, es otra cosa.
La otra calle de la esquina de mi casa es Marcelo T. de Alvear, nombre largo, reciente y de persona famosa: la peor combinación. Desearía con el alma que se llamara Charcas, como ocurre más allá, otro nombre espectacular, un chasquido en los labios que ya no designa nada (la ciudad ahora se llama Sucre), sino apenas el capricho de un burócrata que deja de serlo porque los 200 años le dan legitimidad y sustancia. Como le daba a Cangallo.
Protestar por el cambio de nombre de Cangallo (en 1984, una rama de olivo de Alfonsín al peronismo que le cantaba “sos el presidente de la Coca-Cola”) es casi un cliché gorila, pero déjenme usar mis categorías. Cangallo: nombre vibrante, único, misterioso (un pueblito peruano masacrado por los españoles, pero nadie lo sabe), contra presidente famoso, mil sílabas, que necesita abreviaturas porque el nombre completo no entra en el cartel. Algo parecido había hecho el peronismo en 1946, reemplazando la imperial Victoria rivadaviana por las ocho sílabas de Hipólito Yrigoyen. Acá no hay grieta, como diría Pagni.
Borges y Garay
Del plano rivadaviano perdimos algunos nombres preciosos, como Parque (transformada en 1878 en Lavalle), Temple (Viamonte, desde 1883), Biblioteca (Moreno, desde 1857), Universidad (Bolívar, desde 1857) o la increíblemente liberal Garantías (Rodríguez Peña, desde 1883). Perú, México, Chile, Venezuela y Estados Unidos son todas de 1822 y siguen, como Suipacha, Chacabuco y Tacuarí, batallas más famosas, escolares. Rivadavia puso los nombres de las avenidas y quedaron: Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Belgrano, Independencia. El diplomático Carlos Calvo se murió en 1906 y dos años después le dieron en San Telmo la vieja calle Europa, un nombre más perdurable, porque Europa sigue existiendo y el pobre Calvo no solo cayó en el olvido sino que su nombre fue obliterado después por Carlín, el actor, lo que generó no pocas confusiones en niños porteños de mi generación. A Sarmiento le dieron en 1911 la céntrica Cuyo, dos sílabas perfectas, pero al menos no le pusieron “Domingo Faustino Sarmiento”: el teorema de Francescoli.
Estoy sonando más conservador de lo que soy. Me parece esencial para las ciudades estar cambiando todo el tiempo, conversando con su pasado pero mirando hacia el futuro. La ciudad que no cambia es porque se ha quedado sin vitalidad: menos una comunidad que un museo. Pero con los nombres de las calles creo que hay un valor en la estabilidad, en que esos nombres queden con el tiempo fundidos en el asfalto. ¿Qué pasaría con la literatura, por ejemplo? Cuando leemos al principio de “El Aleph” que Borges (o “Borges”, el narrador) visita a los Viterbo en su casa de la calle Garay, ¿perderíamos algo los lectores porteños si la calle de pronto se empezara a llamar, por decir algo, “Presidente Doctor Carlos Saúl Menem”? Creo que sí. Creo que la mención a Plaza Constitución en la tercera línea y a Garay en la décima son importantes para Borges y para nosotros, que vale algo poder rastrearlas 80 años después. No sé cuánto, pero mucho más que cero. A todo esto, Borges escribe Garay, su nombre original, y no Juan de Garay, como la había rebautizado poco antes, alargándola innecesariamente, anti-francescolianamente, el gobierno militar.
Gracias por leer. La seguimos dentro de dos jueves.
Si querés anotarte en este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla jueves por medio).
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.