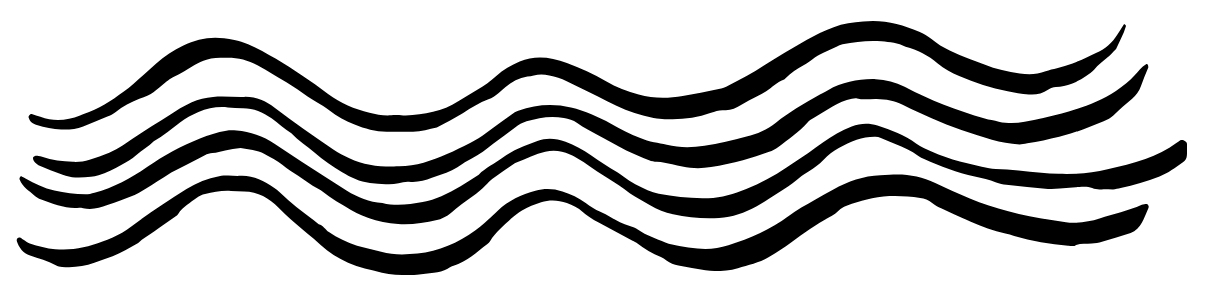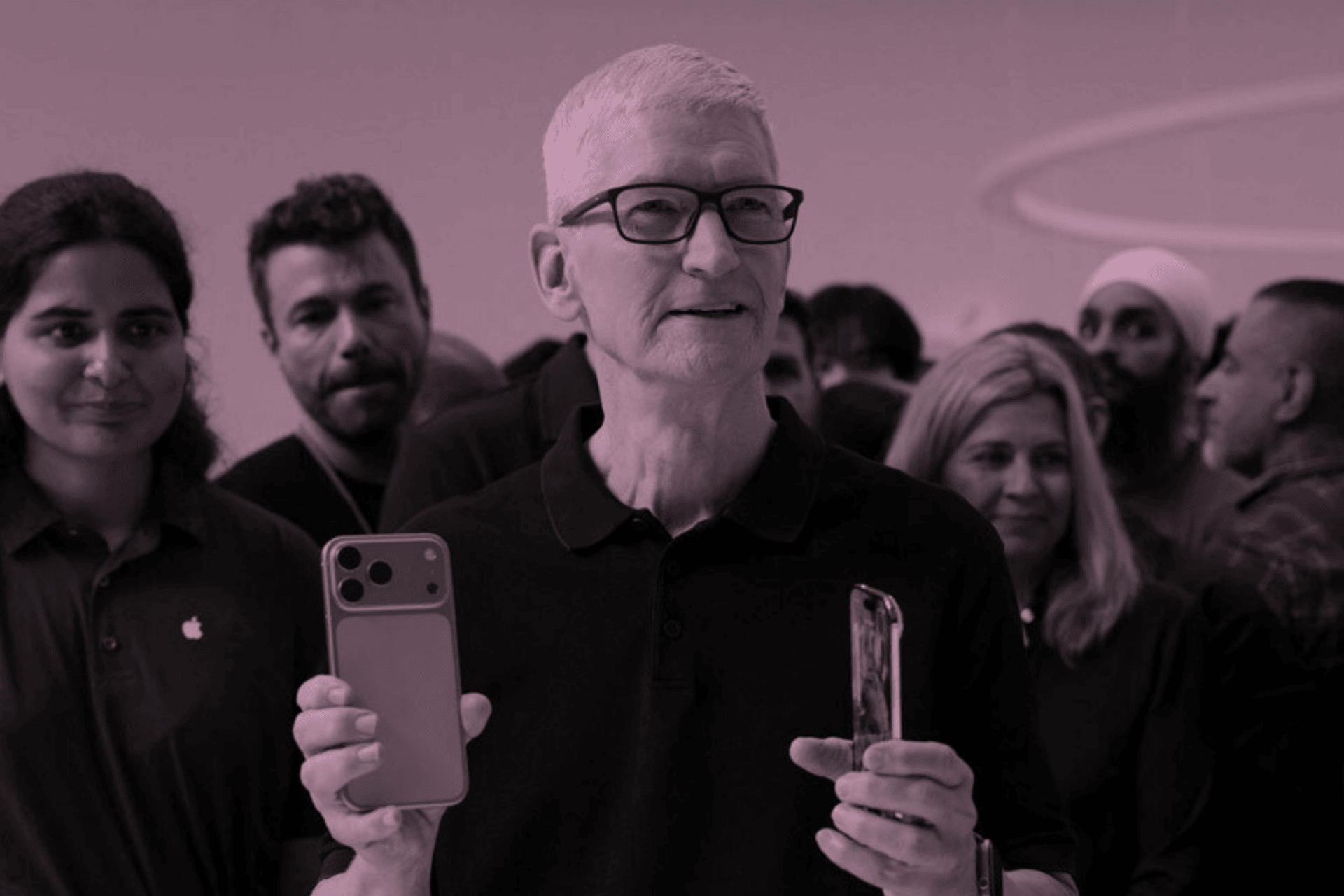En estos días terribles desde el ataque de Rusia contra Ucrania la cobertura de los medios se ha centrado (lógicamente) en el sufrimiento de los ucranianos, que están viendo sus ciudades destrozadas por los bombardeos y temen por la aniquilación de su país a manos de un tirano demente.
Los que conocen mi historia personal, sin embargo, me estuvieron preguntando por cómo está viviendo el conflicto la gente en Rusia, también perjudicada por esta guerra (aunque en una escala mucho menor, por supuesto) y cuyas vidas empiezan a verse afectadas seriamente por el combo de sanciones extranjeras y contramedidas del gobierno de Putin.
En estos días escuché decenas de conversaciones de Irina –mi mujer, nacida y criada en Moscú en los últimos años de la Unión Soviética– con sus padres, su hermano y sus sobrinos, que siguen viviendo en Moscú, al igual que muchas de sus amigas de la infancia y de la facultad. En los párrafos que siguen voy a intentar contar algunas de las cosas que aprendí desde el 24 de febrero. No pretendo hacer una generalización ni establecer grandes teorías, sino simplemente contar. Y aclaro que la gran mayoría de las personas con las que hablamos ya eran opositoras a Putin antes de la invasión a Ucrania.
En los párrafos que siguen voy a intentar contar algunas de las cosas que aprendí desde el 24 de febrero.
Una síntesis posible, en todo caso, del estado de ánimo reinante es el de un pesimismo atroz. Todos ven venir una crisis económica profunda, con menos trabajo y más pobreza; un país más encerrado en sí mismo, desconectado de Europa y del resto del mundo; y más autoritario, con un gobierno forzando aún más su control sobre la sociedad. “Corea del Norte light”, dicen algunos. Casi nadie cree que la guerra vaya a durar poco tiempo o solucionarse de una manera razonable.
Otra síntesis posible: las sanciones de Occidente perjudican sobre todo a la oposición a Putin, las clases medias urbanas y profesionales que tenían vínculo comercial o cultural con Europa, miraban Netflix, usaban tarjeta de crédito, ahorraban en dólares y hablan bien en inglés. A los simpatizantes de Putin, en general habitantes de pueblos más chicos, con menos educación, más nacionalistas, con economías más simples, las sanciones los afectan mucho menos.
Telegram y VPN
El otro día una sobrina de mi mujer le enseñó a mi suegro a usar Telegram y a bajarse una VPN al teléfono para conectarse a Internet. Telegram es donde están los canales de noticias más interesantes, de periodistas o intelectuales conocidos, y la VPN simula una conexión en el extranjero, para eludir los controles cada vez más estrictos de Putin sobre Internet. Gracias a estas VPN los rusos pueden ver las imágenes de los edificios destruidos en Járkov, en Mariupol o en las afueras de Kyiv. No es cierto que no las vean. El problema, me dice Irina, es que sólo las ven quienes quieren verlas. Quienes prefieren ignorarlas no se cruzarán nunca con esas imágenes, porque los medios estatales no las pasan (venden la “operación militar” como una gesta contra el nazismo) y porque los únicos dos canales de TV más o menos independientes cerraron la semana pasada.
Otro sobrino, más grande, casado, la mujer esperando a su segundo hijo, está desesperado. Quiere irse del país. Israel es su primera opción, como la de muchos otros rusos judíos en estos años. El problema es que su profesión (es abogado) no es fácilmente exportable. Pero por primera vez en su vida lo está pensando seriamente. Su hermano, más joven, economista, reacciona como muchos otros rusos, con un sentido del humor que también es un poco argentino: ante cada pregunta difícil sobre cómo se siente, responde con un chiste de humor negro. A la sobrina que le instaló la VPN a su abuelo, el otro día en el colegio la maestra les dijo (a ella y a sus compañeros): “Miren, yo les tengo que leer esto, ustedes formen su propia opinión” y procedió a leer unos párrafos de propaganda oficial sobre la no-guerra.
Otro sobrino, más grande, casado, la mujer esperando a su segundo hijo, está desesperado. Quiere irse del país.
Mis suegros, científicos jubilados, ya vieron pasar tantas que la guerra los preocupa pero no los altera tanto. Mi suegra vio cuando era una niña cómo una noche les tocaban la puerta y unos tipos se llevaban a su padre, periodista y dramaturgo, durante las purgas de Stalin. No lo volvió a ver. Sobrevivió al declive y el derrumbe del socialismo real y a los vaivenes de los ‘90. Está en contra de Putin y en contra de la guerra, pero prefiere no conocer los detalles. Eso se lo deja a su marido, que después le cuenta. Mi suegra está más preocupada por la seguridad de Irina acá en Buenos Aires. Viendo los episodios de (injusta) agresividad contra rusos de a pie en algunos países, le dice: “No hables muy fuerte en ruso en la calle, por ejemplo si estás con Lev [nuestro hijo] en la plaza”.
Otra vez las colas eternas
Mientras tanto, ven en los shoppings cómo la mitad de los locales ya están cerrados y los precios, después de la devaluación del rublo, ya están subiendo: 5% los alimentos y los remedios, 15% los electrodomésticos y los autos. Todo en apenas una semana. También ven las largas colas para entrar a McDonald’s antes de su cierre o las largas colas en los locales de Turkish Airlines, la última aerolínea importante que sigue volando a Moscú: miles de personas que se quieren ir. Decenas de miles ya se fueron (nadie sabe bien cuántos). Desde esta semana se agregaron las colas para sacar la plata (rublos o dólares) de los bancos. Los rusos son los campeones mundiales de hacer colas, al menos desde los ‘80, cuando hacían dos días de fila para comprar pan o un libro antes prohibido.
Una de las mejores amigas de Irina se mudó el fin de semana pasado a Israel. Ya había pasado ahí algunos meses de la pandemia, haciendo trabajo remoto para un banco, pero ahora se decidió a hacerlo permanente. Fue a un pueblo, donde vive su suegro. Acostumbrada a vivir siempre en una gran ciudad como Moscú, el pueblo se le hace difícil. Irina tiene dos amigas de la infancia que se llaman Olga. Una es maestra de primaria, se casó con un egipcio, tiene una vida sencilla: casi no está enterada de que hay una guerra, no critica a Putin, pero le preocupa el futuro de su hija, aceptada para hacer un master en Austria desde septiembre. La otra se casó con su novio de la facultad, que se dedicó a las finanzas: viven hace un año en Londres con sus tres hijas. La mayor estudió medicina entre Moscú y Londres y vive en Israel, donde estuvo en la primera línea de combate contra el covid.
Otro asunto interesante es cómo reaccionaron nuestros amigos rusos emigrados. En este caso, el rechazo a Putin y a la guerra es total, incluso entre los tres o cuatro que en los últimos años se habían vuelto militantes de Trump. Anya, amiga de Irina desde que tienen tres años, está en París acompañando durante un semestre a su marido, científico y profesor del MIT. Se anotó para trabajar con la Cruz Roja para recibir a refugiados ucranianos. Posteó ayer en Facebook: “El pueblo de Ucrania resiste heroicamente”. Y agregó: “A pesar de que el régimen de Moscú se vuelve diabólicamente feroz, las protestas en Rusia continúan, con gente que arriesga sus vidas. También son héroes”. Varios de los artistas emigrados más queridos en Rusia, como el novelista Boris Akunin o el bailarín Mijail Baríshnikov, se han pronunciado firmemente en contra de Putin y también lanzaron colectas para ayudar a refugiados ucranianos. Esto lo rusos lo ven. Quizás no a través de la prensa oficial, controlada por el Estado, pero se las ingenian para que circule.
Ah, pero Estados Unidos
En algunos de los posteos en redes de los emigrados se ve a veces la desesperación por entender a quienes defienden la guerra en Rusia. “¿Qué hacemos con esta gente?”, se preguntaba un amigo desde Francia. Acá diríamos que hay una grieta: gente que no puede ni siquiera conversar sobre el tema. Cuando dan sus argumentos, los putinistas, militantes o funcionarios, usan casi siempre la fórmula “Ah, pero Estados Unidos”. Como los kirchneristas cuando ante cualquier problema desvían la responsabilidad hacia el ex presidente, los putinistas se las ingenian para decir que cualquier cosa que pasa es culpa de Estados Unidos o de Europa. Si les dicen que están deteniendo a quienes marchan contra la guerra en Moscú o San Petersburgo, responden: “¿Acaso Macron no reprimió manifestantes con gas lacrimógeno hace unos meses? ¿Acaso la policía no sigue matando a negros indefensos en Estados Unidos?” Todo así. En un comentario en Facebook, sobre un posteo acerca del bombardeo a la plaza central de Járkov, hace unos días, uno comentaba: “Ese misil no fue ruso, se ve claramente. Eso fue un misil ucraniano”.
Un grado extra de preocupación para los rusos es que casi todos tienen alguna conexión –familiar, laboral, cultural– con Ucrania. En nuestro caso esa conexión es Val, socio y amigo de Irina de cuando vivíamos en Nueva York, que hasta hace unos días tenía a su madre y su hermana en Járkov, acurrucadas en su departamento mientras caían las bombas. Esta semana logró que llegaran hasta Lvov, después de un larguísimo viaje en auto en el que no podían usar sus celulares para no delatarse. Pronto cruzarán la frontera a Polonia y después verán dónde terminan, pero ya tomaron la decisión de que no volverán nunca más a Járkov ni a Ucrania. La madre de Val tiene 85 años.
El sábado recibimos en casa a Costya y Katia, una pareja de programadores que había venido a Buenos Aires a pasar su invierno y que ahora no sólo no pueden volver a Moscú sino que tampoco, después de las sanciones, pueden cobrar sus sueldos. Trabajan para una empresa que investiga cómo detener el envejecimiento y llegaron a nosotros a través de Leonid, otro amigo de la infancia de Irina que ahora vive en Estados Unidos. Nos trajeron una torta de ricotta y nos contaron sus nuevos planes (quedarse un par de años en Buenos Aires) y sus problemas: el principal, cómo pasar por encima de los dos cepos cambiarios (el viejo argentino y el nuevo ruso) para poder seguir cobrando por su trabajo.
Vergüenza y tristeza
Con estas historias, insisto, no quiero equiparar el sufrimiento de los rusos con el de los ucranianos, que son incomparables. Unos temen por sus vidas y por el futuro de su país. Sus conocidos rusos, me dice Irina, en parte porque a ella también le pasa, se sienten también culpables de lo que está pasando, de haber mantenido a Putin en el poder y dejarlo hacer estas cosas. Es un sentimiento un poco ridículo, en mi opinión, pero aparentemente bastante generalizado –una especie de vergüenza por las acciones de su propio país–, especialmente entre los que viven fuera de Rusia.
Otra sensación dominante, me dice Irina, es cierta tristeza por el destino del pueblo ruso, con tanta historia, tanta riqueza cultural, que sufrió tanto y tantas veces se levantó, después de crisis terribles, que con sus idas y venidas había logrado transformarse en un país más o menos normal, integrado al mundo, con mil problemas pero relativamente estable… Todo ese esfuerzo tirado por la borda de golpe, por una decisión trasnochada e inexplicable.
Bueno, esto quedó demasiado largo para un newsletter. Vuelvo a decir que con esto no pretendo hacer una gran teoría de nada. Simplemente quise contarte las conversaciones que hemos tenido en casa en estos días, que continúan y continuarán a medida que la situación empeore. Porque es difícil que pueda hacer otra cosa que empeorar.
Un cierre pum para abajo, pero no se me ocurre otro. Nos vemos en dos semanas.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.