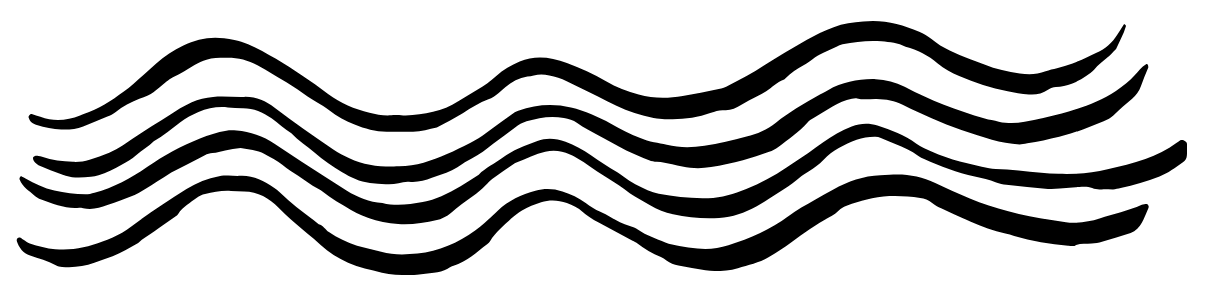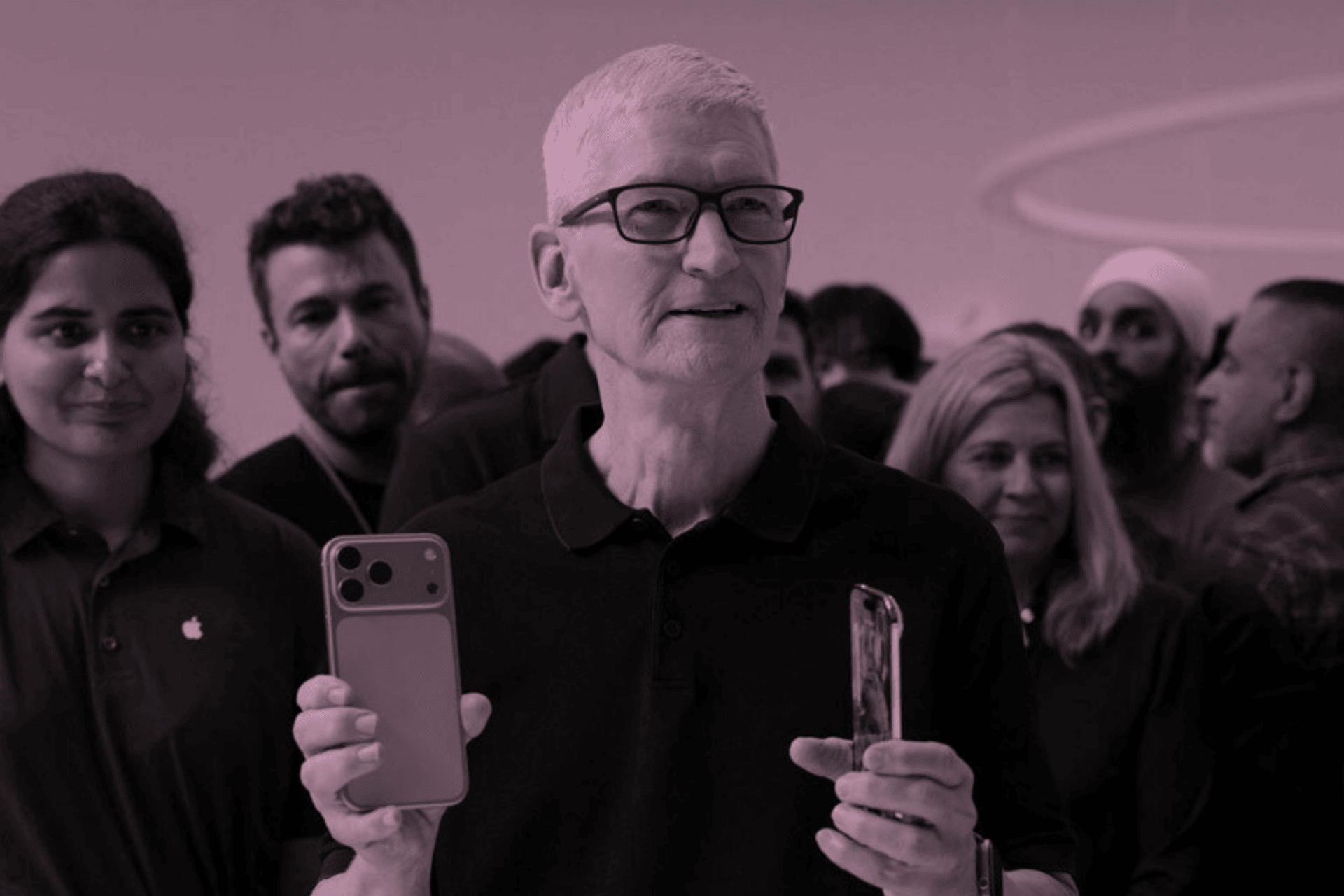Uno de mis podcasts favoritos desde hace tiempo es The Rest is History, una conversación entre dos historiadores ingleses que repasan temas del pasado con humor, información y contexto, a veces con la ayuda de expertos invitados. Sus series de varios episodios sobre la Guerra de Malvinas o, hace poco, sobre Robert Oppenheimer son excelentes. Si se bancan el acento británico, que en los intercambios rápidos y los chistes a veces lo vuelven un poco áspero, lo recomiendo mucho. Gary Lineker, que nunca se equivoca, es uno de sus productores.
El otro día escuché el episodio doble de The Rest is History sobre los juicios contra Oscar Wilde, condenado, encarcelado y después desterrado de Gran Bretaña por cometer actos homosexuales. La forma en la que siempre había escuchado esta historia ponía mucho énfasis en la pacata moral victoriana y la condición de Wilde como víctima de un sistema retrógrado. En aquellos relatos de contratapas y menciones fugaces en los medios, Wilde aparecía como un pionero del mundo contemporáneo atrapado en una sociedad autoritaria y reprimida sexualmente: un individuo libre y creativo sofocado por la homogeneización, la religión, la hipocresía de la alta sociedad.
En el cuento que arman Dominic Sandbrook y Tom Holland (que no es Spider-Man) sobre Oscar Wilde, sin embargo, aparecen muchísimos otros condimentos que me llamaron la atención y me hicieron pensar en que las sociedades de hoy quizás volverían a condenar a Wilde, en por qué ya no tenemos genios y, también, en el intento de bajar de su candidatura a mi amigo Franco Rinaldi.
Lo primero, muy curioso, son algunos detalles de la vida de Wilde y las semanas anteriores al juicio, a principios de 1895. Famosísimo ya en Londres por sus novelas pero, sobre todo, por sus obras de teatro, Wilde y su pareja, Bosie Douglas, escondían muy mal su relación y las festicholas que armaban con los empleados jóvenes de hoteles y restaurantes. Era un secreto a voces que nadie castigaba, por la fama de Wilde y el origen aristocrático de Bosie, hijo de un lord. Al revés de lo que pensaba, la sociedad británica toleraba estas relaciones, siempre que no se hicieran demasiado visibles o evidentes. Y aún así Wilde y Bosie jugaban al límite: la gente que los visitaba en los hoteles se encontraba con pibitos de 16 o 17 años semidesnudos sobre la alfombra, borrachos o falopeados; Wilde se pasaba meses sin volver a su hogar familiar con su mujer y sus hijos; enviaban mensajes eróticos en tarjetas con sus propios membretes a otros pibes que querían seducir. Al único que parecía molestarle especialmente la situación era a Lord Douglas, el padre de Bosie, que denunció a la pareja en una carta pública.
La carta no tuvo mayor repercusión, pero acá viene lo insólito: desoyendo el consejo de sus amigos y sus abogados, Wilde le hizo un juicio por difamación a su suegro, que las cortes aceptaron y se transformó, como era de prever, en un juicio sobre sus actividades homosexuales, confirmadas por los testimonios de una docena de aquellos pibitos llamados a declarar. Aun así hubo un primer veredicto donde los jurados no se pusieron de acuerdo y Wilde fue declarado inocente. El Gobierno, que sentía simpatía por él, le decía que se fuera un tiempo a Francia, hasta que se calmaran las aguas, pero Wilde, siempre cabezón, se negó y se quedó en Londres mientras su suegro pedía un segundo juicio, que esta vez ganó.
Wilde fue a la cárcel, donde a pesar de todo siempre lo trataron bien (le daban libros para leer y material para escribir), se hizo amigo del alcaide y finalmente, ya liberado, se fue a Francia, donde entró en una rápida decadencia física y psicológica y murió pocos años después, sin guita ni glamour. En todo este proceso la política intentó tratarlo bien, los jueces intentaron tratarlo bien, los carceleros intentaron tratarlo bien: el Estado quiso salvarlo varias veces, pero sucumbió ante la pulsión autodestructiva de Wilde, que cometió mil errores, y la apasionada caza de brujas que armaron los diarios sensacionalistas, que pidieron su cabeza con fruición desde el primer momento.
Oscar Wilde se podría haber salvado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Una hipótesis que arriesgan Sandbrook y Holland es que para Wilde la homosexualidad era una condición de refinamiento, que lo ponía en un nivel superior, una especie de semi-deidad de inspiración greco-romana que lo hacía sentir algo de desprecio por el resto de sus congéneres. Ser homosexual y mostrarse impune era su manera de recordarle a la sociedad londinense que no sólo era un genio sino también un tipo distinto de persona, alguien inalcanzado por las meras reglas humanas. Yo no soy como ustedes, dice casi toda la biografía de Wilde: yo soy especial y no necesito ni puedo ser sometido por la moral plana, aburrida, burguesa, de ustedes.
Estos dos hallazgos del podcast (que el Estado quiso ayudarlo y que Wilde se sentía al margen de las convenciones) modifican sustancialmente la historia simplona de los juicios en su contra. Porque además habilitan una tercera pregunta, más perturbadora: la cultura occidental lleva medio siglo escandalizándose con la historia del juicio contra el autor de El retrato de Dorian Grey, pero, ¿qué diría ahora? Después de todo, Wilde era un tipo que tenía sexo con menores de edad de clase obrera a quienes seducía aprovechando su poder y su status. En el clima cultural actual, este tipo de revelaciones terminan con la carrera pública de cualquiera. Jey Mammon, por usar un ejemplo cercano y reciente, ha sido separado de la comunidad artística por un caso muy parecido (una relación con un chico de 16 años cuando tenía 32). No los justifico. Lo que digo es que si miramos la historia de Oscar Wilde con los ojos de la moral actual lo que vemos es a un abusador de menores que bien merecido tenía perder su lugar en la sociedad respetable y, por qué no, la libertad. En 1993 la cultura dominante contaba esta historia como la de un alma sensible castigada por un entorno represor. En 2023 debería contarla (aunque ya casi nadie la cuenta) como la de una persona horrible a la que hicieron bien en arruinarle la vida. Es decir, igual que en 1895. Volvimos a ese lugar.
El fin de los genios
A veces surgen conversaciones en las que alguien se pregunta por qué no hay más genios. Por qué ya no hay más un Picasso o un Hemingway o un Orson Welles. Un Charly García, un Aníbal Troilo, un Carlos Gardel. Una respuesta posible es que los destruimos a propósito: no tenemos más genios porque hemos elegido no tenerlos. Los destruimos por arriba (con los movimientos intelectuales que decretaron la muerte del artista y la idea del arte como algo sin misterio que puede ser deconstruido) y los destruimos por debajo, con la creciente democratización social cuya última etapa son las redes sociales. En el siglo XX, un genio era una persona (casi siempre un varón) a la que se le reconocían cualidades casi mágicas y a la que se le perdonaban sus desviaciones sociales, porque era distinta a los demás: el tratamiento que reclamaba Oscar Wilde. Ahora ya no le perdonamos nada a nadie, nadie está por encima de los demás, acá no hay privilegios para nadie. Es una tendencia en general positiva, pero que hace más difícil el surgimiento de genios, quienes precisamente por tener cabezas y sensibilidades distintas –son nuestra conexión con un cosmos que desconocemos–, también son distintos en su relación con los demás, con las convenciones, con las reglas. La escasez de genios es el precio de la cultura igualitaria en la que vivimos.
¿Esto genera también una cultura más homogénea, donde más personas tienen miedo de pisar el palito y ser castigadas? A veces tengo esa impresión. En estos días defendí al candidato a legislador porteño Franco Rinaldi porque es mi amigo y con los amigos está bien tener una vara distinta: para eso son amigos. A los amigos se los defiende incluso cuando se equivocan y especialmente, como le pasó a Franco, si se le viene de frente, pica en mano, una turba enloquecida de cazadores de brujas con la intención de quitarle sus derechos políticos. Franco hizo un par de gambetas de más y pidió disculpas. Para mí ese asunto está terminado. Lo que me preocupa es que este goteo de sanciones contra los que erran esté generando un clima de autocensura, conformismo y unanimidad donde sea más negocio seguir las reglas que romperlas. Especialmente en el humor, donde el juego entre literalidad e ironía es difuso y ha sido siempre una válvula de escape para decir y escuchar en joda lo que no nos permitimos decir o escuchar en serio.
Por supuesto que no estoy lamentando el fin de la homofobia en público (es positivo que ya no se pueda ser homófobo en la tele o en la política), hablo en general, sobre todo porque los valores cambian, y lo que hoy parece seguro de decir quizás no lo sea en el futuro. Quizás dentro de 20 años estemos persiguiendo a los que defiendan comer carne, por ejemplo, o pidiendo el regreso de los autos a nafta. No lo sabemos. Con las reglas de hace 20 años, sin ir más lejos, decíamos que Oscar Wilde había sido una víctima y con las de hoy tendríamos que decir que era un criminal. Probablemente no fuera ninguna de las dos cosas, o las dos al mismo tiempo. Seamos más piadosos.
¡Gracias por leer! Nos vemos dentro de dos jueves.
Si querés anotarte en este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla jueves por medio).
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.