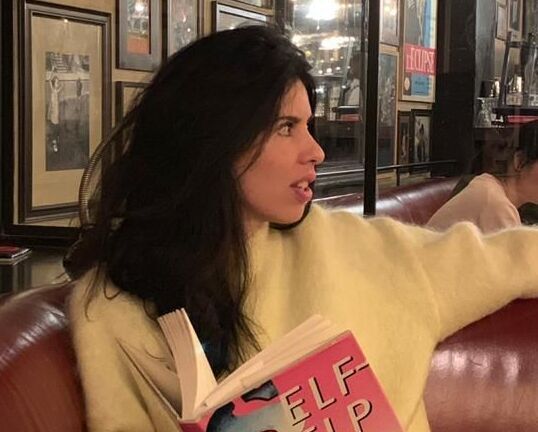Debe ser el reproche que más se escucha entre terroristas: ¿cómo pudiste hablar? Soy de la idea, discreto lector, de que la lealtad es un animal sinuoso, que a veces parece ausente cuando está y otras desaparece mientras lo seguís viendo. Mantiene, desde su origen, una relación demasiado íntima con su gemela maldita, la traición. Le teme o la desea, como nos pasa a nosotros con los fantasmas; un borde peligroso de caminar. Pero incluso si estuviéramos delante de una lealtad en estado puro, deberíamos cuidarla de otras que pudieran ponerla en riesgo: se puede, por ejemplo, ser leal a la familia y desleal a la patria, o al revés, algo que cualquier espía ruso que haya operado durante décadas en Belgrano podría explicarnos.
Los peronistas, que tanto la reclaman propia, siguen sin comprender su naturaleza. Hijos de un espíritu de época marcial, imperial, italiano, son los verdaderos amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. “Porque no existe”, agregaría un doble agente, cuya supervivencia depende de la instrucción militar de sus gestos y emociones: ¿de qué otra forma puede alguien simular lealtad a un bando y mantener viva (despierta, agazapada) la suya propia al bando enemigo? Toda lealtad pide un puñado de traiciones secretas, secundarias, y toda traición esconde una lealtad superior, que a veces es virtuosa y otras es maléfica.
A Borges lo imantaban las historias de personajes súbitamente atravesados por un cambio de lealtad, algo tan raro como que te parta un rayo. Que existiese Cruz (alguien que, desde la perspectiva de Fierro, es un disparate del destino, un deus ex machina imposible de prever que el mismo gaucho reconoce y entiende como el posible milagro de un santo) era haberle ganado a la imaginación del mejor francés, cuyo célebre perseguidor, el inclemente Javert, era incapaz de conmoverse, absolutamente inútil para la lucidez poética.
En la vida real, no obstante, casos de este tipo suelen ser despreciables, como el de Kim Philby, agente británico que pasó décadas trabajando para la Unión Sovética en silencio y terminó sus días en Moscú, donde lo habrán recibido como a un héroe. Ni siquiera su padre –un explorador exdiplomático convertido al Islam– hubiera podido imaginar una lealtad ideológica tan férrea como la que transformaría a su primogénito en el mejor de los traidores. Kim era entrañable, gracioso, tan inglés que ¿cómo sospecharlo?
Idénticamente opuesta es la historia de Reinhard Gehlen, al que alguna vez alguien calificó como “un espía nazi muy frecuentable”. General alemán de espíritu prusiano, pertenecía a la Wehrmacht (Estado Mayor del Ejército), pero no a la SS; su pasión era el anticomunismo. Al lado de ese fuego sagrado que cultivó hasta el último día, Hitler era casi un detalle. Cuando se dio cuenta de que el Tercer Reich iba a perder la guerra (dirigía la inteligencia sobre el frente oriental), pactó con los americanos y se convirtió en un activo clave de la CIA durante la Guerra Fría. Gehlen era pragmático. Conocía como pocos la red soviética. Tenía los archivos. Lejos de volarse los sesos en la oscuridad de un búnker, vio el futuro inmediato y entendió perfectamente cuál era su lugar en él.

Página de los cahiers à dessins de Catherine Pozzi, con acuarela de Paul Valéry y notas sobre embriología, 11 de diciembre de 1927. Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, París.
Hay traiciones que no ponen en jaque la paz mundial, apenas destruyen almas solitarias con tal de conseguir aquello que, para un escritor varón, es más grande que la Patria o el porvenir de Occidente: su obra. Paul Valéry, que era casado y muy comme il faut , siempre había tenido amantes pero de Catherine Pozzi se enamoró. Él tenía 50, ella 38. Dicen que no era particularmente linda, pero tan culta, de conocer el griego antiguo hasta las matemáticas, y amiga de todos, artistas, eruditos, nobles y esnobs. Divorciada, además, de un dramaturgo exitoso que había terminado por darle cringe. ¿De quién habrá sido la hija una mujer así?
Valéry no pudo hacer otra cosa más que rendirse. Racional, sabía que ceder al amor era lo mismo que caer enfermo, y que a veces, aunque no pudiera matarte, podía postrarte, dejarte terminal. Con esa cobardía natural que caracteriza al sexo fuerte, el poeta malgasta su amor hasta perderlo. Ella, en su diario, se refiere a él como “Su Eminencia” o “la Felicidad”: “A las cuatro en punto, la Felicidad agarró su paraguas para volver a su deber inmediato”. Él le escribe: “Sin vos estoy separado de mí mismo, extraño, incompleto”, pero no piensa dejar a su mujer. Un día, Catherine lo ve viejo, casi anciano; se da cuenta de que ya no lo desea más.
No es una cuestión de desgaste, es la traición la que convierte a su gran amor en alguien fácil de dejar. Ambos poetas, escribían un cuaderno a dos plumas en el que también dibujaban y se decían cosas de amor: juntos eran la mente que Catherine, excéntrica y segura, soñaba de chica encarnar. Por eso le muestra sus escritos y le cuenta sus ideas; no se imagina que el gran Valéry va a robarle los pedazos que considere dignos de su obra. “Constato que el hombre de mi vida no desdeña reescribir el libro de mi vida después de haber leído el manuscrito”, escribirá, desolada, después de leer Rhumbs. Lo que más le duele es haber perdido la imaginación bifronte: “Qué me importa una idea que no está pensada de a dos. Estoy absolutamente sola”.
Era imposible para esta autora, paciente lector, no saber qué padre había tenido una mujer así. Me sorprendió descubrir al Dr. Samuel Jean de Pozzi, el ginecólogo más mujeriego de la historia de Francia, una celebridad de la belle époque que era amigo de Proust, amante de Sarah Bernhardt, catedrático de la Facultad de Medicina. A los 35 años, John Singer Sargent (otro amigo) va a retratarlo de manera escandalosa: cuando una ve el cuadro, nota primero las manos, los dedos largos, demasiado sensuales mientras juegan con el cordón rojo de su bata roja (¿que está a punto de abrirse?) sobre un fondo rojo: así como el gorro del Papa Inocencio X evocaba un falo rosado y brillante en el retrato de Velázquez, el Dr. Pozzi parece vivir en el interior de una vagina. Su atractivo es perturbador; como dijo sobre él Alice Heine, princesa de Mónaco, Samuel era “disgustingly handsome”.
Cuando Catherine Pozzi conoce a Paul Valéry, hace apenas dos años que su padre ha sido asesinado. Un paciente que lo acusaba de haberlo dejado impotente (Pozzi era también cirujano) fue hasta su casa y le pegó tres tiros; después se mató. Para ese entonces, en 1918, el encantador ginecólogo ya había llegado a fundar una cátedra en Medicina, escribir su Traité de gynécologie clinique et opératoire , ser senador de la Tercera República, defender a Dreyfus y servir en dos guerras. ¿Y Valéry no había logrado separarse?

Pie de fotos: John Singer Sargent, Mr. Pozzi at home, 1881, óleo sobre lienzo, Hammer Museum, Los Ángeles.
La única traición sin atenuantes es la que se da entre dos enamorados que están fuera del mundo. Nadie a quien culpar. Buenos Aires, sin ir más lejos, fue una canalla para cualquier conquistador desesperado del siglo XVI: los atraía con el nombre tramposo de su río y después los mataba de hambre. Cuando de chica supe que la habían fundado dos veces, no pregunté qué había pasado la primera. Di por sentado que teníamos que ser, dado que éramos. Cuando leí hace dos días cómo habían destruido y quemado lo que quedaba de ella como se huye de una maldición, sentí un temblor. En Asunción, aunque tampoco hubiera oro ni plata, había hordas de mujeres guaraníes que, dispuestas o no, estaban condenadas a servir machos. Para tentar a los más desahuciados, se prometían hasta 80 mujeres por hombre. Paraguay se convirtió en “el paraíso de Mahoma”, ¿quién quiere riquezas cuando puede tener un ejército de mucamas gratis que además les daban sexo y descendencia?
Buenos Aires, la distinta, seducía a los ilusos conquistadores que terminaría matando. El primer verso que se le dedica en la historia a esta dama del Plata es un reproche de varón. Luis de Miranda era cura, soldado y poeta, y de esta tierra esperaba más (si no todo), pero hacia 1541 se ve forzado a abandonarla. Su Romance elegíaco , que dedica a la ciudad que habitamos y donde nombra la antropofagia que padecieron quienes tuvieron que comerse entre primos para ahuyentar a la muerte, dice así:
Desleal y sin temor
Enemiga del marido
Que manceba siempre ha sido
Que seis maridos ha muerto
La Señora.
Mudemos tan triste suerte
Dando Dios un buen marido
Sabio, fuerte y atrevido
A la viuda.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.
Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla miércoles por medio).