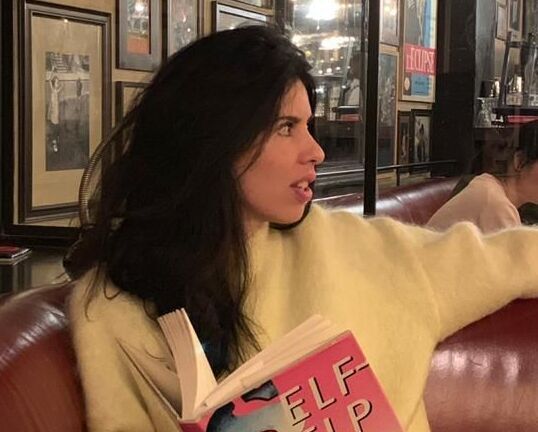De cerca nada es natural, todo es un misterio. Lector, ¿usted puede nombrar algún consenso en la historia de nuestra especie, algún don de la naturaleza que los humanos no hayamos tenido que investigar a fondo para saber qué es? Ni siquiera el color, un lujo ridículo y enteramente gratuito que nos bendice a todos por igual, habla por sí solo. Quiera o no, es el fruto de nuestra singularidad: una percepción individual, incompleta, intransferible y, sobre todo, inverificable. ¿Cuál era el azul al que recurría el poeta santafesino cada vez que le agarraba una de esas migrañas que había heredado de un padre distante y muerto?
cada vez que me gana
la cefalea
recuerdo lo que me enseñó
una vez:
cuando empiece el dolor
cerrá los ojos
y pensá en un color frío
como el azul.
Ese es mi fondo de pantalla
durante cada ataque.
Un color que fue el mismo
a lo largo de los siglos,
pero me pregunto
si los dos lo imaginamos
igual
o si hasta en eso
fuimos diferentes.
Santiago Venturini, En la colonia agrícola (2016).

Mark Rothko, de la serie Green on Blue, 1968.
Nadie ha logrado atrapar la luz; hasta para un ciego es difícil sustraerse a su hechizo. A lo largo de los siglos, desde la alquimia hasta la tecnología, muchos trataron de entender de dónde venía el color, y si podíamos confiar en él. ¿Estaba bien entregarse al rapto súbito de un crepúsculo, perder la cabeza por el rosado intenso de una peonia? ¿Era un fenómeno óptico o una percepción emocional?
A principios del siglo XVIII, con un prisma de vidrio, Newton probó que la luz blanca se descomponía en siete colores. Hacia el final, Goethe le respondió con una teoría del color propia: un uso alegórico, absolutamente literario, que se desprendía por completo de la simbología social que había tenido en la Edad Media, cuando era un signo de estatus –por lo caro que era– vestirse de escarlata. Para el poeta, los colores estaban intrínsecamente unidos a las emociones: amarillo, alegría; rojo, nobleza; azul, tranquilidad; verde, equilibrio; violeta, melancolía.
Francis Galton, primo de Darwin, estudió la sinestesia (“verde melodía”) y descubrió que no era sólo un recurso literario sino un fenómeno neurológico: para sorpresa de los decimonónicos que hasta entonces podían tener la sospecha pero no la certeza, nadie ve el mundo de la misma manera. Algunos ven colores en palabras, en números o en sonidos, y a veces cuando creemos estar observando el afuera, vemos cosas que están sólo en nuestra mente.
Lejos (e ignorados) quedaron para estos europeos dieciochescos los indígenas andinos del siglo XIV que, más ingenuos y más originales, pensaban que en el color estaba la esencia de las cosas, que el amarillo hacía al sol, y no el sol al amarillo, que no era un accidente ni un rasgo secundario, como sostuvo Aristóteles, sino la definición sagrada de la cosa en sí. Místicos sin metáfora.
Para el mexicano Siqueiros –que en 1933 vino a Buenos Aires invitado por Natalio Botana y no previó que su mujer, uruguaya y poeta, iba a sucumbir a los encantos del anfitrión argentino, anarquista y casado–, lo importante era el efecto psicológico de los colores y sus combinaciones. La revolución empezaba en la paleta: era dar con tonos capaces de gestar un militante en el cuerpo de cualquier espectador (o al menos atraerlos hacia cierto estado de ánimo propicio para encarar una dictadura del proletariado).
Mucho más osada fue Mary Gartside, una teórica británica que en 1808, amparada por la ciencia y por el arte, postuló que el color no era estructura, sino emoción y fluidez. Había entendido el error de Newton con sus diagramas y esquemas antes de que Goethe empezara a concebir su círculo cromático. Pionera de la pintura abstracta, se salió del camino mecánico de ambos, y en lugar de bordes geométricos propuso manchas difusas en acuarela para entender la naturaleza del color. Pedagógica, habló del matiz, de la calidez, de la transformación y de la luminancia, un énfasis en la sensibilidad y en la experiencia que inauguró la psicología del color.

Mary Gartside, An Essay on a New Theory of Colours and on Composition in General (1808).
¿Usted piensa alguna vez en los restauradores de Buenos Aires? Yo tampoco. Me di cuenta cuando hablé con la futura restauradora del aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires y me advirtió que todavía era un secreto, que mejor no decir nada, pero que sí, que ya estaban empezando. Está entusiasmada. Se nota que es en ella una pasión estable, que hace años que cultiva esa intimidad con las ruinas, con los papeles viejos, con la esperanza de conservar lo que no termina de perderse. Cuando toco el tema cromático, se le enciende la voz.
–¿Cómo hacen con el color en restauración?
–Hay una preocupación por encontrar los colores originales de las cosas, que a veces es re difícil porque la historia es siempre en blanco y negro, o al menos para nosotros que crecimos con archivos y fotos color sepia. A veces se puede solucionar esa pérdida con cateos: se decapan los muros o las carpinterías, las puertas, se les va sacando capa por capa hasta llegar a la última y ahí se puede ver cuál era el original. A veces hay escritos que describen los colores, pero uno nunca sabe a ciencia cierta cuál era el color de la cosa.
–Restaurar es también reconstruir el color.
–Exacto, y es difícil. Están todos estos instagramers, no sé si los viste, que se dedican a recolorear las fotos, pero siempre es algo artificial. Es como si los recuerdos fueran en blanco y negro, y el color fuera el presente.
–¿Y alguna vez recuperan lo perdido?
–Se puede llegar a una capa final y que sea certera, pero no siempre pasa. En general hay dudas, nunca es 100% fiable. Uno se la juega por un color, y después tiene el desafío de poder replicarlo.
–Te veo cuidadora, maternal, y el pasado me parece frágil como un recién nacido –le digo agradecida de que exista gente dedicada a preservar lo que desaparece.
La gran patriada del recuerdo la hizo Albert Kahn, un banquero francés, filántropo y judío, que habiendo ganado millones de dólares en los mercados emergentes de Nueva York en 1900, se dispuso a gastarlos en fotógrafos y cineastas misioneros que mandó a todas partes del mundo en pos de un primer registro general de la vida humana en la Tierra. Lo llamó Les Archives de la Planète. Financió un equipo de profesionales que recorrió más de 50 países entre 1909 y 1931, y llegó a recopilar 72,000 autochromes (primeras fotografías en color) y más de 100 horas de metraje. Hay retratos de Colette, de Rabindranath Tagore, de las Pirámides de Giza, filmaciones de prostitutas en Casablanca en 1926, actores de teatro Nô en Kyoto en 1912. Una vocación por la nostalgia, por capturar y resguardar aquello que parece estar a punto de extinguirse. Albert Kahn había nacido en Alsacia en 1860, once años antes de que fuera anexada por Alemania: la pérdida del paisaje era un tema que conocía.
Curiosamente, es el que más se acerca a los indígenas del medievo que la historia nos ahorró: en el color, Kahn veía el secreto de una época. La podía oler, tocar. Hasta había sabor. La imagen era un triste consuelo, pero alcanzaba para revivir la sensación. En el color él veía una arqueología del presente. ¿Cuánto alivio, cuánta satisfacción le habrá dado tener todas esas fotos en la ruina, después de quebrar y perder todo en el crack del ’29? Visionario, cuando llegó el derrumbe, él ya era un coleccionista de fantasmas.

Corfú, Grecia, ca. 1913. Autochrome de Auguste Léon para los Archivos del Planeta.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.
Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla miércoles por medio).