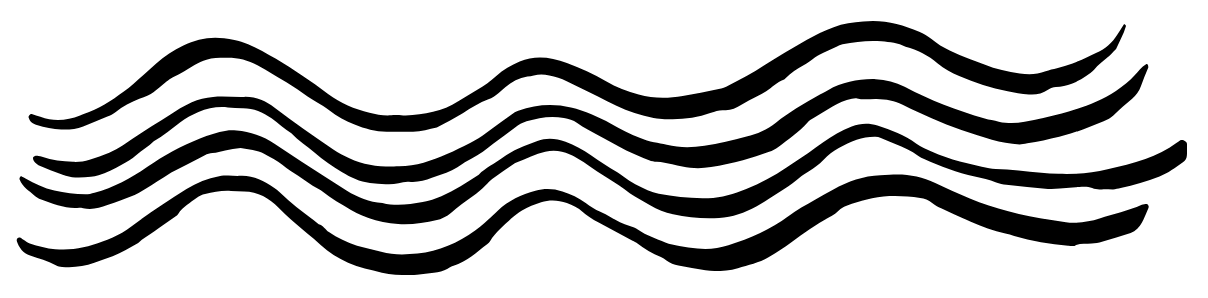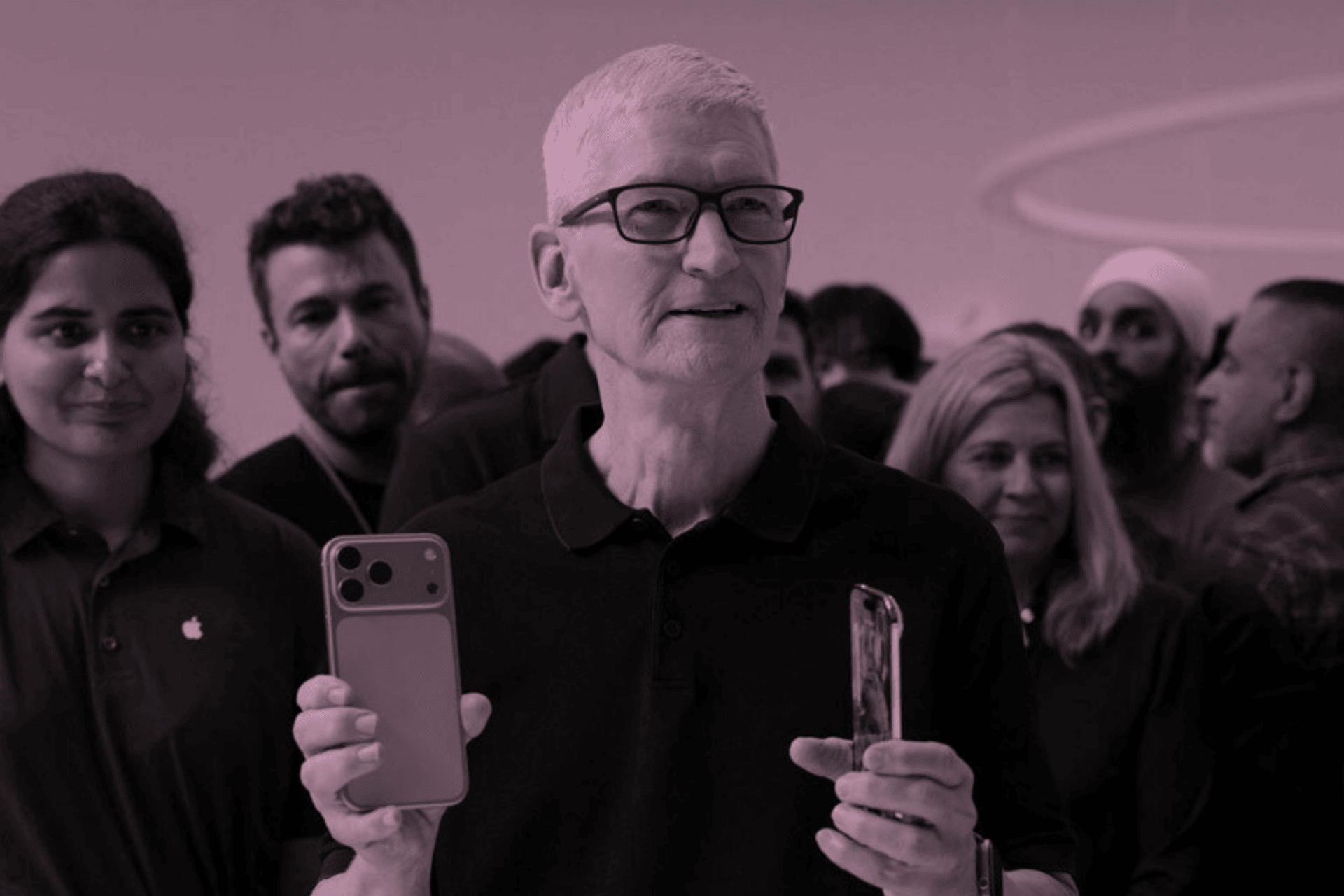El otro día volví a ir a un shopping después de mucho tiempo. Lo llevé a mi hijo, que cumplía cuatro años, a su actividad favorita en todo el mundo, que es jugar a lo que mi generación llamaba “fichines” y él dice “juegos de máquina”. Durante media hora matamos zombies y dinosaurios en el último piso del Paseo Alcorta, después comimos un helado y, cuando terminamos, le corté el pelo, no necesariamente una actividad de cumpleaños pero la peluquería estaba ahí. Lo sentamos en una silla con forma de avión, le pusieron Netflix en una pantalla y se quedó bastante quieto mientras una chica venezolana de pelo azul le iba desgajando los rulos.
Volvió a casa contento, aunque protestando porque no nos habíamos quedado más tiempo matando zombies (juzgué que $1500 habían sido inversión suficiente), y yo volví pensando en lo importantes que habían sido los shoppings en mi vida social cuando aparecieron, hace 30 años, y en los acalorados debates que generó su auge en los ’90, cuando fueron percibidos por la cultura de izquierda como invasores extranjeros, vehículos de consumismo y aceleradores turbo-capitalistas. Pensé también en lo irrelevantes que son ahora los shoppings para mi vida (prácticamente inexistentes) y en lo irrelevantes que se volvieron también en la discusión pública. Como tantas otras cosas, se transformaron en parte del paisaje y dejaron de generar pasiones. Ni siquiera –y esto muestra lo poco controvertidos que son ahora– fueron atravesados por la grieta entre kirchnerismo y anti-kirchnerismo.
Aunque en el imaginario público los shoppings quedaron asociados a los ’90, me sorprendió ver, para escribir esto, que buena parte de los shoppings porteños emblemáticos son anteriores, incluso anteriores a la convertibilidad, el verdadero big bang cultural de los ’90: Spinetto y Shopping Sur eran de 1986 (ambos ahora son supermercados), Soleil es de 1987, Unicenter y Patio Bullrich de 1988, Alto Palermo de 1990. Uno creía que la convertibilidad, con su sueño cosmopolita e iconoclasta, su dólar barato y su economía abierta, había sido indispensable para el auge de los shoppings, pero evidentemente no fue así. Cuando la convertibilidad llegó, los shoppings ya estaban ahí. O a punto de inaugurarse, como Galerías Pacífico (1992) y Paseo Alcorta, al que todavía identifico en mi cabeza como el shopping “nuevo”, también en 1992. Esto quiere decir que buena parte de los shoppings del AMBA (después vinieron los de Liniers, Caballito, Devoto y Abasto) abrieron en apenas cinco años frenéticos.
Alianza de clases
Fui mucho a shoppings en mi adolescencia y mi primera juventud. Como vivía en zona norte, donde en aquel momento había pocos lugares públicos, Soleil o el Unicenter eran los lugares para ir a comer con amigos, encontrarse con chicas, mirar vidrieras, hojear Tintines, ir al cine. Todo eso lo hice. A veces también compraba algo, pero la mayoría de las veces iba a Unicenter con alguna excusa y me quedaba un largo rato, vagando por la ciudad artificial en miniatura, rodeado de personas como yo, que también habían caído ahí porque querían salir de sus casas y no tenían lugares mejores adonde ir. En el patio de comidas, donde había opciones inexistentes en los barrios o en los centros inmóviles de San Isidro o Boulogne, me sentaba a leer el diario y leía las críticas de los intelectuales, todavía dolidos por la caída del comunismo (una expresión habitual era, insólitamente, “el fin de las utopías”), que veían en los shoppings una celebración zumbona de todo lo que aborrecían.
Para mi generación, sin embargo, que había crecido durante una década y media de inflación alta y economía estancada, los shoppings eran uno de los dos tipos de edificios nuevos, luminosos y limpios que existían. Los otros eran las estaciones de servicio, que también empezaron a renovarse en esa misma época y donde perdí madrugadas enteras con amigos después de noches sin rumbo ni anécdotas. Por estos motivos, aunque no era un fanático de los shoppings, más bien un cliente resignado ante la falta de opciones, tampoco podía identificarme con las críticas que leía en Página/12 o en los suplementos literarios. ¿Cuál era realmente el problema? Veía, además, que en el shopping convivían todas las clases sociales. Los ricos compraban más que los pobres, por supuesto, y se paseaban por los pasillos musicalizados con sus bolsas de Legacy o Cristobal Colón. Pero no sé si había en los ’90, la década de la desigualdad, otro lugar donde ricos y pobres se sentaran juntos a ponerles ketchup a las papas fritas.

Un mall abandonado en la América profunda.
Me acordé de esto porque volví a toparme con una frase de Joan Didion que siempre me pareció muy ajustada para describir el espíritu de los shoppings. “Son ciudades jardín de juguete en las que nadie vive pero todos consumen, potentes igualadores, la fusión perfecta de la búsqueda de rentabilidad y el ideal igualitario”, escribió Didion en 1975 para Esquire, en un artículo donde también identifica el aire relajado y silencioso, protegido de las ansiedades, que tenían los shoppings. Como si fueran un mundo aparte: parecidos entre sí, incluso en ciudades o países distintos, pero siempre encapsulados de la realidad exterior. Uno no iba al shopping para excitarse, sino para calmarse. No iba para cumplir obligaciones, sino para evitarlas. Salir con una remera o un disco en una bolsa de papel madera era la excusa para justificar la visita, pero casi nunca el motivo principal. De mochilero en una ciudad lejana e indescifrable, el shopping era el lugar donde sabía cómo funcionaban las cosas: era un poquito como volver a casa.
También me acordé de que Beatriz Sarlo había escrito sobre los shoppings, en un par de artículos recopilados en Tiempo presente (2002). La recordaba refunfuñando sobre su llegada, pero fui a buscar el libro y vi que la había prejuzgado, al menos parcialmente. Cuando la visitan unos estudiantes de periodismo para decirle que los shoppings eran malos para Buenos Aires y que ponían en peligro formas urbanas más artesanales, como la calesita, Sarlo se queda perpleja. ¿Por qué estos pibes sienten nostalgia por una ciudad que no conocieron y por un modo de entretenimiento que ya estaba en decadencia en los años ’50, “cuando yo era chica”?
Lo que sí lamenta Sarlo es que el único destino posible para los edificios señoriales abandonados de Buenos Aires fuera convertirse en un shopping. Lo dice a propósito de la apertura del Abasto, pero está claro que en su cabeza tiene otros casos, probablemente Patio Bullrich o Galerías Pacífico. Se queja de que en otras grandes capitales no todo edificio viejo se convierte en shopping: “París, Londres –enumera– ni siquiera en Nueva York”, aun cuando en Manhattan hay un solo shopping. En Buenos Aires, sin embargo, “el capitalismo es más depredador que en otros lugares”. Esa era otra idea habitual en el progresismo de la época: que nuestro capitalismo, ayudado por el Estado menemista, no tenía límites y que pronto engulliría para privatizar todo lo que antes era público.
Porno de ruinas
Sin embargo, la advertencia de Sarlo no ocurrió. La del Abasto fue la última gran apertura de un shopping más o menos céntrico y la última montada sobre un edificio de la edad de oro porteña. De hecho, y esto más allá de Sarlo, es curioso que en este siglo prácticamente no ha habido centros comerciales nuevos en Buenos Aires (el Dot, en 2009, es el único que se me ocurre; el Distrito Arcos, de 2014, es abierto y bastante distinto, por varias razones, de sus antecesores techados). Aquel monstruo grande que pisaba fuerte hace 30 años, amenazando con cambiar para siempre nuestro modo de vida y nuestra relación con la ciudad, hoy es un dinosaurio viejo que ha dejado de ser una novedad, ni vanguardia ni amenaza. Los nuevos circuitos comerciales, de hecho, se hicieron transformando barrios, como Palermo Viejo, de cara a la calle, sobre la vereda, sin necesidad de techos de vidrio ni aire acondicionado ni musiquita de fondo ni escaleras mecánicas.
Ahora que vivo en el centro ya casi no uso ni necesito los shoppings. Me gustaría sentirme particular, decir que desde que empecé a venir más a la ciudad me enamoré de sus calles y su energía, que preferí sus espacios abiertos, su urbanidad tradicional, antes que las cápsulas manicuradas y maquilladas de los centros comerciales. Todo eso sería bastante preciso. Me siento urbano y en cada ciudad donde viví lo hice en el centro o cerca del centro. Pero también es cierto que el ascenso y la caída de los shoppings en Argentina acompañaron en el tiempo a su ascenso y caída en el resto del mundo, especialmente de Estados Unidos, donde existe un fascinante fenómeno llamado Dead malls, en el que la gente publica fotos de shoppings abandonados con una extraña belleza, como ruinas de una civilización cercana y lejana al mismo tiempo. Nada dura para siempre es la moraleja: ni siquiera los éxitos del capitalismo.
Gracias por leer. Nos vemos dentro de dos semanas.
Si querés suscribirte a Partes del aire, dejanos tu mail acá (llega a tu casilla jueves por medio).
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.