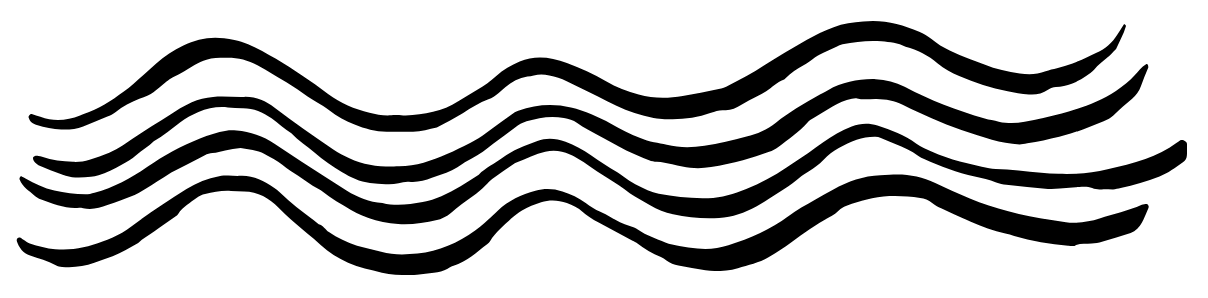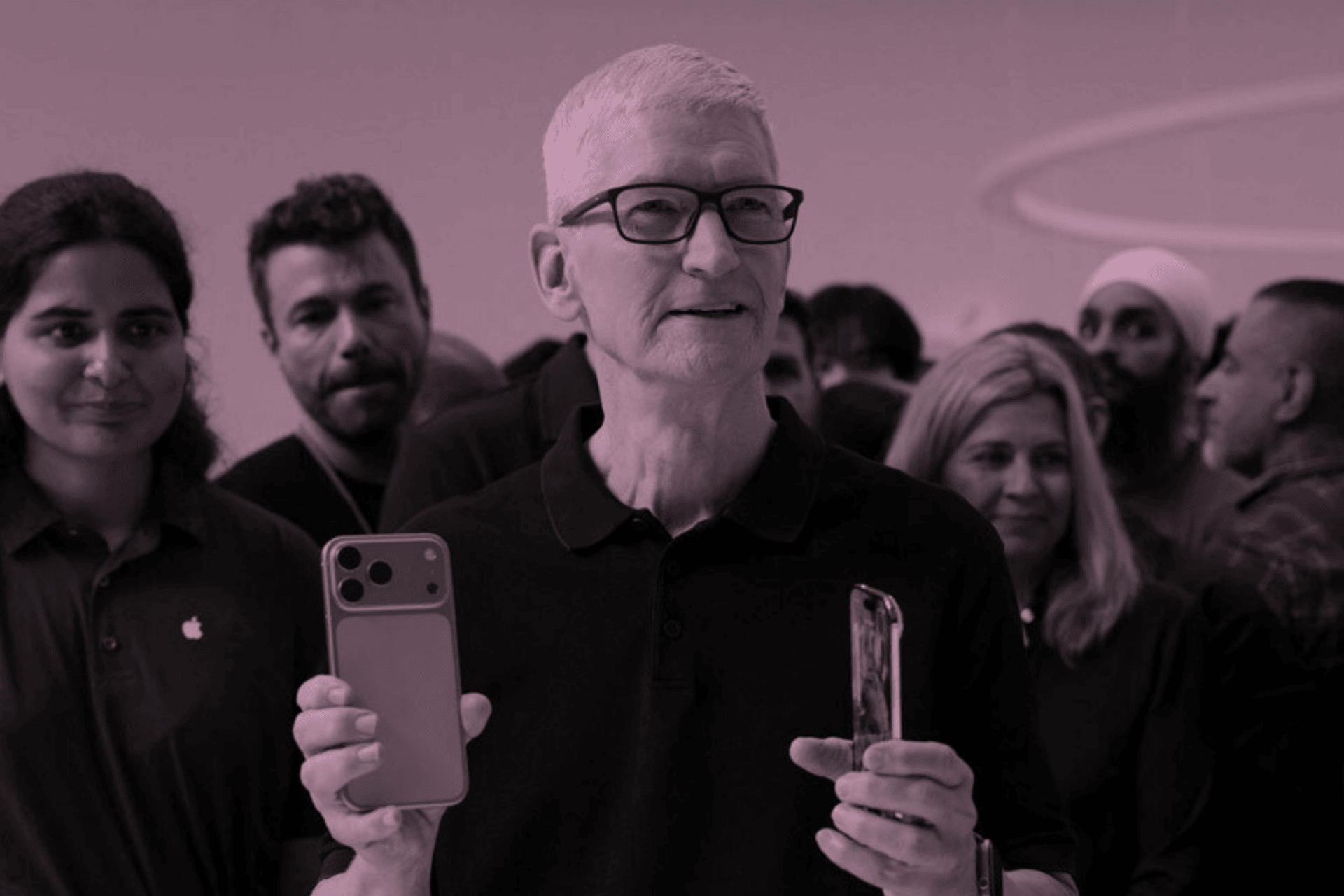¡Hola! Cómo estás.
Estuve tentado de escribir sobre Alberto Fernández, nuestro presidente menguante, pero no encontré nada original o novedoso para decir. Cuando uno lo escucha, se pone de la cabeza ante tanta banalidad y venalidad. El discurso anti-imperialista del otro día, superficial y ramplón, de lector reciente de Las venas abiertas de América Latina; la conferencia de prensa en Paraguay, donde pasó en un minuto de Ortigoza a pedir perdón por la Guerra de la Triple Alianza con el rigor de un panelista de Intratables; el ahperomacri del martes en Cañuelas, cansado y trastabillado, dedito arriba, al mismo tiempo fuera de sí e incapaz de salir de su cabecita aislada. La crónica triste de Alberto Fernández se escribe sola, por eso no hace falta comentarla: nadie lo escucha, nadie lo toma en serio. Ni siquiera él mismo.
Como no voy a escribir sobre Alberto, entonces voy a escribir sobre El fotógrafo y el cartero, el documental que estrenó Netflix hace unos días sobre el asesinato de José Luis Cabezas. La película está buena porque ordena y recuerda cosas que pasaron hace 25 años (que uno ha ido olvidando) y porque lo hace con precisión, dosis justas de emoción y respeto por las víctimas. De todas maneras, más que hablar de la película quiero compartir tres cosas sobre Argentina en las que me hizo pensar. Van primero en versión corta:
- Cuando el documental se pone reflexivo, dice que el crimen de Cabezas fue un símbolo de la impunidad y los poderes ocultos de la Argentina. Me pareció al revés: el crimen fue investigado y juzgado con rapidez y credibilidad. ¡Un éxito del Estado y las instituciones!
- Domingo Cavallo hizo la denuncia contra poderes mafiosos más valiente desde el regreso de la democracia. Esta idea debería estar más difundida.
- Los ’90 fueron un quilombo.
Arranco las versiones largas por la primera. En 1997 Mariano Cazeaux era el secretario del juzgado federal de Dolores al que le tocó investigar el asesinato de José Luis Cabezas. En El fotógrafo y el cartero es una presencia sensata y amable, de las que mejor recuerdan y cuentan las cosas que pasaron hace tanto tiempo. Sin embargo, cuando la película quiere extraer una moraleja sobre el episodio, Cazeaux aparece diciendo: “El crimen de Cabezas sintetizó todos los males de la Argentina”.
Inmediatamente sentí que no estaba de acuerdo, porque la propia película me acababa de mostrar el inesperado triunfo de las instituciones democráticas. Sobre todo comparado con casos anteriores, también muy dolorosos, en cuyas investigaciones el Estado había hecho papelones, como los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, el crimen del soldado Carrasco, la explosión del arsenal en Rio Tercero y el asesinato de María Soledad Morales.
Al lado de aquellos casos, el de Cabezas fue ejemplar, a pesar del enorme escepticismo de la población y del periodismo sobre la posibilidad de encontrar a los culpables materiales y a su autor intelectual, que todo el mundo pensaba ya desde el primer día que había sido Yabrán. La investigación tuvo apoyo político (Duhalde, gobernador bonaerense, se la puso al hombro), apoyo tecnológico (fue el debut en el país del sistema Excalibur, que permitió a la fiscalía rastrear llamadas clave) y profesionalismo judicial y policial. Un año después del crimen los responsables estaban detenidos y otro año después, condenados a cadena perpetua. Cuando la policía cercó a Yabrán para detenerlo, se encontró con su suicidio. No sé qué más tendrían que haber hecho las agencias estatales para ser reconocidas como que había hecho bien su trabajo. ¡Las instituciones funcionaron!
¿Por qué no prevaleció esta interpretación? No sé, pero arriesgo: 1) los argentinos somos incapaces de felicitarnos por nada, 2) el final de los ’90 fueron años muy escépticos, a pesar de la hegemonía cultural del progresismo, y 3) ya estaban en marcha las ruedas del “que se vayan todos” que explotaría un par de años después.
Mingo sin Aníbal
Cavallo, figura incómoda de nuestra democracia. Me alegro de que esté emergiendo un rescate, que coincide con la creciente demanda social y política por más racionalidad macroeconómica. Sus denuncias sobre Yabrán, en el pico de su poder y su popularidad, y en el teatro mayor de la república (el Congreso) fueron valientes en el sentido más profundo del término: nadie se lo estaba exigiendo y no tenía mucho para ganar (poco después fue despedido). Si el país supo que existía un empresario llamado Alfredo Yabrán cuyo poder penetraba ámbitos diversos del Estado y la política, fue gracias a Cavallo. Esto es así y el documental de Netflix no lo amarretea.
Sin embargo, Cavallo fue poco reconocido por estas denuncias. Tampoco nadie entendía qué quería hacer: parecía solamente un loco, pero además un loco “neoliberal”. Con su popularidad en baja a medida que terminaban los ‘90 y reducida a añicos después de su participación en el gobierno de De la Rúa, nadie sentía que tuviera nada para agradecerle. Más bien al contrario. Cuando estuvo unas semanas preso, en 2002, el periodismo y buena parte de la política festejaron. Literalmente.
Algo que me recordó la película es que los ‘90 fueron una década mucho más turbulenta de lo que a veces se recuerda. Ahora hay una tendencia a verla como una época de (relativa) placidez, por su estabilidad monetaria. Pero dos cosas que, en mi opinión, estaban peor en los ‘90: 1) mucha violencia social e inestabilidad política en las provincias, con intervenciones federales, levantamientos populares, muertos y crisis de todo tipo. ¿Cuántos recuerdan el Santiagueñazo de 1993?, y 2) el convencimiento absoluto, de todo el mundo, de que el país no estaba gobernado por Menem sino por un entramado mafioso oculto del que nadie sabía casi nada concreto (pero sí que era socio o jefe de Menem).
En El fotógrafo y el cartero, Duhalde cuenta que Alfonsín, enterado del asesinato, le dijo: “Te tiraron un muerto”. Lo que debía ser el clima para que ésta fuera la primera reacción de alguien que debía saber cómo funcionaban las cosas. No sólo eso: la hipótesis del “le tiraron un muerto a Duhalde” se volvió no sólo creíble sino dominante, aun cuando ya se conocía la conexión con Yabrán. Le tiraron un muerto a Duhalde y nadie se sorprendió, escribo, robándole a Joan Didion sobre el asesinato de Sharon Tate.
Eran los años de apogeo del periodismo de investigación: libros y programas de TV, algunos muy exitosos, daban por sobreentendida la existencia de un Estado profundo mafioso, corrupto e invisible. Cuando Yabrán dio su famosa entrevista a Clarín donde dijo “el poder es tener impunidad”, la frase no hizo más que confirmar la paranoia. A los periodistas les encantaba decir “el poder”. O “derpo”, expresión horrible. Dos años después Yabrán estaba muerto, perseguido por la policía, pero a nadie le pareció necesario revisar sus hipótesis.
Bueno, temas complejos de los que sólo estoy arañando la superficie, tirando preguntas al aire a ver si alguien las ataja. Me despido con una frase del documental, dicha por un periodista de TV, que muestra la perenne confusión entre asegurar con verbo en potencial: “Estamos en condiciones de asegurar que Alfredo Yabrán se habría disparado con una escopeta en la boca”.
Estoy en condiciones de asegurar que nos volveríamos a encontrar en dos semanas. ¡Nos vemos!
Si querés suscribirte a Partes del aire, dejanos tu mail acá (llega a tu casilla jueves por medio).
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.