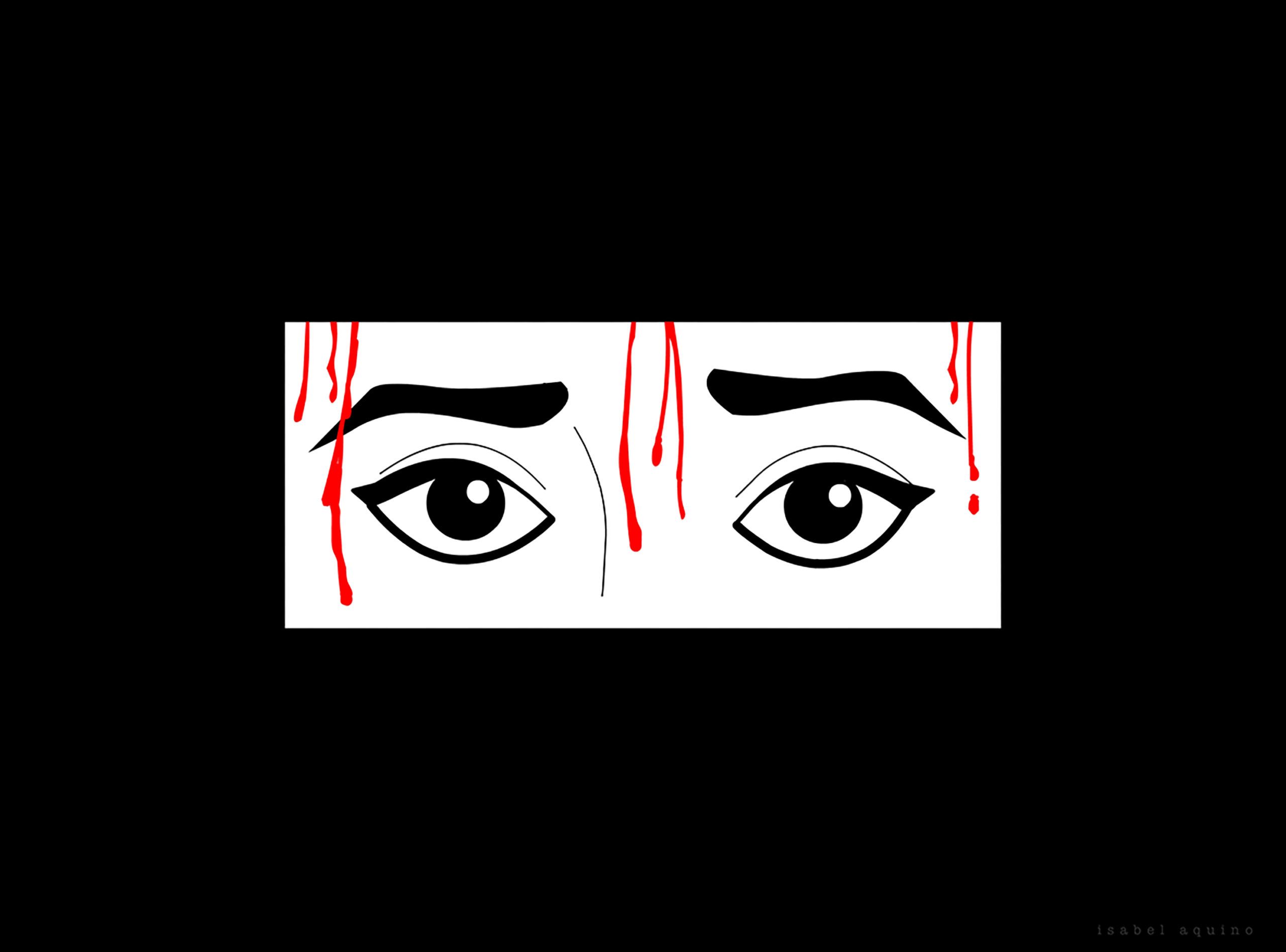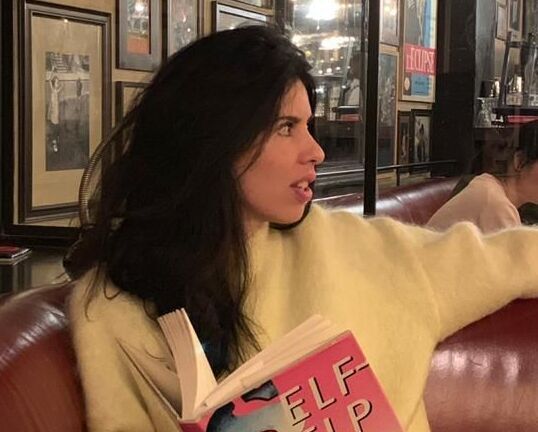En el Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta están exhibidos los niños momias de la época incaica. Detrás de vitrinas límpidas, el visitante puede admirar los pequeños cuerpos tiesos que en el siglo XV fueron entregados a los dioses en el volcán Llullaillaco. Los sacrificios humanos que se llevaban a cabo en aquellas ceremonias eran, en el contexto de su cultura, un himno al refinamiento: los ofrendados eran los hijos de los mismísimos curacas, los gobernantes locales. A medida que se los hacía peregrinar 1500 km cuesta arriba del volcán desde el cual serían arrojados en honor al Inca, hijo del Sol, se les daba alcohol, un consumo de lujo en aquella época. Los niños, ya borrachos, a veces no llegaban a la cima y morían en el camino congelados por el frío y la sequedad de la altura. Gracias a esa momificación natural se conservan hoy.
La sola imagen de aquel cadáver de un niño abrazado a sus rodillas, vestido de gala y con la cabecita escondida entre las piernas, me revolvió el estómago. No pude evitar ver un abuso infantil, aunque ni ese niño ni sus padres ni su comunidad podrían jamás haber sabido que en el siglo XIX en Europa se inventaría el concepto de “niño”, y que a una madre del siglo XXI su cuerpo ofrendado y expuesto en un museo podría romperle anacrónicamente el corazón.
Leer Sin velo (Libros del Zorzal, 2022), el libro en donde Yasmine Mohammed –ex-musulmana y actual activista de derechos humanos– cuenta los abusos que vivió bajo el islam, me resultó tan incómodo como visitar las momias del museo de Salta. Aunque peor, porque juzgar prácticas ancestrales con parámetros culturales de última generación sería injusto (por no decir iletrado), pero las que la autora canadiense de origen egipicio denuncia en su libro son contemporáneas a nosotros, y el presente es, en rigor, el único tiempo cuyas exigencias es deshonesto no atender. ¿Qué hacer entonces? ¿Podemos nosotros, occidentales del sur, por completo extranjeros a una religión tan fuerte y tan antigua, juzgarla?
Por más ex-musulmana que se considere y reclame, su cuerpo y su mente siguen respondiendo al trauma del islam. No es la única.
El estilo de Yasmine es crudo, indigesto. No le perdona detalle al horror. Es el relato brutal de una víctima que no puede dejar de ser víctima, que está obligada por su historia a serlo hasta el final. Vocifera las torturas vividas y exige empatía a la fuerza. No hay registro más difícil. “No puedo reconstruirme”, dice Yasmine. Por más ex-musulmana que se considere y reclame, su cuerpo y su mente siguen respondiendo al trauma del islam. No es la única. Los ex-musulmanes son una comunidad que comparte la sensación de haber salido del closet de una religión opresiva hasta los huesos.
Su escritura es una cruzada: conmovernos al punto de convertirnos en agentes políticos en la lucha contra el fundamentalismo islámico. A todos los no musulmanes que abrigamos en nuestras almas ideales de convivencia y de tolerancia cultural, Sin velo nos pide que no seamos idiotas. Espantada al ver en un póster de la Marcha de las Mujeres a una chica con hiyab (velo), Yasmine nos ruega que al escuchar su historia cancelemos todos juntos al integrismo.
¿Cuál es el límite de una religión?
A medida que leía su exhortación desesperada, recordé muchas cosas: a Karim, mi primer amigo parisino aquel invierno en la rue de la Goutte-d’Or; a mi alumnado musulmán; a Louisa, mi estudiante preferida, que había tomado el hiyab por decisión propia durante aquel semestre en el que cada miércoles la vi sentaba en primera fila en mi clase de Actualidad Política en América Latina; y a Bilal, con su mirada torva, que un día me dijo “callate, puta” desde la puerta del aula.
Un compañero de origen magrebí le responde con la más tierna de las inocencias: “Pero si una chica no usa el hiyab significa que está sucia”.
Francia es el país con el mayor número de musulmanes per cápita de la Unión Europea y es sabido que, para ellos, una mujer que muestra su pelo es una mujer que pierde el honor. En un colegio francés, un profesor conversa con sus alumnos sobre el uso del velo. Una estudiante bretona levanta la mano. “Es una decisión personal”, dice, y no duda en subrayar su argumento con el hashtag “mi cuerpo, mi decisión”. Un compañero de origen magrebí le responde con la más tierna de las inocencias: “Pero si una chica no usa el hiyab significa que está sucia”. El profesor concluye: “No es tan fácil como parece la libertad, ¿no?”.
Quizá pensando en este tipo de escenas, en 2004 se aprobó una ley que prohíbe los signos religiosos ostensibles en las aulas. Se estimó que el uso del velo en chicas púberes era muchas veces fruto de la presión social y que la escuela republicana debía ser un refugio para todas ellas, un lugar donde poder tomarse un respiro de la violencia del mundo.
En la vereda opuesta, disputándose a la república, otros argumentan que la verdadera educación laica es una escuela en donde la ropa es ropa, por más simbólica que pretenda ser, y que prohibir el hiyab es un acto de discriminación. Acusan a los primeros de hacer un uso perverso de la empatía transcultural convirtiéndola en un arma para segregar mejor y más sutilmente a los inmigrantes. En nombre de la libertad y la igualdad toleran el velo. ¿Pero qué hacer con la mutilación genital femenina? No es sólo el pelo y la piel; los integristas también creen que la posesión del clítoris, aunque esté cubierto, ensucia el cuerpo de una mujer, y por eso limpian a sus niñas del más poderoso órgano del placer. ¿Cuál es el límite de una religión?
[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]
Sin velo sumerge al lector en un mundo desconocido. Nos cuenta cómo es la vida cotidiana de una umma (comunidad musulmana), cómo ordenan sus días el apartheid de género, los cinco rezos diarios y cada ritual que regula los más nimios actos de una persona, como tomar agua o entrar y salir del baño. El mundo para estos musulmanes sólo tiene dos colores: halal (permitido) y haram (prohibido). No hay matices, no hay mezclas, no hay variación. Como dice Yasmine: “Ser un buen musulmán es saber rendirse”.
Las mujeres, por ser inferiores a los hombres, conocen mejor la prohibición. El mundo para ellas es una gran mancha negra. No pueden mostrar la piel en público ni mirar a un hombre a los ojos. Estar a su altura es haram. La dominación masculina se ejerce con métodos simples: el término “vergüenza”, cuenta la autora, es el que más oye una niña, “porque el honor de una familia yace entre las piernas de sus chicas”. Ellas son “la vara para medir el honor de un hombre”. Su madre la aterrorizaba diciéndole que Alá podía escuchar sus pensamientos, además de ejercer sobre ella los abusos psicológicos más impunes, los que sólo una madre, atea o de cualquier religión, puede cometer contra sus hijos. “Yo te meé. ¿Me oyes? Eres mi orín”, le dice, cuando la autora era apenas una niña. “¡No eres otra cosa que un residuo corporal! ¡Te defequé! ¡Eres un pedazo de mierda que debería haber arrojado al inodoro! No tienes ningún derecho a cuestionarme. ¡No eres nada!”.
Contra todo pronóstico, pensar
El drama de Yasmine es no poder separar a su madre del islam, una religión en la que no es Alá sino la madre la que decide si una hija entra al cielo o va directo al infierno. La verdadera historia que cuenta Sin velo es la de haber sido el blanco de una madre monstruo. “Una mujer que no tiene control sobre su vida tiene ansias de controlar algo”, escribe la autora. Y una musulmana integrista tiene muy pocos lugares en donde poder desquitarse de sus frustraciones existenciales. En un hombre no puede, en un hijo varón tampoco, pero en una hija sí.
Egipcia de familia rica, sobrina de Mohamed Naguib, el primer presidente republicano del país, la madre de Yasmine conoció la libertad y la gloria antes de convertirse en una mujer abandonada con tres hijos que, después del golpe nacionalista de Gamal Abdel Nasser, emigra a Canadá. En la más bondadosa de las democracias liberales, esta mujer musulmana se entrega a la depresión. “Mi madre es una extraña paradoja. Solía llamarla la princesa perseguida. Se las arreglaba para de algún modo ser superior y, en simultáneo, una víctima”. Hundida en su hiyab, pasa los días mirando telenovelas y comiendo semillas de girasol. Busca refugio en una umma. De pronto, aparece en su vida un hombre.
A veces le pega. Otras, abusa de ella. A su madre no parece importarle cuando se lo cuenta.
En Canadá la poligamia está prohibida, circunstancia que exige de parte de la niña Yasmine dolorosas disociaciones. Viven en el sótano de un hombre al que ella llama “tío”. Su tío está casado. Vive con su mujer y sus hijos en el piso de arriba y deja que su madre se quede en el sótano con sus tres hijos. La familia de él acepta esta circunstancia, pero nunca baja a verlos. Él sí. A veces le pega. Otras, abusa de ella. A su madre no parece importarle cuando se lo cuenta. Hay algunas oraciones que leí sin querer mirar las palabras.
Yasmine tarda mucho tiempo en darse cuenta de que su madre es la segunda mujer ilegal de un musulmán integrista. Pasa de ser una niña canadiense de origen egipcio a vivir bajo las reglas del islam. Usa hiyab. Con el tiempo, va a terminar sepultada bajo un nicab (túnica que cubre todo menos los ojos), una abaya (capa), guantes negros, medias gruesas, ni un centímetro de piel descubierta.
La niña trata, contra todo pronóstico, de pensar. Le hace preguntas a su madre que a su hermana no se le hubiera ni siquiera ocurrido formularse en secreto, y que sólo consiguen avivar la furia materna. ¿Mahoma no era pedófilo, acaso?, combate Yasmine. La madre se horroriza, la amenaza con el infierno. ¿No tiene 40 años cuando se casa con una niña de seis? La madre justifica al profeta, venera su paciencia al repetirle que esperó hasta la primera menstruación de la niña para tener relaciones sexuales con ella. ¿Y a qué edad le vino?, la hija no va a parar hasta llegar al final. Nueve años, responde la madre, sacada. ¿Y a vos te parece que una niña de nueve años es una mujer?
Este tipo de diálogos le dan al relato una impronta familiar por demás perturbadora, porque dejan ver que detrás del horror de esa madre y de las peores creencias integristas, hay personas como nosotros que llevan vidas como las nuestras.
El significado del velo
Yo conocí algo de ese afán por la pureza. En mis diarios de pubertad (dedicados a veces a la Virgen María, otras a Jesús, muy pocas al Espíritu Santo, y un verano entero a un cachorro muerto que en mi imaginación se había convertido en un ángel guardián que me leía desde el cielo) cuento cuán grande es y qué forma tiene mi deseo de llegar virgen al matrimonio. Pero no hay verdadero rigor, todo ocurre en un mar de confusiones, donde la fantasía es un método de conocimiento, y los ritos, auténticos magnificadores de la creatividad individual. Cuando Yasmine cuenta sus veranos en Egipto o las conversaciones que tiene con sus amigas, puedo sentir la cotidianidad de niñas que asimilan dogmas religiosos a su realidad de todos los días con la frescura de las cosas aprendidas en la infancia.
En el ‘Utilísima’ de Marruecos, por ejemplo, había un segmento dedicado al maquillaje de moretones faciales.
Cualquier abuso, si el contexto cultural es lo suficientemente opresivo, puede ser naturalizado. En el Utilísima de Marruecos, por ejemplo, había un segmento dedicado al maquillaje de moretones faciales. Como el Corán lo legitima, que los maridos golpeen a sus mujeres es una realidad tan común que sale en la tele. En Suiza, me cuenta una alumna, muchas de sus compañeras musulmanas no tenían clítoris. “Se los queman químicamente”, me explicó. “A algunas no se lo hacen bien, y por eso pueden todavía sentir un poquito”, agrega. Era común en la primaria que en el recreo charlasen sobre eso, que supieran quién lo tenía y quién no. Con la misma naturalidad, nosotras en cuarto grado intercambiábamos estampitas de primera comunión.
Por eso, cuando Louisa empezó a venir a clase con velo, mi única reacción fue el respeto. Ahora pienso que Yasmine, de haber estado ahí, se habría enfurecido, pero Louisa era una de esas alumnas que me hacían sentir un rush de humildad, quizá la sensación más inmensa que puede tener un docente. Un miércoles, en esas pequeñas conversaciones que teníamos después de clase, me comentó la emoción que le daba haber tomado al fin esa decisión. La escuché como podía, con mi experiencia de niña católica como telón de fondo. Yo, que siempre había pensado que sería misionera, no me fui a Chaco en quinto año cuando llegó el momento. Ya en la primera reunión me sentí fuera de lugar. El voto de castidad me producía una ligera sensación de incomodidad, pero el voto de pobreza me daba miedo. Por alguna otra razón aparte de cierta sensibilidad fifí, no evangelicé a ningún niño chaqueño. Louisa, en cambio, había elegido una vida con velo.
Pero el hiyab de Yasmine tenía otras connotaciones. El marido de su madre le pegaba tanto que un día pensó que la había matado. Ella había desarrollado una técnica para soportar las palizas: meterse para adentro en su mente hasta dejar de sentir dolor. Había convertido la sugestión aprendida de tanto recitar el Corán en un arma para salvarse de sus ataques.
Pero cuando al juez le toca pronunciarse, decide, en lugar de salvarla, respetar creencias culturales que le son ajenas y dejarla a cargo de su madre.
Un día, un profesor canadiense ve sus moretones y denuncia el abuso. Por primera vez, Yasmine ve la luz al final del túnel. Pero cuando al juez le toca pronunciarse, decide, en lugar de salvarla, respetar creencias culturales que le son ajenas y dejarla a cargo de su madre. “Cuando las cabezas están tan abiertas, se les cae el cerebro y lo único que ven es el color de la piel o la etnicidad del autor de un acto, no el acto en sí que se comete”.
La historia de Yasmine empeora con el pasar de los años. Su madre termina enamorándose de un árabe joven que ni siquiera habla inglés y la obliga a casarse con él. El candidato, padre de su única hija, termina siendo un terrorista de Al Qaeda. Aunque le haya llevado casi una vida, Yasmine termina por romper con el islam, con su marido y con su madre, y salva así al clítoris de su hija.
Pero el islam sigue ahí, controlando su deseo. Aunque se casa después con un canadiense, no puede tener sexo con él sin pensar en su primer marido. Wayne es haram y Essam, halal. Eso es más fuerte que todo, y aunque le da asco recordar los golpes de Essam, le es imposible llegar al orgasmo con Wayne sin someterse, desde lo más profundo, a los designios de Alá.
No hacer amalgama
En Francia, el debate público de la última década se ocupó de alertar acerca de los peligros de “hacer amalgama”, es decir, ceder al instinto eurocéntrico de meter a toda la gente que se parece en la misma bolsa. Nuestra tarea como sociedad es luchar contra la estigmatización y la ignorancia, sobre todo cuando las prácticas consisten en amalgamar a sus fieles. Me resulta impensable imaginar una cancelación en bloque del islam. Nunca voy a saber qué significa el hiyab para cada una de ellas, si lo usan porque le temen a Alá o porque aman a sus padres, o porque no quieren que las maten en la calle, o porque necesitan que el chico que les gusta no piense que están sucias.
Mucho antes de empezar a trabajar en la universidad y convertirme para aquella modesta multitud de jóvenes musulmanes en “Madame Liendo”, yo pasé uno o dos inviernos sin tema de tesis ni puesto universitario. Recuerdo el primero: trabajaba en una boutique de ropa en la rue des Francs-Bourgeois y estaba enamorada de un psicoanalista chileno. ¿Qué podía salir mal? Todo, y absolutamente nada. Eso me enseñó Karim.
Karim era el hijo menor de la cuarta y última mujer halal de su padre musulmán (sólo pueden tener cuatro). Esto lo hacía sentirse afortunado, incluso si su vida estaba lejos de ser ideal. ¿Cuántos lugares invisibles puede haber para un niño pobre en las familias polígamas? Pero él, como el primer Benjamín, tenía el amor del padre. No había terminado el colegio. De lo que entendí, fue huyendo del cuchillo de un senegalés que se había convertido en un bachiller desertor. Karim regenteaba el barrio de Château Rouge. Solía verlo sentado con sus amigos sobre scooters ajenos estacionados en una esquina de la rue Ramey. Otras veces, copando las escalinatas de la rue Chevalier de la Barre. Quizá fuera el hip-hop francés que sonaba a todo volumen en alguno de los celulares lo que les daba ese aire de nube aparte, de secta, de peligro. Se pasaban el día afuera, como esperando y escondiendo algo al mismo tiempo.
Yo me había quedado afuera de casa y era invierno. Lloraba cuando escuché su voz. Ça va, ma copine?, me dijo. Le conté que había perdido las llaves, que estaba lejos de casa, que estaba enamorada de un chileno, tres elementos trágicos en esa noche nevada. ¿No te trata bien tu novio?, se preocupó de golpe. Un señor encorvado de ojos infaustos que pasaba por ahí se nos acercó; desdentado, me pidió unas monedas extendiendo una mano sin pulso. Karim lo alejó como hacen los gauchos en el campo con los perros que aparecen después de una noche de tormenta. Pero no, le dije, no le hagas así, es pobre. Guardá tu plata, me dijo cuando quise ayudar al espectro que levantaba una tuca del cordón de la vereda. Vos también sos pobre acá, volvió a decirme con su perfecto acento de cité. Allez, me dijo y me invitó a fumar con él.
Recordé fugazmente, mientras el frío nos insensibilizaba los gestos de la cara, el cuento de la liebre dorada de Silvina Ocampo. Al final, confundida por las vueltas de una furiosa persecución de cuatro perros, hacen una pausa todos juntos para recuperar el aliento. “La liebre estaba sentada entre sus enemigos”, dice el cuento. “Había asumido una postura de perro. En algún momento, ella misma dudó de si era perro o liebre”. Pero Karim no era mi enemigo: era un hombre que me había cuidado del llanto, de la soledad, del desamparo; el mismo que no me había dejado irme sin esconder antes en mis bolsillos algunos gramos de regalo para paliar la noche.
Una poeta saudí
No es ninguna novedad que vivimos simultáneamente en diferentes tiempos. En Egipto, la gente cree en seres sobrenaturales que llama jinn y va al exorcista con la misma naturalidad con la que, en Buenos Aires, vamos al psicoanalista. En Neom, una ciudad sustentable en Arabia Saudita, germina día a día el futurismo. Qatar es sede del mundial y escenario perfecto para la violación de derechos humanos. Maradona, como Mahoma para Yasmine, fue dios y pedófilo a la vez. En Harvard, prestigiosas mentes progresistas dedicadas al estudio de la humanidad acotan, al hablar del islam, que también los curas del siglo IX se casaban con niñas y que la ablación de clítoris es muy común en África, incluso en comunidades cristianas.
“¿Qué importa qué diga el Corán? Importa qué hacen los musulmanes, ¿no? El Antiguo Testamento podrá tener versículos homofóbicos, pero no hay ciudad más gay friendly que Tel Aviv en todo el Medio Oriente”, me dice mi amigo Pablo. En Twitter, feministas locales recién aterrizadas en Qatar se dan consejos entre sí sobre cómo vestirse para no ser irrespetuosas con el país anfitrión. Desde el estadio Al-Bayt, denuncian furiosas los cantos transfóbicos de los hinchas argentinos. La pelota no se mancha.
En Twitter, feministas locales recién aterrizadas en Qatar se dan consejos entre sí sobre cómo vestirse para no ser irrespetuosas con el país anfitrión.
El mundo no es sólo haram y halal, pero tampoco es un paisaje interminable de grises: en algún momento llegás al negro, y aunque al blanco nadie pueda llegar entero, se puede estar lo suficientemente cerca como para sentir su luz.
Mientras nos indignamos por los horrores que allí suceden, cada día sabemos algo nuevo de Qatar. El otro día me enteré de la existencia de Hissa Halil, una poeta saudí que se hizo famosa en un reality de poesía muy popular de la tele emiratí que consiste en escribir y recitar en nabati, un antiguo dialecto que hablaban los beduinos (allá, ser poeta es como ser rock star). Fue la primera mujer en llegar a la final. Recibió el premio vestida con abaya y nicab, como siempre que está en público. Parece tener un buen marido, y la suerte de amarlo. Escribe poemas como este:
Todavía estoy en casa de mi padre
desde que nací hasta ahora.
Me hago grande, crezco,
crezco en tamaño.
En el tamaño del universo, veo mi
pena.
Marchitos están mis sueños como yo.
Descansan en un silencio eterno.
Se quedarán soñando como yo.
Viven y mueren… en casa de mi
padre.
Hay otro contra las fetuas que le valió más de una amenaza de muerte. No leo árabe, y no puedo ni siquiera acercarme por las aguas de Internet hasta las orillas de aquel mundo desconocido, que como todo en esta vida, visto de cerca y por dentro, debe ser sorprendente y diverso. Desde acá, la existencia de Hissa Halil me despista. Que participe y gane un reality al que, para acceder, tuvo que presentar un permiso escrito de su marido. Que brille oscura en el escenario mientras da un discurso de agradecimiento como cualquier estrella pop. Que elija vestir a la manera tradicional para hacerse escuchar mejor por los suyos. Que nos ponga a los demás en el aprieto de tener que escuchar la voz de una mujer que acepta por voluntad propia que sus ojos sean un tajo. Que esté felizmente casada. Que escriba poemas feministas sin por eso romper con el islam.
¿Qué se dirían ella y Yasmine Mohammed si se encontraran cara a cara? Sin velo es el relato de una mujer cuya confianza fue mutilada de chica, y que como la Matilda de Roald Dahl, que ella misma cita, siente de golpe “una suerte de deseo irrefrenable de contarle todo a alguien”.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.