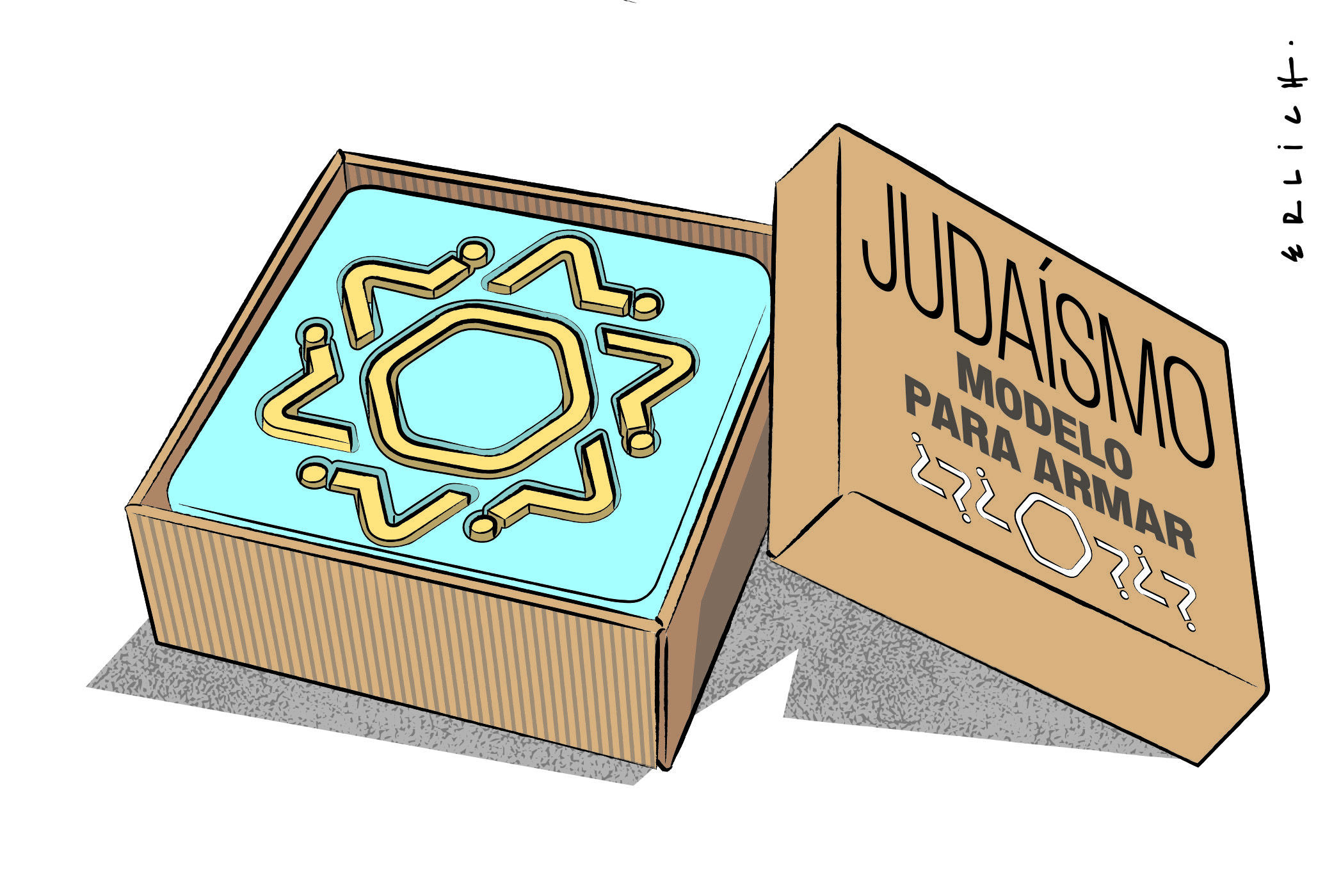|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Pocos acontecimientos son más sagrados en la conciencia nacional rusa que la Gran Guerra Patriótica de 1941 a 1945 contra la Alemania nazi. A través de libros de historia, monumentos, museos, literatura y películas, las autoridades soviéticas y rusas han hecho de la glorificación de la guerra contra el nazismo una política de Estado y un símbolo de la legitimidad de régimen y de la identidad del pueblo ruso.
Como se vio en las celebraciones del viernes pasado, 80º Día de la Victoria, el feriado se conmemora en desfiles y exposiciones, se repite en las aulas y se invoca en cada confrontación geopolítica con Occidente, especialmente en el actual conflicto en Ucrania. La guerra expansionista desde 2014 ha dotado a la memoria de 1945 de un nuevo significado político. Desde la anexión de Crimea y el conflicto separatista en el Donbás, Vladimir Putin ha hecho repetidas afirmaciones infundadas sobre un “régimen neonazi” en Ucrania como justificación para la invasión: una nueva expresión del deber histórico de Rusia de combatir el nazismo.
La guerra entre la Unión Soviética y Alemania fue el mayor conflicto armado de la historia mundial, causando la muerte de unos 27 millones de soldados y civiles soviéticos. En consecuencia, su recuerdo ha desempeñado un papel importante en la sociedad soviética de posguerra y sigue haciéndolo en la Rusia actual. Desde 1945, el Estado ruso ha manipulado el relato del conflicto y ocultado hechos clave (el Pacto Molotov-Ribbentrop, la masacre de Katyn y la ayuda estadounidense a través de la Ley de Préstamo y Arriendo, por ejemplo) para presentar la Gran Guerra Patriótica principalmente como una lucha antifascista y un testimonio de los sacrificios realizados por el pueblo.
Cuestionar los símbolos de la gloria militar soviética y criticar el desempeño del Ejército Rojo es ahora ilegal según la legislación rusa.
A pesar de los cambios acaecidos desde 1991, existen notables continuidades entre las conmemoraciones de la era soviética y las de la Federación Rusa. La narrativa principal permanece inalterada: el invasor fascista occidental fue derrotado por la unidad del pueblo y el heroísmo del Ejército Rojo desde las puertas de Stalingrado hasta las calles de Berlín. Todo el sufrimiento de la población soviética se atribuye a la crueldad del enemigo, mientras que los fallos del liderazgo comunista y los casos de pánico público se omiten. Cuestionar los símbolos de la gloria militar soviética y criticar el desempeño del Ejército Rojo es ahora ilegal según la legislación rusa, al igual que recordar que comunistas y nazis fueron aliados al comienzo de la guerra en 1939, cuando se repartieron Polonia y los Estados bálticos en beneficio propio.
Los pilares del mito se elaboraron poco después de la traición de Hitler a Stalin y la posterior invasión alemana de Bielorrusia y Ucrania. A medida que la Wehrmacht avanzaba, los líderes soviéticos reconocieron la necesidad de aprovechar todas las fuentes posibles de sentimiento patriótico para fomentar la unidad nacional. Esto condujo a una incómoda amalgama de ideología marxista, chovinismo bolchevique y glorias de la Rusia zarista. Figuras militares como Aleksandr Nevsky, Pedro el Grande y Mijaíl Kutuzov, marginados en los relatos históricos, recuperaron de repente su importancia. Se concedieron medallas históricas en su honor y la propaganda dejó de centrarse en la lucha de clases para celebrar la resiliencia del pueblo ruso.
El Partido Comunista pretendía unificar a una población multiétnica bajo la bandera bolchevique, mientras que se apoyaba en el nacionalismo ruso para reforzar la voluntad de lucha. Estas contradicciones acabaron arraigando profundamente en la identidad de la Unión Soviética de posguerra. Sus ciudadanos, especialmente los de origen no ruso, recordarían no sólo la guerra en sí, sino también las jerarquías étnicas que la guerra reforzó. Un conflicto en el que se luchó de forma solidaria se recordaría de forma desigual, con los rusos retratados como los héroes naturales, mientras que otros —ucranianos, bielorrusos, tártaros, judíos— a menudo eran marginados u omitidos de la narración.
El invento de una tradición
Durante y después de la guerra, Josef Stalin fue retratado, a través de libros de texto, películas y monumentos, como el comandante infalible, el cerebro detrás de cada decisión táctica y el salvador de la patria. Sin embargo, tras su muerte en 1953, esta narrativa empezó a desmoronarse. Desde 1956, Nikita Jrushchov denunció el culto a la personalidad de Stalin y sus políticas represivas, iniciando un difícil reto: cómo borrar al “hombre de acero” del relato histórico sin dejar de honrar la gloria de la guerra. Las comisiones de historiadores del partido posteriores a Stalin se encontraron atrapadas en contradicciones que nunca serían resueltas completamente.
El culto a la victoria no se impuso únicamente desde arriba. A nivel regional y popular, muchas comunidades de la Unión Soviética improvisaron sus propios rituales conmemorativos: discursos de veteranos, desfiles locales, ceremonias de entrega de medallas. El Día de la Victoria arraigó porque satisfacía necesidades emocionales profundas de duelo, orgullo y estabilidad en tiempos de reconstrucción.
Bajo el liderazgo de Leonid Brézhnev, la Gran Guerra Patriótica se convirtió en el mito nacional más importante de la Unión Soviética, sobrepasando a la Revolución Bolchevique. Para un régimen autoritario que se enfrentaba a un liderazgo envejecido y a una economía estancada, aprovechar el mito de la lucha antifascista resultó ser una estrategia prudente. Dado que el “socialismo realmente existente” no podía competir con los niveles de vida de Occidente ni igualar los notables logros de Estados Unidos en la carrera espacial, la gerontocracia rusa optó por realzar el orgullo nacional y evocar la nostalgia de las grandezas pasadas resignificando la guerra contra Alemania como el momento cumbre de la Unión Soviética.
La guerra, que antes había sido un trauma compartido de manera transversal, se convirtió en mito unificador y piedra angular de la identidad soviética.
Lo que el Partido Comunista Soviético hizo no fue la creación ex nihilo de una memoria de guerra, sino más bien la “invención de una tradición” a través de la centralización y la normalización de ritos y celebraciones preexistentes. El Día de la Victoria se estableció oficialmente como día festivo en 1965 y, desde entonces, el Estado aprovechó el poder simbólico de la guerra para consolidar su propia legitimidad. Proliferaron los monumentos y los libros de texto se volvieron cada vez más prescriptivos. La guerra, que antes había sido un trauma compartido de manera transversal, se convirtió en mito unificador y piedra angular de la identidad soviética.
La conmemoración de la guerra empezó a decaer con la llegada al poder de Mijaíl Gorbachov y sus intentos de reformar un régimen anquilosado y represivo. Tras el colapso del Estado comunista, Boris Yeltsin abolió el desfile militar del Día de la Victoria en 1992 y retiró todos los símbolos soviéticos del monumento conmemorativo del Parque de la Victoria de Moscú antes de su inauguración en 1995. A pesar de estos cambios significativos, la memoria y el simbolismo asociados a la Gran Guerra Patriótica demostraron ser tan resistentes que sobrevivieron al régimen comunista. En la Rusia pos-soviética se siguen empleando muchas de las mismas herramientas educativas, narrativas y elementos estilísticos, aunque ahora cubiertos de un nacionalismo militante.
La guerra eterna
Los años de Yeltsin fueron testigos no sólo del declive económico, sino también de una crisis de identidad nacional. Al rechazar el pasado comunista, el gobierno ruso buscó tradiciones alternativas para unificar a la población. Mientras que la historia zarista ofrecía símbolos limitados de unidad nacional, el renacimiento de la Iglesia Ortodoxa Rusa surgía como una institución aglutinante, aunque no todos los ciudadanos de la Federación Rusa se identificaban como cristianos. En medio de estos desafíos, la victoria contra el nazismo se destacó como un poderoso emblema de orgullo nacional. A principios de la década de 2000, en un período de declive de la posición internacional de Rusia, Vladimir Putin revitalizó la conmemoración de la Gran Guerra Patriótica, evocando el triunfalismo del Ejército Rojo como vencedor de la Alemania nazi y salvador de las naciones de Europa.
Bajo el mandato de Putin, cada 9 de mayo se ha convertido en la piedra angular de la vida nacional. Los tanques ruedan por la Plaza Roja, los soldados marchan por las calles exhibiendo sus armas y los aviones de combate sobrevuelan el país. Este acontecimiento sirve tanto de conmemoración como de advertencia. Los desfiles están diseñados para evocar el temor, fomentar la unidad y garantizar un sentido de continuidad histórica. Con la aparición de la marcha del Regimiento Inmortal —en la que civiles rusos desfilan con retratos de veteranos de guerra— el Kremlin ha infundido una capa populista a su gran despliegue militar.
Aunque en su día fue una iniciativa popular, el Estado se ha apropiado del Regimiento Inmortal, y el propio Putin llevó una foto de su padre en 2015. A través de los medios de comunicación controlados por el Estado y del discurso oficial, Putin se ha posicionado como símbolo vivo de la memoria nacional. A menudo reflexiona públicamente sobre los sacrificios hechos por su propia familia y participa activamente en los desfiles y ceremonias del Día de la Victoria. En esencia, el 9 de mayo trasciende ahora sus orígenes históricos, transmitiendo un mensaje de fuerza, unidad y legitimidad en un mundo dividido. También sirve para recordar que, en Rusia, la memoria nunca es neutral.
A través de los medios de comunicación controlados por el Estado y del discurso oficial, Putin se ha posicionado como símbolo vivo de la memoria nacional.
La administración Putin ha utilizado el recuerdo de la guerra como elemento estratégico de su política exterior. El resurgimiento de las conmemoraciones a gran escala de la guerra de 1945 coincidió con la adhesión de Estonia, Letonia y Lituania a la OTAN en 2004. Con la alianza atlántica acercándose a sus fronteras, a los dirigentes rusos les resultó beneficioso evocar una narración histórica en la que su país triunfaba sobre un formidable invasor occidental. Incluso Stalin fue reintegrado en la conciencia pública por medio de elogios presidenciales y la construcción de monumentos. La ambivalencia que caracterizó las épocas de Jrushchov y Gorbachov ha dado paso a una clara celebración de Stalin que, a pesar de sus defectos, logró imponerse a Hitler.
Al igual que sus predecesores, la interpretación selectiva de Putin eleva los sacrificios de la nación rusa durante la Gran Guerra Patriótica, al tiempo que margina el sufrimiento y el heroísmo de otras nacionalidades soviéticas. Letones, lituanos, bielorrusos, ucranianos, gitanos y judíos no sólo lucharon en las filas del Ejército Rojo, sino que fueron quienes soportaron los mayores horrores bajo las políticas de exterminio y las anexiones territoriales realizadas por alemanes y rusos en las “tierras de sangre“, tal como el historiador americano Timothy Snyder ha denominado a la Europa Oriental oprimida entre Hitler y Stalin.
Mientras que en la era soviética se restó importancia al Holocausto —a menudo descrito de forma simplista como la pérdida de “pacíficos ciudadanos soviéticos”—, en la actualidad Putin se refiere con frecuencia al Holocausto para promover sus objetivos geopolíticos. Su mensaje transmite un sentido de superioridad moral más que una empatía genuina o un compromiso con la reconciliación histórica, sugiriendo que Rusia salvó a los judíos mientras que los nacionalistas ucranianos, polacos y bálticos colaboraron con los nazis. Esta narrativa permite a Putin etiquetar a sus adversarios contemporáneos en estos países como “neonazis”, aprovechando las profundas reservas emocionales dentro de Rusia.
En la actualidad Putin se refiere con frecuencia al Holocausto para promover sus objetivos geopolíticos.
El Gobierno ruso ha entrelazado eficazmente la narrativa de la Gran Guerra Patriótica con el conflicto en Ucrania, fabricando un mismo hilo continuo en la lucha de Rusia contra el fascismo. En febrero de 2014, Putin caracterizó la Revolución de Maidan como un golpe de Estado respaldado por Occidente, que permitió a ultranacionalistas y nazis formar un nuevo gobierno en Kiev. La propaganda rusa explicó la anexión de Crimea y la intervención militar en el Donbás como una respuesta patriótica contra un régimen neonazi en Kiev que oprimía a los ciudadanos rusófonos en Ucrania. Esto llevó al eslogan de guerra de Putin que abogaba por la “desnazificación” de Ucrania. Utilizando todo su poder blando —redes sociales, blogs, medios de comunicación controlados por el Estado y simpatizantes en Occidente— el Estado ruso vincula las narrativas de 1945 y 2022 difuminando la distancia temporal entre los dos conflictos.
En conclusión, la memoria de la guerra en Rusia es un instrumento fundamental del Estado. A lo largo de los mandatos de Stalin, Brezhnev y Putin, se ha manipulado estratégicamente para responder a las necesidades imperantes de cada época. Aunque el enfoque ha cambiado, su propósito fundamental permanece constante: unificar la nación, suprimir la disidencia y legitimar la autoridad. Las líneas que separan la memoria, la historia y la propaganda se han erradicado por completo en Rusia. La memoria se ha metamorfoseado en mito, y el mito se ha entretejido intrincadamente con la política. La afirmación de Putin de que está combatiendo el nazismo en Ucrania no es meramente retórica, sino que está arraigada en décadas de historia nacional glorificada y en una perspectiva geopolítica que ve a Rusia como una potencia imperial justiciera. Dentro de esta narrativa, Rusia aparece constantemente retratada como un pueblo victimizado, heroico, salvador e invariablemente en el lado correcto de la historia.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.