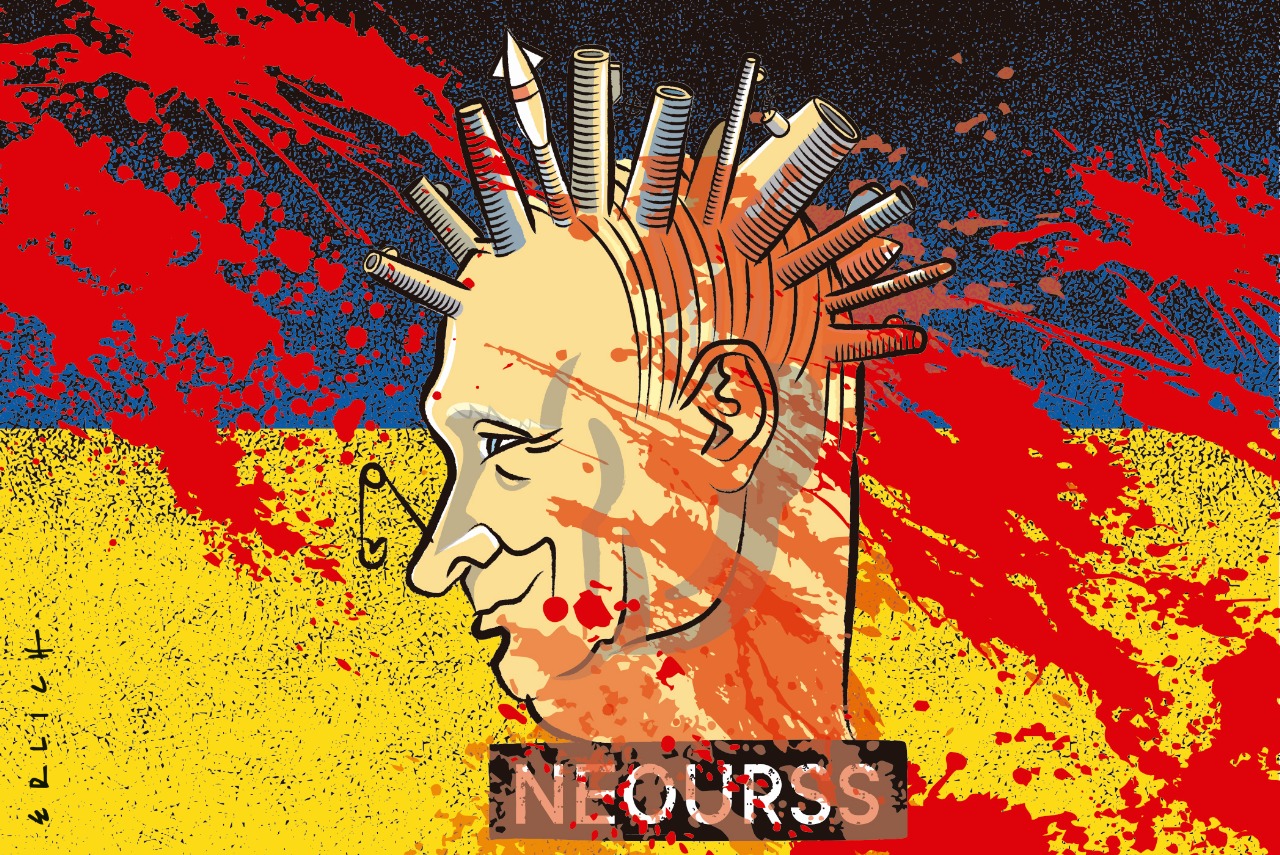|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Menem, mi hermano, el presidente
Eduardo Menem
Sudamericana, 2025
$29.999, 254 páginas
Hace tres años intenté en Seúl una breve revisión de los años ’90 con el rescate arbitrario de dos de los tantos bestsellers que convirtieron a los libros antimenemistas en un género que las editoriales explotaron con voracidad. Escrito en el comienzo de la debacle albertista-massista, el ejercicio rápido del artículo consistió en recalibrar a la distancia la intensidad de una lucha política y cultural entre dos sectores opuestos del peronismo: el dominante que se subió al tren del Consenso de Washington y el disidente, que tuvo su primera expresión en el Frepaso. Desde luego, los muchos vaivenes y caprichos de la historia que hicieron que el bando inicialmente perdedor deviniera luego en la nueva hegemonía kirchnerista (esos vaivenes que convirtieron al menemismo en sinónimo de peste o hecho maldito) nunca fueron fáciles de prever.
De hecho, estos últimos tres años en algún momento también serán apenas un suspiro en términos históricos, pero en 2022 resultaba inimaginable la llegada del mileísmo al poder y su maximalista (como todo lo que hace) reivindicación de la figura de Carlos Menem como héroe proscripto de la Nación. Fue entonces el 14 de mayo del año pasado —35 años después del triunfo en las elecciones de 1989— cuando al busto del presidente riojano se le rindieron los honores en el correspondiente salón de la Casa Rosada que el kirchnerismo le había negado. Los nombres presentes en aquella ceremonia venían con el sello de certificación noventista original (su hija Zulemita y su hermano Eduardo en primer plano), pero ya para entonces también nos resultaba familiar el de Martín (presidente de la Cámara de Diputados, hijo de Eduardo) y el apodo de Lule, subsecretario de Gestión Institucional, sobrino también de Eduardo y su mano derecha en el Congreso durante años. Pero lo más importante: alfiles de Karina Milei.
Apenas otro añito más ha transcurrido y el gran debate en el manicomio nacional ya no pasa por saber qué tan fascistas son el Gordo Dan y sus Fuerzas del Cielo o por precisar hasta dónde llegan los tentáculos del poderoso Mago del Kremlin, sino en calcular qué tan corruptos son el Javo, el Jefe y estos secuaces que portan el dichoso apellido. No se puede dejar de señalar la ironía de que Eduardo Menem haya presentado este nuevo libro, Menem, mi hermano, el presidente, el pasado 20 de agosto en el Senado de la Nación que ya no les puede vedar Cristina, pero justo un día antes de la difusión de los primeros audios de Diego Spagnuolo. Qué tan veraz es su contenido, quiénes más fueron grabados, cómo y por qué se difunden, con qué criterio se dosifican, en fin, todas estas cuestiones propias del sottogoverno serán oportunamente desarrolladas en los medios pertinentes. Pero sí, a la presentación del libro no podían faltar Martín y Lule. El apellido reivindicado se enfrenta otra vez a su viejo estigma.
A la presentación del libro no podían faltar Martín y Lule. El apellido reivindicado se enfrenta otra vez a su viejo estigma.
Desde luego, podríamos preguntarnos con cinismo qué tanto les puede importar esto a quienes ejercen el poder y se benefician de él con buenas o malas artes. La condena social en este país es tan inestable y vueltera como quienes la aplican, si bien es cierto que el caso de Menem ha despertado más pasiones y controversias que ningún otro desde el regreso de la democracia. Más allá de su involuntario y malogrado sentido de la oportunidad, da la sensación de que la escritura de este libro no conforma un proyecto demasiado ambicioso o definitivo (es una obra más bien escueta, de apenas unas 200 páginas si se excluyen sus apéndices), sino más bien un trabajo al solo efecto de ser presentado y que conste en actas. Por supuesto que, como toda hagiografía, el libro de Eduardo Menem se propone elevar la figura de su hermano, destacar sus virtudes, explicar el sentido de su vida, su carrera política y su gestión de gobierno, al tiempo que se dedica a desmentir o a pelearse con algunos de sus detractores y enemigos políticos, tanto los más famosos como algunos sorprendentemente ignotos. Lo que ofrece el libro es algo así como una versión condensada de un menemismo presentable a las nuevas generaciones, quizás para estos jóvenes que rechazan sus años de crianza en el kirchnerismo y, por ejemplo, deciden ponerle el nombre de Menem a una agrupación estudiantil de la UTDT.
Debemos tener en cuenta también que es probable que Eduardo Menem se sienta personalmente obligado a la tarea reivindicativa de la figura de su hermano, toda vez que no es ésta su primera obra dedicada a la tarea. En 2021, pocos meses después de la muerte del ex presidente, con Carlos Corach publicaron como compiladores otro libro, Los noventa: la Argentina de Menem (Sudamericana), una obra colectiva centrada en lo doctrinario y firmada por los principales funcionarios e intelectuales del menemismo. Curiosamente, el mismo año en el que Pablo Touzon y Martín Rodríguez publicaron ¿Qué hacemos con Menem? (Siglo XXI), otro compilado donde un grupo de ensayistas cercanos al peronismo y al kirchnerismo hicieron su propio balance y rescate de los años ’90 (así fuera para seguir pinchando al macrismo derrotado y guardado en cuarteles de invierno). Un libro que Eduardo Menem cita incluso en varios pasajes del segundo apéndice de su propio libro.
Recuerdos de provincia
La estructura de esta biografía de Carlos Menem es entonces mayormente episódica. No deja afuera ninguno de los lugares comunes asociados con su figura. Aparecen sus triunfos en la interna peronista de 1988, en las elecciones presidenciales de 1989 y la reelección en 1995, la muerte de su hijo Carlos Junior, las acusaciones y escándalos más recordados, la primera vuelta de 2003 y la renuncia posterior al balotaje, la caída en desgracia y el constante cañoneo de los Kirchner. Sin embargo, Eduardo repasa estos tópicos —favorables o no— sin mayor profundidad y como por obligación. En lo estrictamente biográfico, prefiere poner el foco en cuestiones quizás menos conocidas. Hay entonces un espacio considerable dedicado a los orígenes familiares compartidos, con retratos pormenorizados de padres, abuelos y tíos. Es un mecanismo típico de aquellas figuras públicas que alcanzan la notoriedad no desde el centro sino desde los márgenes de la sociedad. Y más en el caso de los Menem, que alcanzaron la presidencia y el Senado no desde la pobreza, pero sí desde una provincia lejana como La Rioja y como hijos de inmigrantes sirios que llegaron al país sin hablar una palabra de castellano. Así, Eduardo describe a su propio padre como a Mustafá, el personaje del sainete de Armando Discépolo: un vendedor ambulante venido de la Siria controlada por los otomanos. El “turco de a veinte” (porque vendía todas sus chucherías a 20 centavos) sin embargo se radicó en La Rioja, prosperó y hasta vivió para ver a sus tres hijos con títulos universitarios (y al mayor como gobernador de la provincia).
Eduardo Menem no tiene demasiados pergaminos académicos para destacar de su hermano mayor (a diferencia de él mismo, que además del título de grado puede ostentar un doctorado y varios libros jurídicos publicados) ni mucho menos de su doctrina política. La historia oficial del menemismo no puede admitir de ningún modo que el máximo mérito de su líder —esto es, haberles prestado oportuna atención a los vientos del Fin de la Historia en algún momento entre la campaña en menemóvil y la asunción anticipada del 8 de julio de 1989— fue en verdad una corazonada, acaso una epifanía tan potente como tardía. El Menem público, aquel que imitaba desde años antes Mario Sapag, el del salariazo y la revolución productiva, antes de llegar a la Rosada fue siempre un revoltijo de las consignas más pintorescas del nacionalismo peronista por derecha e izquierda. Un Jorge Abelardo Ramos cruzado con Facundo Quiroga y el Chacho Peñaloza.
Las mayores virtudes de Carlos Menem son para su hermano aquellas de su carácter personal.
En todo caso, las mayores virtudes de Carlos Menem son para su hermano aquellas de su carácter personal. Dando por descontado —dicho apenas al pasar— que los Menem adhirieron siempre, como buenos peronistas, a aquella máxima que reza que el peronismo es indistinguible del ser y el destino nacional, destaca una y otra vez el don de gentes, la bonhomía de un hombre que a lo largo de toda su vida se propuso superar las divisiones políticas de todas las épocas. Siempre un borrón y cuenta nueva, tabula rasa para todos. Desde luego, sus iniciativas en la presidencia tuvieron desde los primeros días aquel sello y a la distancia se las puede entender mejor: la versión nacional del mundo finalmente unipolar consistía en el menemismo como versión liberal e internacionalista del peronismo.
Una síntesis sin vencedores ni vencidos, con los restos de Rosas repatriados y encontrándose con Sarmiento, con el propio Menem abrazando al almirante Rojas. Los crímenes de la Triple A, de Montoneros y de los militares que el peronismo no quiso juzgar se resolvían con indultos, con la garantía personal de quien decía haber sido él mismo un prisionero de las Juntas. Por eso seguramente es que Eduardo cuenta con tanto detalle los avatares de su hermano como detenido a disposición del Poder Ejecutivo y de las maldades a las que fue sometido por aquellos a quienes luego indultó. Que no fueron muchas en comparación con los miles de torturados, asesinados y desaparecidos, pero tampoco tan pocas para lo que debería haber sido apenas el caso de un gobernador depuesto por un golpe. ¿El límite a toda esta reconciliación? Eduardo lo marca en una cita a Touzon y Rodríguez: se dio el 3 de diciembre de 1990, cuando Menem aplastó la última rebelión carapintada.
Esta decisión es también un excelente ejemplo de otra de las virtudes que el autor rescata de su hermano, que es la determinación —incluso el gusto, el placer— para ejercer el poder sin dudar y hasta las últimas consecuencias. Aquel que dijo “si les decía lo que iba a hacer no me votaban ni locos”, una vez que decidió hacerlo, que estableció el rumbo inesperado que tomaría su gestión, jamás se movió un ápice. Por supuesto, esto es algo que suele destacarse cuando las cosas salen bien y no tanto cuando el excesivo apego a una fórmula termina volviéndose en contra. La historia oficial del menemismo tiene un problema en este punto: se esfuerza tanto en exaltar sus mayores logros (algunos de ellos, reconocidos incluso por quienes fuimos furiosamente opositores) que no se permite admitir ninguna debilidad.
Pase de facturas
La última tarea relevante que se propone Eduardo Menem en este libro es ajustar cuentas con rivales y opositores. Así como presenta al menemismo como la síntesis superadora que Perón no pudo completar antes de morirse, la unión nacional bajo el ala protectora del peronismo y con los radicales en el rol de rivales tan necesarios como inofensivos, el autor marca constantemente un límite: la izquierda. No se molesta en mencionar nombres o agrupaciones, sino que se trata de una izquierda más bien genérica, una corriente de pensamiento incapaz de reconocer la derrota fáctica del derrumbe del bloque socialista y un grupo al que los peronistas disidentes no dudaron en aliarse. Es también la izquierda que, conforme avanza el libro, se va transformando en “sectores del peronismo y la izquierda”, luego “el kirchnerismo y la izquierda” para culminar simplemente en “el kirchnerismo”. Eduardo no puede contenerse y se apura en denominar como “legisladores kirchneristas” a los diputados santacruceños que en 1998 votaron en contra del tratado con Chile por los Hielos Continentales (Cristina entre ellos).
Por supuesto, el hermano Eduardo no se molesta en lo más mínimo en recrear para luego refutar en este libro aquel clima de antimenemismo cultural que sólo después empezó a llamarse “progresismo”. Esa oposición indignada, ese escándalo moral que contrastaba violentamente con la despreocupación y hasta la alegría con que la sociedad apoyó al menemismo incluso en sus etapas iniciales —tan caóticas e inestables como el cierre del gobierno de Alfonsín— se pueden recordar por ejemplo en los libros que mencionamos al principio y hasta podrían compararse con las críticas actuales al mileísmo (en particular, desde $LIBRA y ahora los audios). La huella de aquella construcción del “menemato” (término que a Eduardo lo encoleriza y que al primero que se lo escuché decir fue a David Viñas en la tele) se puede rastrear desde luego en la serie reciente sobre Menem que salió en Prime Video, pero al que quiera recuperar un ejemplo original le recomiendo la primera media hora de este programa de Tato Bores, que en 1993 imaginaba un caos y una conflictividad social tales como para provocar la desaparición violenta del país antes de las elecciones de 1995. ¿Indicadores económicos de 1993? Inflación anual de 7,4% y crecimiento del PBI del 8,2%, después de un 9,1% en 1991 y 7,9% en 1992. ¿Qué veíamos cuando veíamos al menemismo de aquel año? El aumento incipiente de la desocupación, seguramente, y otros problemas serios que se fueron agudizando. Y que sin embargo lejos estuvieron de resolverse en las décadas siguientes, pero que se ignoraron, se negaron o simplemente dejaron de molestar.
¿Qué veíamos cuando veíamos al menemismo de aquel año? El aumento incipiente de la desocupación, seguramente, y otros problemas serios que se fueron agudizando.
Así y todo, Eduardo se toma algunas páginas para responder metonímicamente por tantos ataques injustamente —según él— sufridos. Desmiente desde luego las acusaciones que llegaron a causas judiciales (el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, la explosión en Río Tercero), pero también se detiene en detalles que vaya uno a saber por qué lo irritaron tanto en su momento. Por el lado del periodismo, el que la liga es Alfredo Leuco, apenas uno entre los tantísimos que le dieron al Turco para que tuviera. Por el lado de la política y al margen de los candidatos puestos como Eduardo Duhalde o los Kirchner, hay recuerdos poco cariñosos para gente como Felipe Solá, Ángel Maza o el general Martín Balza. Y por último, y porque es su libro y en él escribe lo que quiere, el hermano Eduardo nos hace saber que no piensa perdonarle a un tal Fabián Calderón, rector de la Universidad Nacional de La Rioja, que le haya otorgado en 2015 un doctorado honoris causa a Estela de Carlotto y que le haya pedido perdón por ser de “la tierra que generó al presidente de los indultos”. Qué decirles, en ésta dan ganas de bancarlo.
Es probable que, en definitiva, Menem, mi hermano, el presidente no vaya a modificar ninguna opinión acerca del biografiado, de su vida y su obra. En todo caso, ya veremos qué habrá sido de nosotros dentro de tres años cuando revisemos esta nota escrita a pocos días de una elección de legisladores provinciales de la que parece depender el destino de todo un gobierno. Quizás sea una y otra vez la misma interna peronista, quizás sea otra cosa. Mientras tanto, cuando mañana nos levantemos después de un sueño intranquilo, el apellido Menem seguirá estando ahí.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.