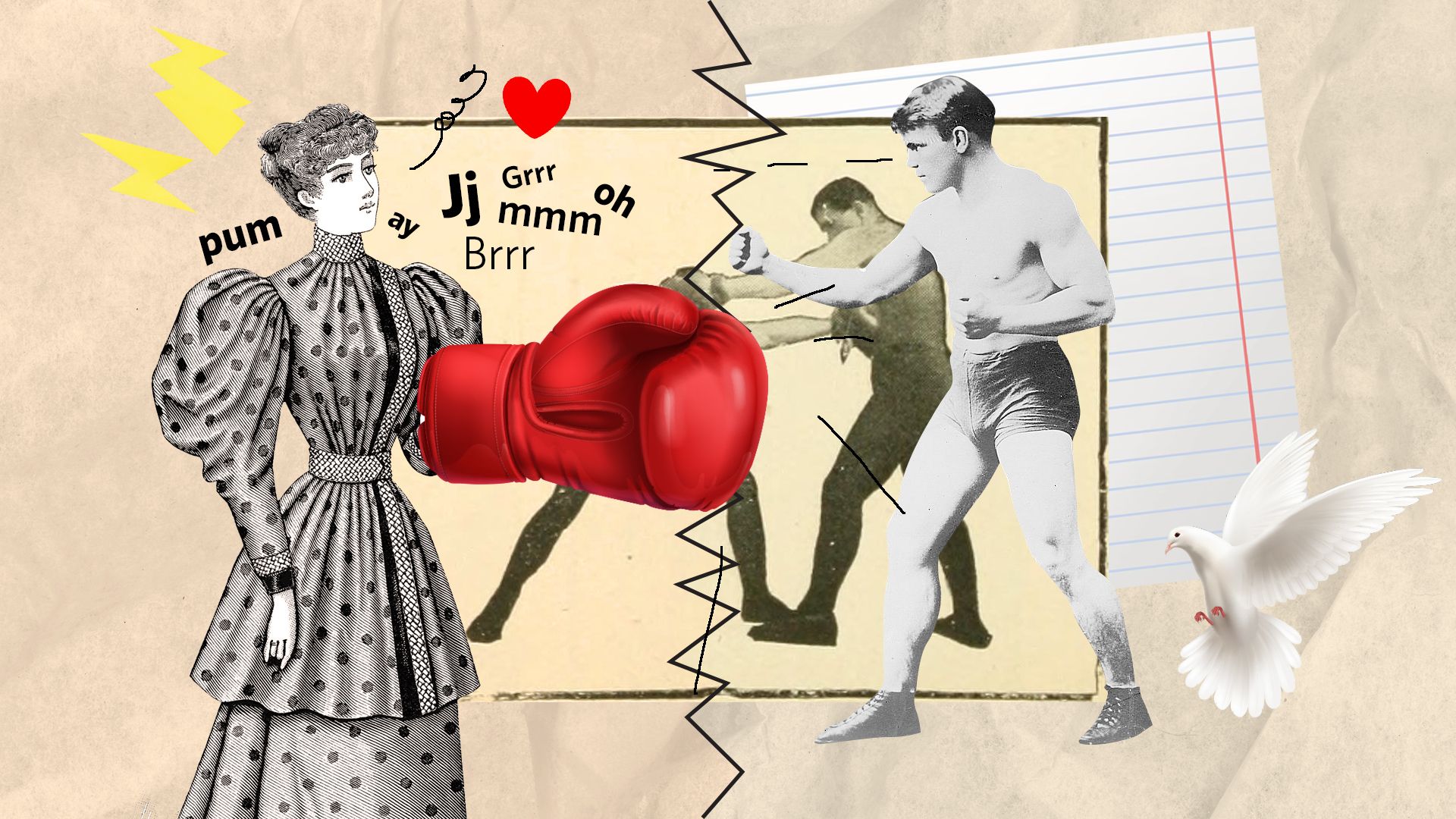El 10 de octubre de 2018, el gobierno de Cambiemos organizó un acto en el teatro Regina de Buenos Aires. Su objetivo fue el de apuntalar la idea del cambio cultural y, en el evento, sobraban las sonrisas. Ese cambio cultural, aseguraban los anfitriones, era generacional y para siempre. En cuanto a su contenido, más allá de algunos enunciados generales, era bastante indefinido y su construcción se sustentaba mucho más en quiénes lo encarnaban que en qué proponían. Había que confiar en que unos, por ser mejores que los otros, bastaban para marcar la diferencia. El acto se hizo con invitación estricta y sin prensa.
El de la narración política fue uno de los flancos más débiles de Cambiemos y la muletilla de la batalla cultural no pasó de ser una expresión de deseo o una invocación mágica. En realidad, por acción o por omisión, la construcción simbólica de Cambiemos fue magra e ineficaz. No se instalaron temas ni problemas, no se plantearon reformas sustantivas, no se promovieron visiones alternativas fuertes que conversaran con las potentes construcciones populistas y, mucho peor que eso, basados en una interpretación particular del pluralismo, se dejó casi intacta la enorme maquinaria identitaria del populismo. El argumento principal fue el de no caer en lo mismo que se cuestionaba pero, en realidad, esto enmascaró la falta de interés real por dar esa discusión, rindiéndose a una suerte de condición esotérica en la que la ciudadanía iba a comprender que eran distintos e iba a premiar eso sin necesidad de hacer demasiado más.
Esta ausencia implicó otra, que fue la de no comprender del todo el escenario en el que se construía la politicidad en la nueva Argentina. Lo que no se llegó a percibir, en realidad, fue la potencia performativa del conflicto para instituir realidades y dibujar escenarios. Por ingenuidad, por falta de sutileza o por mero desinterés, se subestimó el lugar del conflicto y la capacidad que la cultura tiene para trabajar con él. Y eso se pagó caro en muchas dimensiones.
Por ingenuidad, por falta de sutileza o por mero desinterés, se subestimó el lugar del conflicto y la capacidad que la cultura tiene para trabajar con él.
Lo que llamamos –usando el lenguaje ajeno y por falta de imaginación– “batalla cultural” no es más que una trampa. Aquí mismo en Seúl, el domingo pasado, Osvaldo Bazán explicaba bien esta imposibilidad, señalando que para librar esa batalla habría que hacerlo con las mismas formas que usa el populismo, y nadie está dispuesto a hacer eso y convertirse en lo mismo que denosta.
Pero sucede que se cayó en la trampa gramatical de la batalla cultural y eso hizo desviar la atención sobre un asunto mucho más complejo de administrar, que es el nivel de conflicto que tiene hoy la política argentina. El primer ciclo populista puso todos los cimientos sin que nadie pudiera siquiera acercarse a la discusión. Luego, el período de gobierno de Cambiemos no quiso, no supo o no pudo hacerle sombra, y este segundo ciclo viene, acaballado en la hipótesis desde siempre falsa de la moderación, a profundizar la lógica exclusivamente agonal en la que tan cómodamente se mueve. Esta versión es más cruenta que la anterior y sus elementos ligados al conflicto son mucho más acentuados, en parte por vocación y en parte por torpeza. Nos toca ver todos los días las consecuencias de esta mezcla ofensiva entre populismo e inoperancia.
Desde ningún punto de vista, ni práctico ni conceptual, es conveniente opacar o desestimar la capacidad constructiva del conflicto. Hacerlo, además, entraña una concesión al conservadurismo que no trae ningún beneficio. Pero, aun en esa inteligencia, es necesario distinguir cuál es el tipo específico de conflicto que necesita el populismo y que nada tiene que ver con el potencial reformista que este puede tener en democracia. Existen formas colaborativas y consensuales de elaborar conflictos en sociedades democráticas que han sido históricamente el motor de cambios y reformas sustantivas y que le han dado marco al progreso y al desarrollo. A diferencia de ese temperamento del conflicto, el conflicto populista no necesita resolverse. De hecho, es mejor que no se resuelva porque la savia política de la que se nutre sale precisamente de su falta de resolución. Es el conflicto expresado en su totalidad, sin entradas ni salidas, una versión perenne, poco creativa y agotadora que lima, de a poco, los componentes liberales de la democracia.
Y la oposición, ¿qué hace?
Uno de los peores problemas que se pueden arrastrar en la acción política es no reconocer el terreno sobre el que se opera. Nos guste más o menos, el escenario político argentino está marcado por el conflicto en clave populista y las disputas políticas se juegan sobre esa gramática insana y escabrosa, pero real como la ley de la gravedad. Ha habido en estos tiempos agrietados algunas voces lúcidas que invocaron la necesidad del diálogo y de encontrar espacios comunes. Desde ya que en situaciones normales esto sería lo ideal, tanto que no lo estaríamos pidiendo en las columnas de los diarios y se daría, de hecho, naturalmente. Pero eso está roto, las premisas de la conversación pública fueron quebradas por la irracionalidad y las posibilidades de regenerarlas son más bien escasas.
Que desde posiciones intelectuales se insista en reivindicaciones como el diálogo, la necesidad de políticas de Estado o en la necesidad de la colaboración entre gobierno y oposición es una opción posible. Cándida, es cierto, pero posible.
El problema se torna mayor cuando esa opción toma cuerpo político. Del mismo modo en que lo hizo antes, desconociendo la profundidad y amplitud de la reforma cultural planteada por el kirchnerismo, ahora hay parte de la oposición que está cerca de cometer el mismo error de percepción. Vista con la mejor intención (sin dudas admite otras) lo que se intenta es mostrar diferencias volviéndose componedor y, en tiempos de desplantes, buscar el diálogo y la colaboración. La propuesta es saltar la grieta, como si se tratase de un accidente geográfico.
Si la idea es responder con hospitalidad “republicana” y con gestos de amabilidad cívica, no va a ser suficiente.
Esta estrategia fracasó para moverse dentro del mundo de la cultura cuando Cambiemos fue gobierno y fracasará ahora si el objetivo es confrontar al oficialismo. La negación del escenario y la insistencia en mostrarse distinto solo en la superficie conlleva riesgos enormes en varias dimensiones. Si la idea es responder (al conflicto in toto planteado por el kirchnerismo) con hospitalidad “republicana” y con gestos de amabilidad cívica, no va a ser suficiente.
Los problemas de esta estrategia –que es clara en el caso de Horacio Rodriguez Larreta y de algunos sectores de Juntos por el Cambio– son múltiples. En un sentido práctico, no comprender del todo la escena puede llevar a actitudes que impacten sobre el caudal electoral. En un terreno tan minado por las opciones extremas, el mero voluntarismo de restauración por vías mágicas hace perder confianza a parte del electorado, que comienza a percibir que finalmente no se es tan distinto y que la oposición es más bien estética o peor aún, oportunista. En los últimos meses, muchos votantes de Juntos por el Cambio en 2019 han expresado públicamente que necesitan mayor firmeza y resolución. Necesitan sentirse acompañados por una fuerza política que realmente se oponga al tipo de sociedad que diseña el oficialismo. En un escenario electoral en el que el otro bloque va a ir unido pese a sus diferencias porque sabe que de ese modo es casi invencible, perder votos por el costado de la tibieza volverá a Juntos por el Cambio mucho menos competitivo.
En democracia se puede perder o ganar, pero lo que es difícil de remontar es la renuncia a la representación.
Pero hay algo aun más grave que perder una elección. En democracia se puede perder o ganar, pero lo que es difícil de remontar es la renuncia a la representación. Para dimensionar este punto basta con observar al radicalismo, que hace décadas intenta sobreponerse de ese desliz, con aciertos y errores, pero no sin dificultad. La política tiene en su propia definición un carácter formativo y pedagógico que no se puede perder sin que se produzcan consecuencias sobre la calidad de la democracia. Esa capacidad por no reducir todo a la faz agonal y de encontrar elementos creativos de progreso y de creación de comunidad es una de las diferencias entre la democracia y el populismo. Resignar esa potencialidad implica no ejercer la oposición y no ser alternativa, ni electoral ni cultural
Rob Riemen se pregunta, lúcidamente, cuáles pueden ser nuestras formas contemporáneas de luchar contra el zeitgeist populista que destruye a la sociedad democrática. Una de las maneras, sin dudas no la única, es la de responsabilizarse del uso de las palabras y no instrumentalizarlas. Cada una de ellas invoca tradiciones, genera vínculos y enlaza con el futuro, y por eso hay que ser cuidadosos. La forma de oponerse al populismo no es tomar su misma forma superficial. Ser distintos al populismo, y al particular modo que toma en Argentina, es plantear un mínimo, un elemental, un íntimo contrato entre la sociedad y la política donde las cosas resultan claras. Tratar de ampliar la conversación pública para que la ciudadanía mire con interés a la política y la política no desconfíe de las personas. Contarle a la gente qué tipo de sociedad nos interesa construir, con qué valores, con cuáles reglas, hablar sobre los límites de lo tolerable, sobre el esfuerzo que se necesita y la creatividad de la que se dispone. En definitiva, crear una narración política, siempre contingente, siempre precaria, pero sostenida en la confianza y en la firmeza necesaria. Lo demás, es solo cálculo.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.