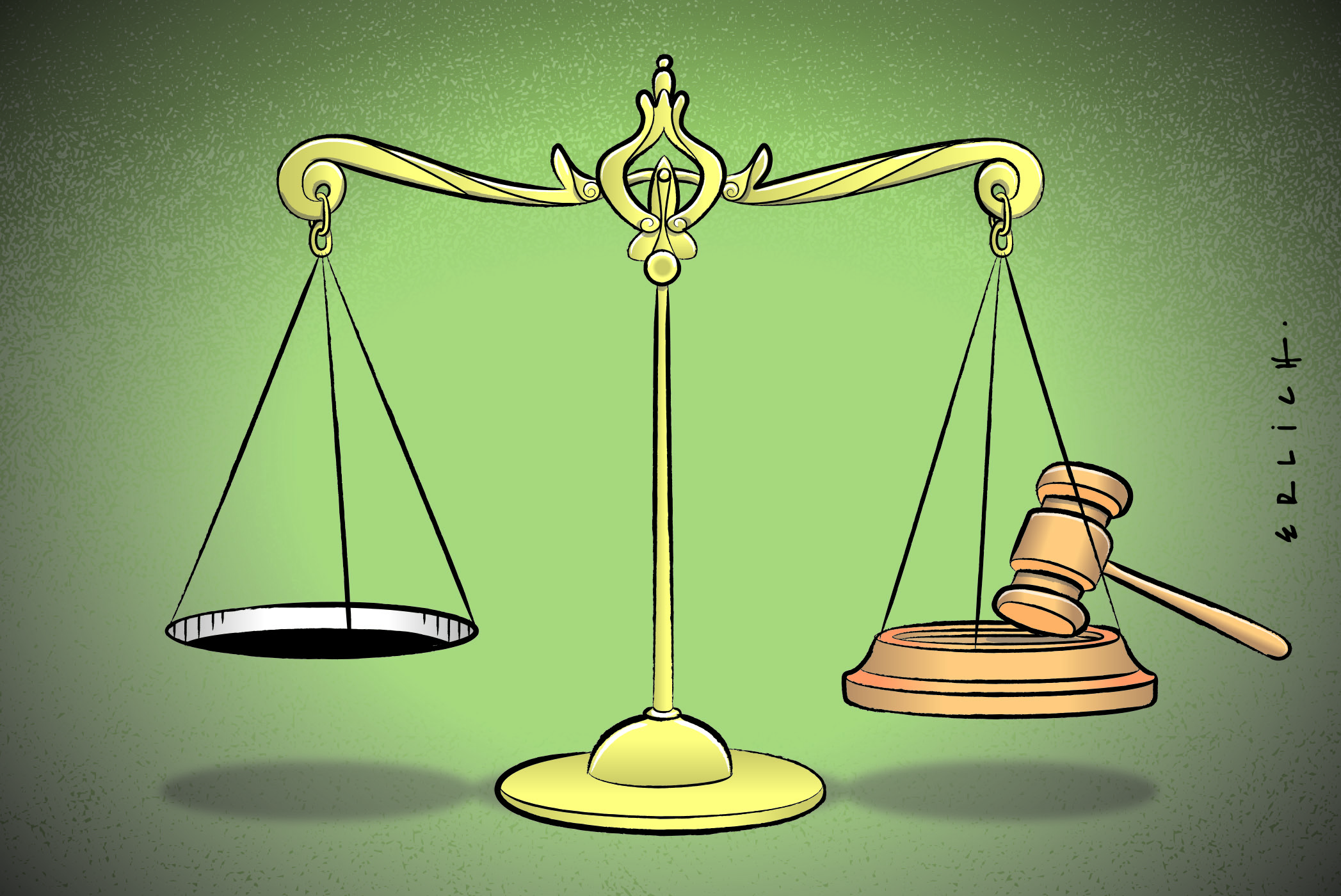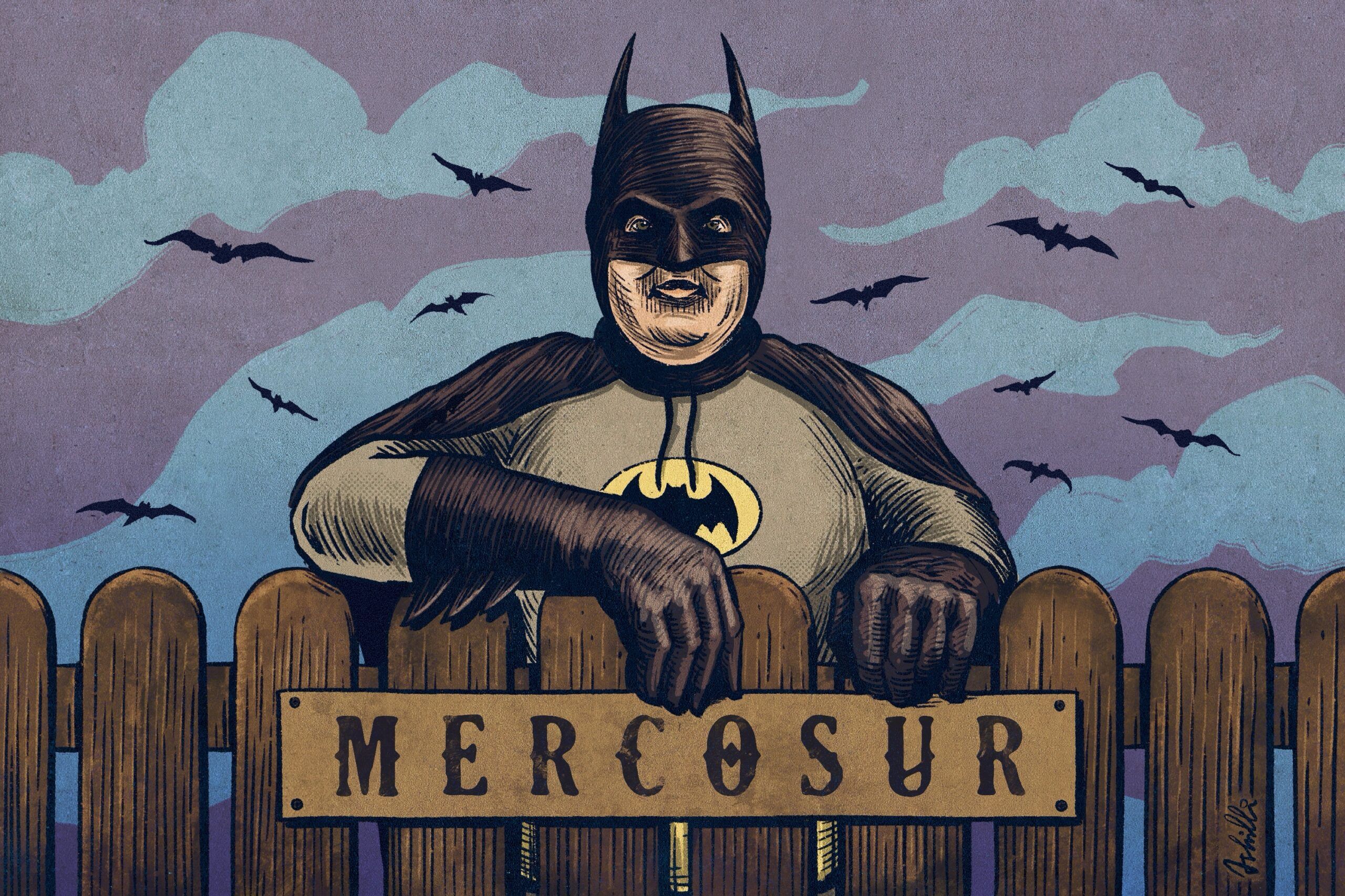|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Al cumplirse en estos días 40 años del Juicio a las Juntas, es natural preguntarse por su relación con los juicios de lesa humanidad iniciados unos 20 años después: ¿se trata de una relación de continuidad o de ruptura?
La tesis de la continuidad cuenta con bastantes adeptos —para muestra basta el botón de la película Argentina, 1985— y ya figura en el prólogo de Raúl Alfonsín en 2006 a la reedición de Juicio al mal absoluto, el libro de Carlos Nino: “No es fácil encontrar muchos otros casos en América, en Europa o en África, o en Asia, de países que hayan podido juzgar y condenar a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad como nosotros lo hicimos, con la ley en la mano” [énfasis agregado]. En ese mismo prólogo, Alfonsín sostiene que el indulto de Menem “dejó sin efecto las condenas que debían cumplir por delitos de lesa humanidad los ex dictadores Videla, Massera, Agosti, Viola, Lambruschini, Camps y Ricchieri” [énfasis agregado].
Por otro lado, la semana pasada Guillermo Ledesma —miembro de la renombrada Cámara Federal Penal que enjuició a las juntas militares— se manifestó claramente en defensa de la tesis de ruptura total entre los juicios: “Yo quiero decir que estoy totalmente en desacuerdo con los juicios seguidos después de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”, reabiertos durante el kirchnerismo, ya que en esos procesos “se cometieron infinidad de prevaricatos y se pusieron unas penas enormes”.
Jaime Malamud Goti —uno de los diseñadores de la arquitectura jurídica de los juicios a las juntas militares— también ha comunicado urbi et orbi en varias oportunidades su rechazo a lo acontecido en ocasión de los juicios de lesa humanidad, por múltiples razones éticas, políticas y jurídicas, que en gran medida explican las diferencias entre el Juicio a las Juntas y los juicios de lesa humanidad. Queda por dilucidar, entonces, quién tiene razón: los partidarios de la tesis de la continuidad o los de la ruptura.
Penal liberal o penal autoritario
Existen dos grandes maneras de entender al derecho penal, como sostiene el título del libro de Georg Dahm y Friedrich Schaffstein ¿Derecho penal liberal o derecho penal autoritario?, publicado en 1932. De Dahm y de Schaffstein se podrán decir muchas cosas –entre ellas que poco tiempo después de publicar el libro se convirtieron en los penalistas más representativos de la Escuela de Kiel, la corriente insignia del derecho penal nacionalsocialista–, pero no se puede negar que llamaban a las cosas por su nombre.
La distinción entre derecho penal liberal y autoritario (por no decir anti-liberal) es todavía más clara que la antinomia garantismo-punitivismo, ya que todo derecho penal se dedica precisamente a punir y, por lo tanto, a combatir la impunidad. La cuestión es si la lucha contra la impunidad respeta o no las garantías penales de los acusados.
No faltan los que creen que no hay dos sin tres, es decir, que el interpretativismo o el deliberativismo pueden ubicarse como una tercera posición que supera esa antinomia. Sin embargo, semejante posición no tiene mayor sentido. La interpretación o la deliberación (o el diálogo) no son una tercera posición, sino que son métodos que nos permiten decidir si vamos a respetar las garantías penales o no. Si negamos las garantías penales como resultado de una interpretación o de un diálogo somos tan autoritarios como si lo hiciéramos sin interpretar o dialogar, mientras que si respetamos las garantías penales luego de una interpretación o de un diálogo somos tan liberales como si lo hubiéramos hecho sin interpretar o dialogar. En otras palabras, antes y después de interpretar o de deliberar, las alternativas continúan siendo las mismas: derecho penal liberal o derecho penal autoritario.
Dahm y Schaffstein tienen mucha razón al sostener que el derecho penal liberal y el autoritario no crecen en los árboles sino que se basan en cosmovisiones diferentes. La mayor preocupación del derecho penal liberal consiste en evitar que un inocente sea condenado, incluso si eso conduce a que ocasionalmente algún culpable quede impune, es decir, sin pena. Es por eso que se trata de un derecho penal inhibido o frenado. Como muy bien dicen Dahm y Schaffstein, “el enunciado nulla poena sine lege [ninguna pena sin ley previa]” no admite “una punición sin conminación penal legal, expresa y previa, quitándole al juez la posibilidad de limitar penalmente la libertad del individuo incluso en los casos similares, pero que no hayan sido previstos como punibles para el legislador. Esta prohibición, por sí sola, justificó que Franz von Liszt denominase al Código Penal como ‘la carta magna del delincuente'”. Asimismo, Dahm y Schaffstein explican que el derecho penal liberal se caracteriza por “su rigurosa lógica formal apoyada principalmente en el tenor literal del derecho escrito, negando la posibilidad de desandarlo hacia el fin de los preceptos y el ‘derecho natural’, que subyace siempre detrás”. En cambio, al derecho penal autoritario lo único que le interesa es la desinhibición total del derecho penal para asegurarse de que ningún culpable quede impune, y es precisamente por eso que Dahm y Schaffstein optan por el derecho penal autoritario.
A esta altura, los lectores habrán notado el parecido que guarda el derecho penal internacional (que se suele invocar en los casos de lesa humanidad en Argentina) con el derecho penal autoritario, a tal punto que podríamos sincronizarlos. Esto fue precisamente lo que hizo Daniel Pastor en Poder penal internacional, su libro dedicado al derecho penal internacional, publicado de modo profético en 2004, justo antes de que en Argentina comenzara el Lollapalooza autoritario de lesa humanidad.
Los lectores habrán notado el parecido que guarda el derecho penal internacional (que se suele invocar en los casos de lesa humanidad en Argentina) con el derecho penal autoritario.
Pastor advierte que los tribunales que aplican el derecho penal internacional no están interesados en enjuiciar a los acusados sino que su tarea consiste en condenarlos. Se trata de juicios muy extraños, ya que tienen un solo resultado posible: el castigo, que Pastor muy acertadamente designa como “punición infinita”. De este modo, se trata de un derecho penal tributario del derecho penal autoritario defendido por Dahm y Schaffstein, al cual sólo le interesa terminar con la impunidad a cualquier precio, incluyendo los derechos fundamentales o humanos de los acusados.
Ciertamente, los hechos de los que se ocupa el derecho penal internacional son gravísimos. Sin embargo, según el derecho penal liberal ni siquiera un delito grave puede autorizarnos a que nos deshagamos, por ejemplo, de la presunción de inocencia. De hecho, debería ser al revés: si nos importa la presunción de inocencia, cuanto más grave es el delito más estrictos deberíamos ser en el cumplimiento de las formas jurídicas. De ahí que según el derecho penal liberal, si hablamos de un juicio penal entonces existe un escenario en el cual el acusado pueda quedar absuelto, es decir, impune.
En rigor de verdad, no puede sorprender la genealogía autoritaria de los juicios de lesa humanidad, ya que dicha genealogía se remonta por lo menos hasta Nuremberg, la cuna del derecho penal internacional. Cabe recordar que en Nuremberg los juicios fueron instruidos por tribunales ad hoc, compuestos por las fuerzas vencedoras que aplicaron una justicia homónima sobre los vencidos, conforme a un estatuto no menos ad hoc y según delitos confeccionados a medida para la ocasión. Nuevamente, detrás del espíritu de Nuremberg se halla la lucha contra la impunidad a cualquier precio. Es por eso que Pastor nos recuerda que, según el penalista español Jiménez de Asúa, Nuremberg es un modelo de lo que no se debe hacer durante un juicio penal.
Es por eso que Pastor nos recuerda que, según el penalista español Jiménez de Asúa, Nuremberg es un modelo de lo que no se debe hacer durante un juicio penal.
Por supuesto, alguien podría sostener que a los nacionalsocialistas en Nuremberg se les suministró una dosis de su propia medicina, lo cual es absolutamente cierto. Parafraseando a Carl Schmitt, a nacionalsocialista, nacionalsocialista y medio. Pero ese es el punto: contra el nacionalsocialismo se usó un derecho notablemente parecido al nacionalsocialista, cuya única preocupación era la lucha contra la impunidad a toda costa. Lo que subyace entonces a la recepción del modelo de Nuremberg en los juicios de lesa humanidad en la era del cenit de los derechos humanos —la nuestra— es que quienes violan derechos humanos no tienen derechos humanos.
Continuidad o ruptura
Volviendo a los juicios contra las juntas y los juicios de lesa humanidad, los prevaricatos cometidos en los segundos a los que se refiere Ledesma, así como las críticas de Malamud Goti, se deben en gran medida al salto cuántico que tuvo lugar en el derecho argentino entre 1985 y 2004. Este salto se corresponde con la acrobacia jurídica de la que hizo gala el entonces juez de la Corte Enrique Petracchi para decidir en 2005 en el fallo «Simón» la inconstitucionalidad de las mismas leyes de amnistía y el indulto que él había considerado constitucionales en 1987 en el caso «Camps» y en 1990 en «Riveros» respectivamente, a pesar de que, como nos lo recuerda la histórica disidencia del juez Fayt también en el fallo «Simón», las disposiciones internacionales que Petracchi invocó en 2005 para explicar su uso de la garrocha jurisprudencial ya estaban vigentes en 1987.
La trayectoria de Petracchi es muy reveladora del pasaje del derecho penal liberal al derecho penal autoritario característico de la doctrina del fallo «Simón», según la cual “obstáculo normativo alguno” (sic) puede interponerse en la persecución penal de los delitos de lesa humanidad. Mientras que la preocupación fundamental de 1985 fue aplicar un derecho penal liberal, inhibido, cumpliendo con el principio de legalidad para que nadie pudiera atacar la validez del juicio —a la vez que se trataba de marcar la diferencia entre un régimen democrático y otro dictatorial—, la preocupación principal del ciclo iniciado en 2004 con los juicios de lesa humanidad fue la lucha contra la impunidad tal como reza el conocido eslogan “juicio y castigo”, para el cual los juicios no son suficientes, ya que en un proceso conforme al Estado de derecho el acusado puede quedar impune, es decir, absuelto, si alguna de sus garantías penales debe ser violada para poder evitar dicho resultado.
La lucha contra la impunidad ha llegado a un extremo tal que algunos jueces federales se lamentan de que los acusados obtengan “impunidad biológica” por haber muerto luego de la condena, como si estos jueces estuvieran dispuestos a seguir los pasos de los condenados fallecidos para “ir a buscarlos al Más Allá”, como dice la canción mexicana «El preso número nueve» de Roberto Cantoral.
A juzgar por lo que cuenta Ricardo Gil Lavedra —otro miembro de la legendaria Cámara Federal Penal que juzgara a los ex comandantes— en su libro La hermandad de los astronautas: el Juicio a las Juntas por dentro (2022), este último no deja de tener sus luces y ciertas sombras: “En un momento de ese mes de noviembre Carlos Nino nos transmitió un curioso pedido. El presidente Alfonsín quería conocernos y Nino ofrecía una cena privada en su casa. (…). El Negro Ledesma se opuso con razones atendibles, decía que no teníamos nada que conversar con Alfonsín y que corríamos un riesgo innecesario. Pero prevaleció la opinión contraria. Ninguno de nosotros lo conocía, teníamos curiosidad y se trataba nada menos que del presidente de la Nación. A pesar de la emoción que nos producía conocerlo —al menos a mí y apuesto que a varios más—, no temimos que ningún eventual pedido de su parte nos influyera; nuestra independencia se encontraba en el fuero interno y estábamos convencidos de que las decisiones en la causa nos pertenecían con exclusividad. Nadie, ni siquiera el presidente, nos iba a torcer de ese camino. Con esa convicción, todos, menos el Negro, aceptamos concurrir”. Gil Lavedra se preguntó después de la cena: “¿Habría tenido razón el Negro cuando decía que no había que ir? ¿Nos condicionaría de alguna manera? Estábamos seguros de que no, pero la duda del Negro era válida”. La cena fue un día de noviembre de 1985, mientras que la sentencia fue dictada el 9 de diciembre del mismo año.
Llama la atención que la participación de estos tres autores [Zaffaroni, Alagia y Slokar] en los juicios de lesa humanidad no haya sido fiel al pensamiento que expresan en sus libros.
Otro punto a tener en cuenta es que según el libro Derecho penal. Parte general, escrito por Eugenio Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, “cuando el art. 18 [de la Constitución] dice juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, no parece dejar afuera la ley procesal, sino todo lo contrario”, con lo cual también podrían surgir dudas acerca de la constitucionalidad del avocamiento ex post facto por parte de la Cámara Federal de las actuaciones del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que permitió la condena de los miembros de las juntas militares —para no hablar de lo que esto implica para la discusión sobre la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad—.
En todo caso, ni siquiera a la acusación se le ocurrió en 1985 hablar de “crímenes de lesa humanidad”, por la sencilla razón de que esos crímenes sólo empezaron a formar parte del derecho argentino casi 40 años más tarde merced a los diferentes tratados de derechos humanos suscritos por Argentina. En el libro de Zaffaroni, Alagia y Slokar consta que “la legalidad significa que la única fuente productora de ley penal en el sistema argentino son los órganos constitucionalmente habilitados y la única ley penal es la ley formal de ellos emanada, conforme al procedimiento que establece la propia Constitución. La Constitución no admite que la doctrina, la jurisprudencia, ni la costumbre puedan habilitar poder punitivo”. Esto mismo explica por qué los juicios de lesa humanidad en relación a actos cometidos bastante antes de 1985 violan notoriamente el principio de legalidad. Dicho sea de paso, llama la atención que la participación de estos tres autores en los juicios de lesa humanidad por lo general no haya sido fiel al pensamiento que expresan en sus libros.
En conclusión, teniendo en cuenta la sincronización entre el derecho penal liberal y el autoritario con el Juicio a las Juntas y los juicios de lesa humanidad respectivamente, la tesis de la continuidad entre el primero y los segundos es una verdadera leyenda, que vista en su mejor luz es sólo un intento de mejorar la imagen de los juicios de lesa humanidad, intento que sirve únicamente para contaminar la reputación del Juicio a las Juntas.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.