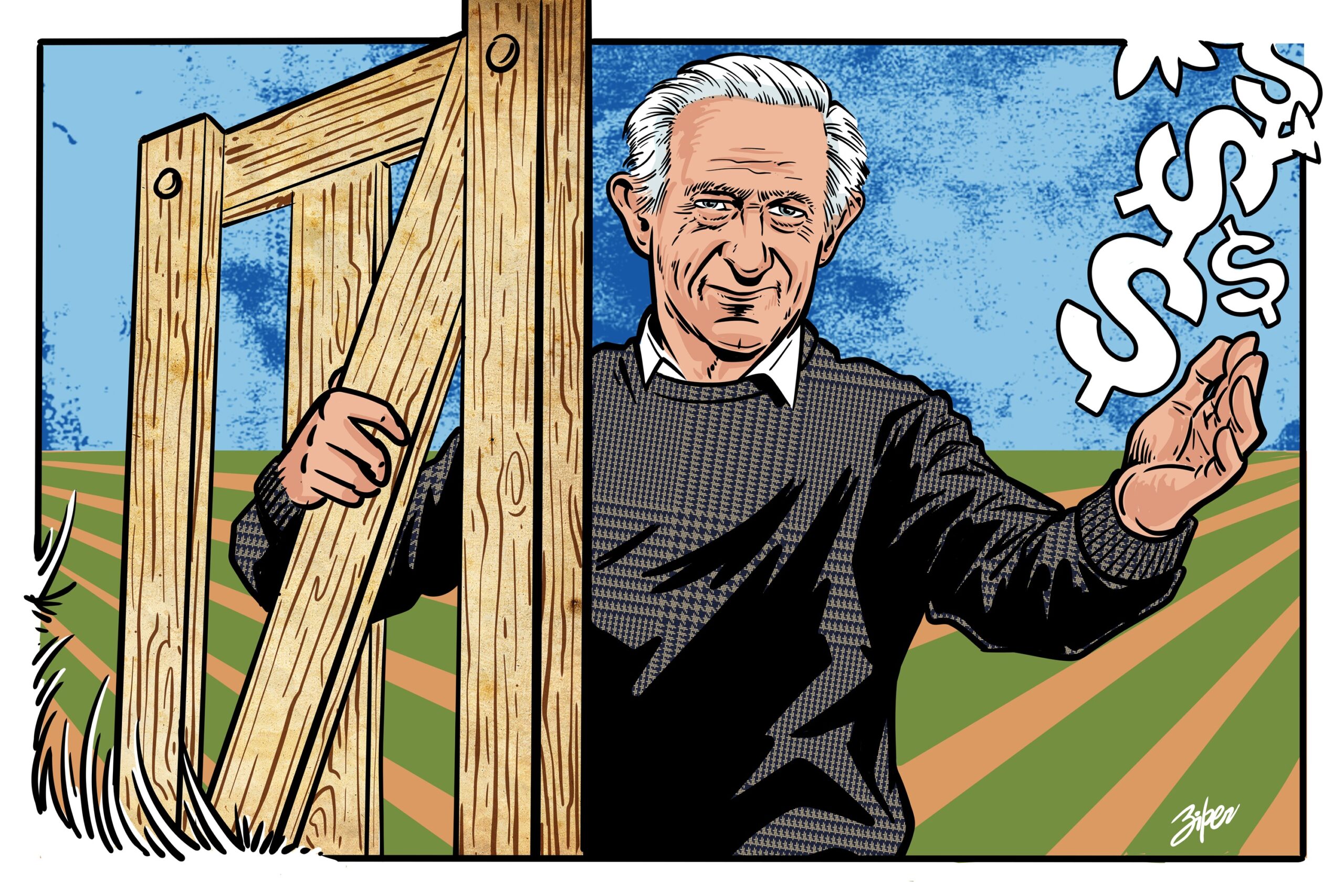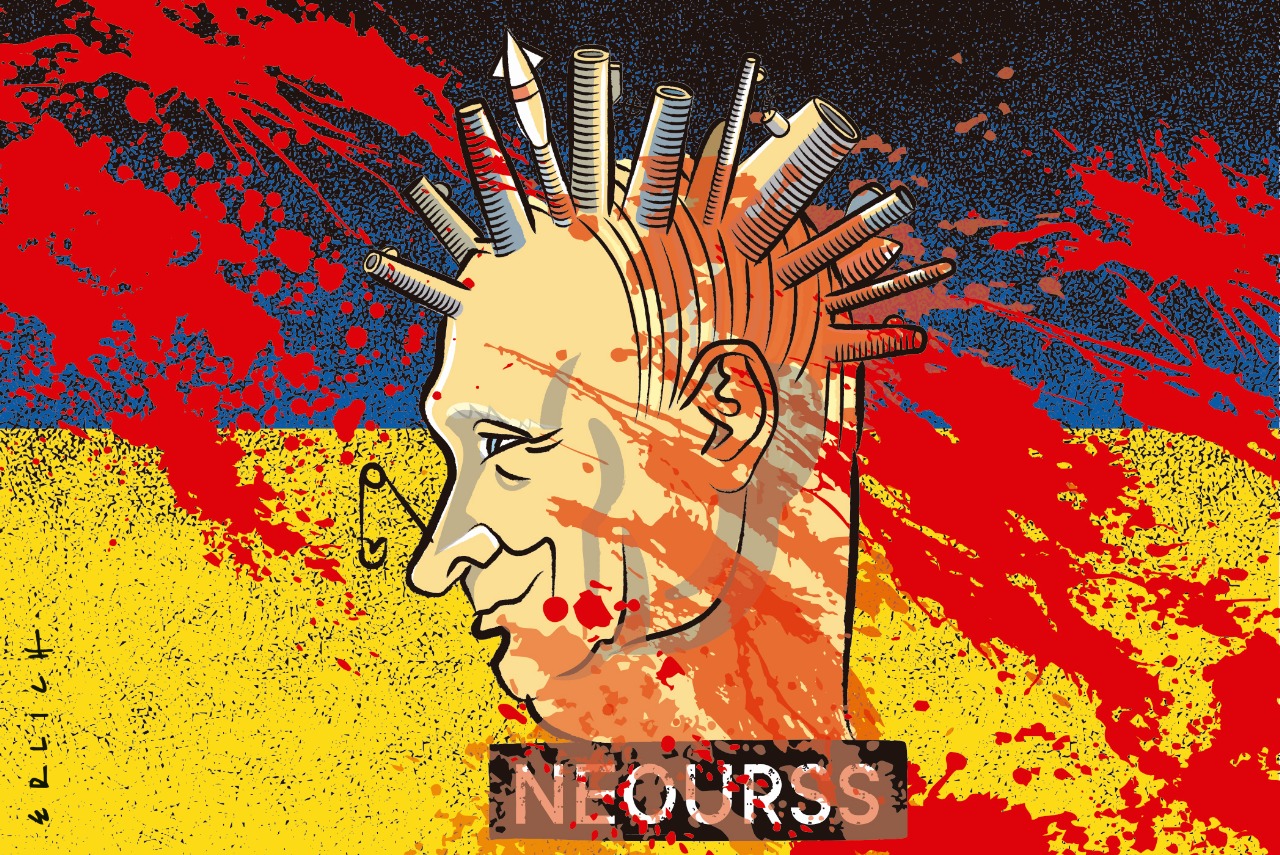|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Para muchos, Juan José Llach, que murió hace dos semanas, fue conocido como un economista preocupado por la educación y como ministro del área durante el gobierno de la Alianza. Para otros, más memoriosos, fue un miembro clave del equipo de Domingo Cavallo en los ‘90 y, también, un pensador riguroso y constante sobre los problemas de la Argentina. Para esa aldea de alta intensidad llamada X (antes Twitter), era el padre del borgeano Santiago y el cazador de guanacos Lucas, también economista. Hay también un Juan J. Llach menos conocido, pero no por eso menos importante: el Llach agropecuario, y es así como elijo recordarlo hoy, porque sus textos e ideas fueron una parte central de los mejores argumentos para defender al sistema de agronegocios argentino en un momento en que era atacado por la política y por una parte de la academia.
Una de las primeras cátedras que presidió Juan Llach fue la de Sociología Rural a inicios de los ‘70 en la Facultad de Agronomía de la UBA, donde inició su actividad política ligado al peronismo de izquierda. En 1974 fue despedido por el interventor Alberto Ottalagano, durante el gobierno peronista.
La segunda versión del Llach agropecuario aparece recién después de la crisis de 2001, de la mano de la Fundación Producir Conservando, comandada, todavía hoy, por Gustavo Oliverio. En palabras de Oliverio, el campo se había pasado los ‘90 pensando tranquera adentro, como el impacto de la inclusión de fertilizantes sintéticos y las implicancias del tándem tecnológico siembra directa-soja genéticamente mejorada-glifosato. Hasta ese momento la Fundación no tenía posturas técnicas sobre la política pública, pero entre 2002 y 2003 la realidad les mostró que sería el agro, con su enorme productividad y el ingreso de China a la OMC, el sector que financiaría la muy costosa recuperación de la sociedad argentina, que había llegado a tener un 60% de la población debajo de la línea de pobreza. El propio agro debía ser entonces quien explicara que las retenciones, repuestas por Duhalde y confirmadas por Néstor Kirchner, estaban matando a la gallina de los huevos de oro.
No teníamos datos ni prestigio para disputar el debate”, dice Oliverio. “Ahí apareció la idea de convocar a Juan Llach”.
“No teníamos datos ni prestigio para disputar el debate”, dice Oliverio. “Ahí apareció la idea de convocar a Juan Llach”. El objetivo era proponerle a la sociedad un proyecto de desarrollo en torno a ser una potencia agroalimentaria en un mundo en el que Asia se urbanizaba y demandaba más alimentos. En ese momento la producción de granos arañaba los 63 millones de toneladas y las exportaciones de carne vacuna crecían a buen ritmo, porque Guillermo Moreno todavía no había bajado containers de carne enfriada de los barcos ni, después, prohibido las exportaciones. En Producir Conservando querían seducir a la sociedad con el impacto positivo que tendrían para la el país una producción de 100 millones de toneladas de granos y más exportaciones de carne aviar y porcina que bovina. ¿Cómo hacerlo?
El resultado de esa convocatoria a Llach sigue siendo la principal fuente de datos y metodología para entender el impacto fuera de la tranquera del agro argentino. También nos dio, a quienes creemos en el sueño de una Argentina verde y competitiva, los argumentos para decir que el sistema de agronegocios no sólo es el principal sector exportador de la economía argentina y principal financiador, via impuestos, del Estado argentino: también es el mayor generador de empleo del país. El argumento de Llach era simple pero potente: los empleos generados por el campo fuera de los lotes son más que los que genera dentro de los lotes, y sólo existen porque se trabajan esos lotes. Si esa producción no fuera competitiva a nivel global no habría camiones moviendo los granos o demandado talleres que les cambien las ruedas; no habría cuatro sucursales bancarias en ciudades de 15.000 habitantes; no habría una industria frigorífica para faenar esos novillos, ni concesionarias de maquinaria agrícola o de Toyota o agentes de SENASA monitoreando la campaña de vacunación de la aftosa. En mis palabras: los agronegocios son la conquista efectiva del territorio. Si no existiesen, en esos parajes rurales no habría nada, serían desiertos sin humanos y por lo tanto sin actividad económica. Porque hay agronegocios, hay Argentina en cada metro cuadrado del mapa.
Adentro y afuera de los lotes
La conclusión de “La generación de empleo en las cadenas agroindustriales”, un estudio dirigido por Llach y publicado en mayo de 2004, fue contundente: el 35,6% del empleo argentino estaba contenido dentro del sistema de agronegocios. ¿Qué datos usaron? Los de la Matriz Insumo-Producto de 1997 y la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, con extrapolaciones del Valor Bruto de Producción. Toda información pública incontestable. Tenían la ventaja de que la matriz de datos que querían extrapolar era cercana en el tiempo. Lo más novedoso fue la forma en la que Llach y sus coautores, Marcela Harriague y Ernesto O’Connor, reordenaron el empleo para definir lo que en sus términos eran las cadenas agroindustriales. Algo que conceptualmente circulaba en el ambiente, pero jamás había sido medido.
El empleo directo fue definido de una forma más amplia que en la tradición de la profesión: un empleado de un frigorífico había sido clasificado desde siempre como empleo industrial. En los términos de Llach eso era empleo directo de las cadenas agroindustriales, que ahora no solo incluían a la “producción primaria” sino también a los “elaborados con esos bienes primarios”, porque la competitividad es sistémica, no habita compartimentos estancos. Ese tipo de empleo alcanzaba al 18% del empleo argentino, del cual mucho menos de la mitad trabajaba “adentro de los lotes”.
Luego le seguía el “empleo indirecto 1”, relacionado con la producción de insumos, bienes de capital y servicios necesarios para la producción de las cadenas agroindustriales. Para los economistas con mentalidad del siglo pasado, como el actual ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, la producción de cosechadoras, pulverizadoras y sembradoras no forma parte del sistema de agronegocios, es parte de la “industria metalmecánica”. Qué olor a naftalina. Así también, según la visión tradicional, el gerente de una sucursal bancaria de 25 de Mayo, que otorga el 80% de sus créditos a productores agropecuarios, no forma parte del sistema de agronegocios, sino del sector financiero. La suma de este primer tipo de empleo indirecto ascendía en 2003, según Llach, al 6% del total.
La suma de todo ese empleo en el sistema de agronegocios (el 18% directo más el 6% indirecto productivo más el 11% indirecto amplio) resultaba en 35,6%.
Por último, el estudio incluía el “empleo indirecto 2”, potencialmente más polémico: estimaba el consumo de los empleados directos no relacionado con la producción de las cadenas agropecuarias. Por ejemplo, si un productor agropecuario decide hacerse una pileta en el jardín de su casa, el empleo de esos albañiles también debe considerarse parte del empleo generado por el agro. Esto agregaba un 11% más a la cuenta. La suma de todo ese empleo en el sistema de agronegocios (el 18% directo más el 6% indirecto productivo más el 11% indirecto amplio) resultaba en 35,6%. Era la primera vez que se estimaba el impacto laboral del campo en la economía argentina. Con este resultado ya era posible empezar a sacudirse el mote de “generan divisas pero no empleo”, tan habitual entre los militantes kirchneristas de la época.
Más acá en el tiempo, el tercer Llach agropecuario aparece en el debate público con un mensaje claro: durante el kirchnerismo, que gobernó todo el boom de las commodities, la Argentina desaprovechó una oportunidad enorme para fomentar la integración entre la producción agropecuaria, la industria y los servicios para elevar los ingresos de la población. Tal como había advertido en 2004 el segundo Llach agropecuario en esos 12 años se había herido de gravedad a la gallina de los huevos de oro. Las cuestiones de lo rural formaban parte de su obsesión respecto a un desarrollo territorial más armónico y un mejor federalismo fiscal. Esto implicaba un rebalanceo de la recaudación y el gasto estatal entre públicos y privados para devolver competitividad al sector privado al igual que entre Nación y provincias para dotar al sistema de un sentido de equidad que actualmente no tiene.
Esta oportunidad desperdiciada en la primera década de los 2000, de acuerdo con Llach, se debió a las políticas iniciadas por Duhalde y profundizadas por Kirchner que reprimieron el conjunto de la producción agropecuaria, permitiendo apenas un incremento de la producción de granos y carne aviar. Esta represión derivaba de los objetivos explícitos de la política económica kirchnerista que Llach identificaba como: a) la necesidad de capturar recursos y b) mantener los alimentos a precios subsidiados para la población, la llamada “mesa de los argentinos”.
Juan José Llach no era sólo un académico, era también un policy maker y hombre de Estado que buscaba influir en la discusión pública, y se abocó a proponer soluciones alternativas al zafarrancho kirchnerista de retenciones y prohibiciones a la exportación de alimentos.
Juan José Llach no era sólo un académico, era también un policy maker y hombre de Estado que buscaba influir en la discusión pública.
En sus últimos años, Llach sostenía que un programa centrado en ampliar el potencial exportador del país requería de apoyo popular y por esto había que despejar la tensión para la producción de alimentos entre mercado externo e interno. En criollo: si los argentinos asociaban el éxito de un modelo de desarrollo exportador de alimentos con un carrito del supermercado cada vez más caro, votarían por un modelo estatista y mercado internista. El uso de retenciones y prohibiciones de exportación no solucionaba ese problema y reprimía la producción agropecuaria. Por ello, Llach proponía la implementación de un programa de food stamps a la norteamericana que subsidiara el consumo de alimentos saludables a los habitantes de menores ingresos, pero reconocía que el alcance del programa sería limitado debido a la enorme proporción de alimentos que se comercializan en negro.
En lo relativo a la financiación del Estado, Llach explicaba que “como no cobramos buenos impuestos, creamos malos”. Los malos impuestos “son regresivos y/o atentan contra la inversión y contra las exportaciones”, decía, haciendo foco en las retenciones, Ingresos Brutos y el impuesto al cheque. La propuesta no solo incluía mejorar con tecnologías el cobro del Impuesto a las Ganancias, sino eliminar los impuestos malos que desalentaban la inversión. Sobre los Derechos de Exportación al agro explicaba que al desmejorar la relación insumo-producto eran un desaliento a la inversión y ponían un techo a la producción (como se verificó en la realidad), a la vez que concentraban recursos para uso discrecional en el Estado nacional, lo que también se comprobó. Proponía su reemplazo por un impuesto inmobiliario rural que tenía la triple virtud de: a) recaudar un volumen no confiscatorio, b) dejar los recursos para el Estado provincial, donde se genera la producción y c) al no estar ligado a la facturación y ser un costo fijo, incentivaba a la inversión para licuar dicho costo por unidad producida, ya que mientras más invierto, más produzco y por lo tanto menos relevante es el impuesto.
Con la partida de Juan José Llach el agro pierde a un economista que en sus tres versiones lo pensó de forma integral, desde una visión del equilibrio general y como motor de desarrollo para el país, con ideas libres de intereses sectoriales; alguien que con criterio definió el campo de batalla de la economía política como un plano donde los argumentos no solo debían tener sentido económico, sino también plafón social para ganar elecciones y ser una realidad. La visión de un hombre de Estado hoy escasa y necesaria.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.