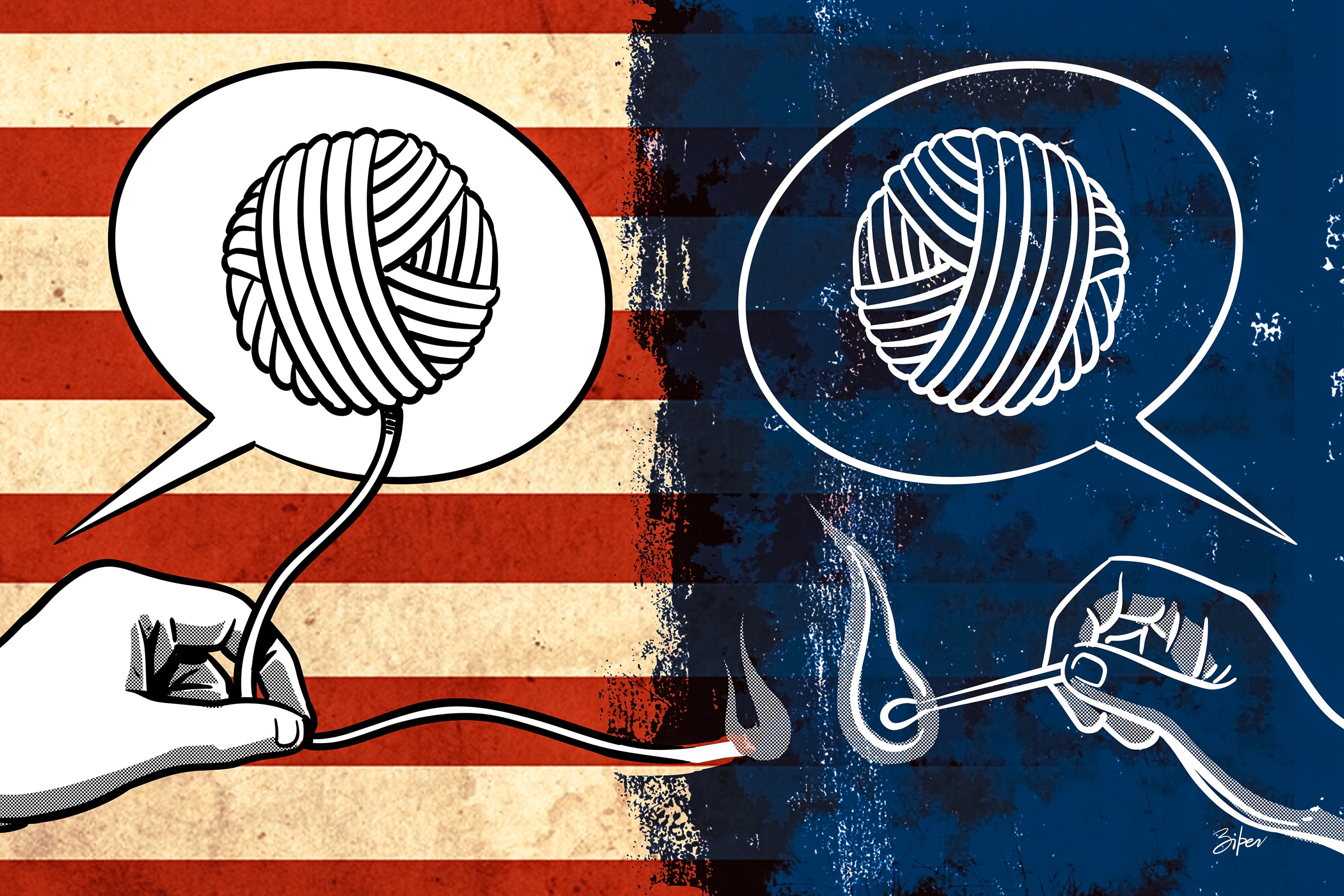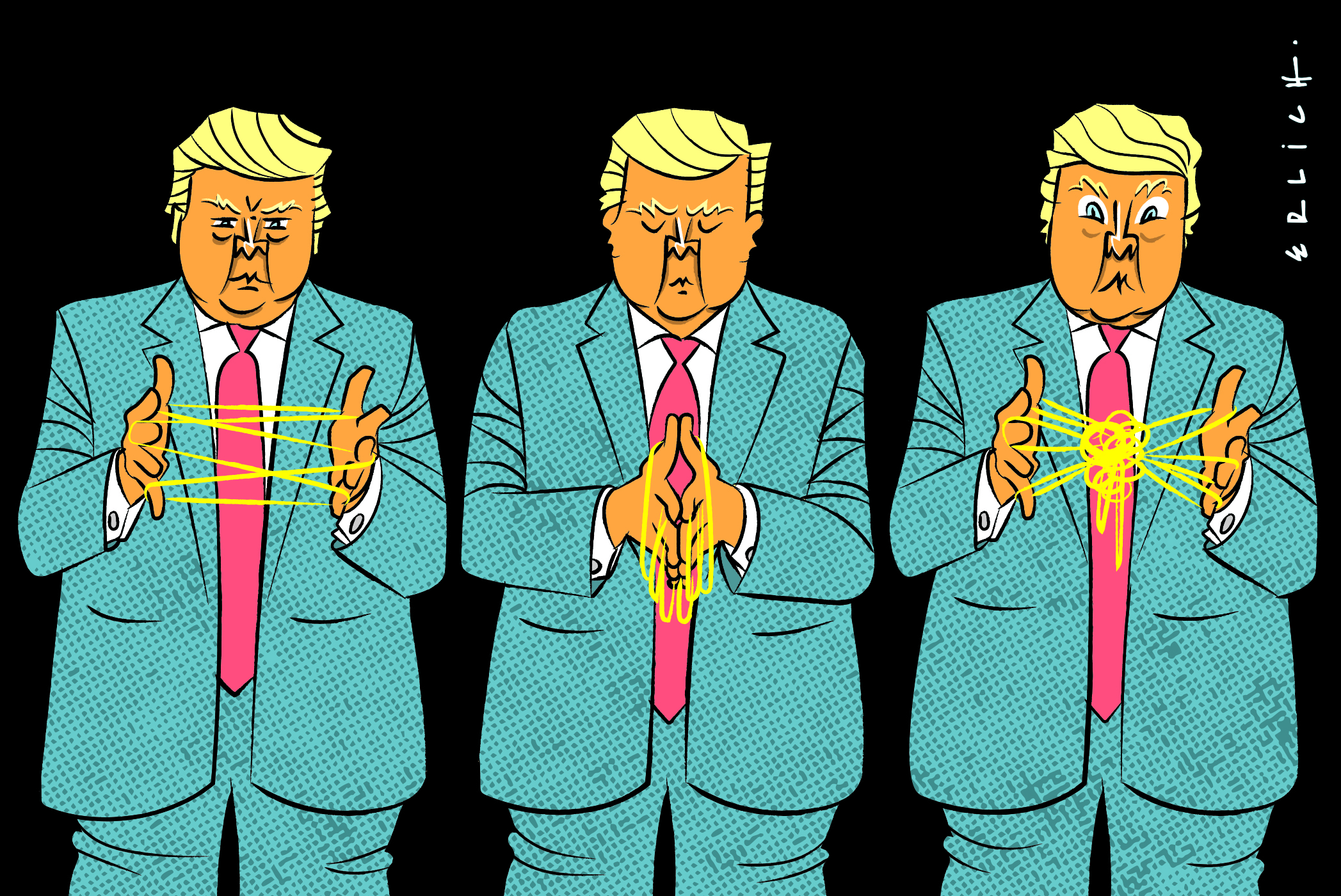|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Hace tiempo, aunque con especial énfasis en estos últimos meses, las noticias y la coyuntura en general nos llevan a postales recurrentes de autopistas colapsadas (sobre todo pero no solamente la Panamericana), problemas y disrupciones en el transporte público, historias de exclusión en nuestras ciudades (en primera plana por el drama de los sin techo en el invierno) y debates, bastante pobres por cierto, respecto de qué hacer en términos de política pública en materia de vivienda y hábitat – sobre esto último el gobierno parece proponer que “nada”, al recortar fondos de obra pública, dar de baja o directamente ignorar programas de mejoramiento del hábitat; mientras que en la oposición (o lo que queda de ella) y la opinión pública en general prima la falta de ideas contemporáneas, superadoras de la queja tanguera por supuestas soluciones que en verdad nunca existieron.
Preocupado por el estado de la situación, tanto como por la calidad del debate, quisiera aprovechar esta invitación de Seúl para ordenar algunos de mis pensamientos recurrentes en torno a 5 ideas principales. Las concibo como “provocaciones” al debate y la acción colectiva más que como respuestas concluyentes (no las tengo) a una de las problemáticas centrales de la Argentina.
1. Es fundamental pensar el desarrollo desde su dimensión territorial. Nos interesan las ciudades, el transporte y las edificaciones porque nos importan las personas y el planeta.
2. Hay un enorme costo social en la des-integración urbana, no solamente para los “excluidos” que enfrentan de manera directa distintos déficits en su calidad de vida, sino también para los supuestamente privilegiados que están “del lado de adentro”. No hay forma de que las ciudades ni sus comunidades realicen su potencial en entornos de segregación. El del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es un caso paradigmático.
Para diseñar modelos de inversión urbano-territorial es precondición superar la falsa antinomia entre Estado y mercado.
3. Como contrapunto a lo anterior, la integración urbana tiene valor social, económico y comunitario “neto-positivo”: invertir en transporte, infraestructura sostenible, equipamiento socio-comunitario o vivienda asequible, entre otros, es apostar por mejores resultados educativos, de salud, de creación de oportunidades económicas y de seguridad ciudadana.
4. Para diseñar, gestionar y escalar modelos de inversión urbano-territorial transformadores es precondición superar la falsa antinomia entre Estado y mercado. No existen balas de plata ni teoría del derrame que asegure la prosperidad compartida por generación espontánea, aún en un escenario de relativa recuperación económica como el que se proyecta para Argentina desde 2025.
5. La integración socio-territorial como norte, como factor ordenador del pensamiento político, como habilitante de la inversión pública y privada y, en última instancia, como condición para la prosperidad colectiva, no puede ser una agenda reservada únicamente a supuestos expertos. Es fundamental democratizar esta discusión, inherentemente colectiva, promoviendo que la hagan propia diversos sectores de la vida pública.
El desarrollo, en clave territorial
En 2012 entré a trabajar como economista jefe de The Portland Trust, una ONG británica cuya misión es promover la paz entre israelíes y palestinos a través del desarrollo económico – en el convencimiento de que una economía palestina estable, con adecuados niveles de empleo, crecimiento e ingresos, es condición necesaria (aunque no suficiente) para apuntalar cualquier pretensión de estabilidad en la región. Viviendo en Londres, durante más de 4 años pasé unos 10 días por mes entre Israel, Cisjordania y Gaza, trabajando en proyectos de inversión en diversos sectores, de construcción a energía renovable y de turismo a infraestructura básica. Al poco tiempo de estar trabajando en Tierra Santa me “cayó una ficha” obvia: ni en la Universidad de Buenos Aires, donde me había recibido de economista, ni en la universidad de Sussex donde había hecho la maestría en desarrollo económico había tenido materia, curso o contenido alguno que me llevara a pensar la economía (la propia sociedad) desde una dimensión territorial. Entonces, lo que la formación académica no hizo por las buenas lo terminó haciendo “de prepo” el trabajo de campo en uno de los territorios más complicados, segregados, trabados y (muchas veces por las razones equivocadas) fascinantes del planeta.
No hay aspecto de la economía (y la vida) palestina que no esté atravesado por el sistema de restricciones al movimiento (de personas, de bienes, de capitales) que impone el gobierno de Israel sobre los territorios palestinos (restricciones por razones de seguridad, en ocasiones más legítimas que otras, no es el objeto de este artículo discutirlas). Como un “queso gruyere” donde existen zonas bajo control cívico y policial de la Autoridad Nacional Palestina, con otras de control cívico palestino y militar israelí, otras bajo control cívico y militar israelí (la llamada “area C”, que cubre más del 60% del territorio de Cisjordania), y colonias ocupadas por ciudadanos israelíes, todo tipo de comercio, movimiento de trabajadores, turismo o la actividad que fuere se ve atravesada por la falta de contiguidad territorial y la fricción continua. Esto tiene graves implicancias para la productividad y las aspiraciones de desarrollo e intercambio del sector privado palestino, cuya estructura económica se “amoldó”, resignada, al particular statu quo. En este marco, no había proyecto o idea que no fuera concebida con un mapa en la cabeza. El territorio determina el equilibrio entre lo deseable y lo posible, lo cual en lo personal me hizo internalizar una forma distinta de abordar el pensamiento económico, la política y la propia vida en sociedad.
Si en Cisjordania el territorio es un factor determinante para el desarrollo, en Gaza directamente es EL tema que atraviesa todos los aspectos de la sociedad.
Si en Cisjordania el territorio es un factor determinante para el desarrollo, en Gaza directamente es EL tema que atraviesa todos los aspectos de la sociedad. En noviembre de 2014 fui por primera vez a Gaza como parte de una misión exploratoria para colaborar en un plan de reconstrucción de largo plazo luego de la guerra de ese año, cuyo alto el fuego se había acordado apenas unos meses antes. Previo a esa ronda de violenda (que duró 51 días, con casi 2800 muertos del lado palestino, más de 60.000 unidades habitacionales destruidas e infraestructura energética seriamente dañada – menos de un 10% del daño por la ofensiva israelí tras el ataque terrorista de Hamas del 7/10/2023), el sistema de Naciones Unidas se preguntaba si la franja sería un lugar “vivible” hacia el año 2020. Y la respuesta era que no, o al menos no bajo las condiciones imperantes de mínimo movimiento de personas, restricciones de acceso a la plataforma marítima, grave deterioro ambiental (con el 95% del acuífero contaminado) e infraestructura básica casi inexistentes (ninguna planta de tratamiento de efluentes, 8 horas de electricidad en un buen día). Fue por eso que el único abordaje metodológico posible para pensar en un plan de desarrollo sostenible en Gaza fue desde una dimensión “espacial”, lo cual dio origen a la iniciativa Palestine Emerging (reflotada recientemente). Sin sistemas de transporte adecuados, lazos de contiguidad territorial, remediación ambiental, inversión masiva en construcción y servicios comunitarios y, sobre todo, apertura a la hiperconectividad regional (todo apuntalado por el cese de la violencia y el terrorismo por parte del grupo fundamentalista Hamas), no había, hay ni habrá chances de una economía mínimanente viable en Gaza y, por tanto, de estabilidad en la región. Eso, que era cierto tras el alto el fuego del 2014, es similar en naturaleza pero 40 a 50 veces peor en escala a la luz de la destrucción masiva y las pérdidas humanas en Gaza dada la respuesta militar israelí al descarnado, barbárico, criminal y cobarde ataque de la agrupación terrorista Hamas a civiles israelíes el 7 de Octubre de 2023. Aún suponiendo que se firme la paz mañana, que no se dispare una sola bala más y hasta que se llegue a un acuerdo por las fronteras (pendiente y cada vez más complicado desde 1948), el drama de 2 millones de personas sobreviviendo en condiciones infrahumanas ahí seguirá – por muestra, se estima que solamente la remoción de escombros llevará entre 8 y 10 años.
La desintegración nos limita
Acudí al ejemplo extremo de Palestina e Israel para ilustrar lo obvio que de tan naturalizado a veces deja de serlo: la desigualdad urbana, definida como un patrón de crecimiento polarizado, en que algunos viven en condiciones adecuadas (acceso a servicios, corredores de transporte, infraestructura social) y cada vez son más los “expulsados” que enfrentan déficits (en el hábitat, falta de servicios, de espacios verdes, de transporte público, hacinamiento), es un subóptimo social. Cercena la vida de los marginados pero también limita el potencial del conjunto de la sociedad, afectando incluso a quienes creen estar al margen de esta problemática por gozar de condiciones de vida superiores a la media.
Esto me hace evocar a Chris Choa, un amigo, arquitecto y urbanista, que me abrió los ojos al hecho de que, a través de la historia, la ciudad siempre tuvo el mismo tamaño: una hora. La hora que lleva cruzar a pie la ciudad medieval amurallada, la hora que lleva cruzar en auto por la autopista la ciudad estadounidense tras el inicio del reinado del automóvil, o la (menos de una) hora que toman los trenes para conectar eficientemente Amsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrecht, que juntas conforman la mega-conurbación del Randstad en los Países Bajos. Dentro de esta “hora mágica” se puede pensar la ciudad. Si se extiende más allá de esa “distancia” se vuelve caótica, ingobernable, improductiva, compleja de habitar.
El AMBA viene consolidando patrones de crecimiento desigual, desordenados y sin planificación.
La gran conurbación argentina, el AMBA, viene consolidando patrones de crecimiento desigual, desordenados y sin planificación, que la alejan de la mega-ciudad virtuosa que podría ser. Un trabajo de CIPPEC analizó cómo crecieron los 33 principales aglomerados argentinos entre los años 2006 y 2016, encontrando que en el AMBA la expansión de la “mancha urbana” fue caótica. De las casi 22.000 hectáreas de nuevo suelo urbano que se incorporaron al AMBA en la década de referencia, el 84% fue para uso residencial. Lo llamativo es que de ese total, más de la mitad se destinó a urbanizaciones cerradas, siendo el segundo uso residencial el de barrios de origen informal. El área donde vive un tercio de la población argentina produce “countries” y villas. Esta dinámica, viciosa, se explica en buena medida por la falta de Estado, alejado de su rol planificador (sobre todo a nivel municipal, con responsabilidades directas sobre los permisos de uso de suelo), tanto como por la falta de un mercado de suelo, vivienda y hábitat. Sumado a una economía que hace más de una década que no crece, las ciudades del AMBA son magnetos negativos que expulsan a sus residentes, reforzando patrones de segregación territorial que dejarán su marca en la forma, dinámicas y realidades de nuestra “mega-ciudad” por décadas.
Alejados, mal conectados y con ciudades que se deterioran al ritmo del declive económico, somos más improductivos, nos cuesta comerciar y producir, y perdemos instancias de vinculación ciudadana y mixtura social que fueron determinantes de la conformación del ADN nacional. Atravesando todo esto, una gobernanza metropolitana caótica, que sostiene el artificio de 21 municipios (“mini gobernaciones”, en palabras de Jorge Asís) con límites distritales cada vez más irrelevantes, nula coordinación y responsabilidades metropolitanas difusas.
Hay valor en la integración sociourbana
Así como hay costos en la segregación territorial hay, por oposición, valor derivado de acciones tendientes a la integración socio-urbana. En buena medida esta proposición estuvo detrás de la iniciativa del gobierno nacional para impulsar, desde 2016, la creación de una política consistente de integración de villas y asentamientos de alcance federal. Partiendo de la base de que no se puede gestionar lo que no se conoce, se comenzó por realizar el primer censo nacional de barrios informales, que derivó en la creación del registro nacional de barrios populares (RENABAP) mediante un decreto presidencial en el año 2018. Es conocido el camino que llevó a la sanción de una ley nacional en ese mismo año, incluyendo la creación de un programa de integración socio-urbana (PISU) y un vehículo financiero con el objetivo específico de financiar inversiones multi-dimensionales en las más de 6.000 villas y asentamientos que hoy forman parte del registro actualizado. Esto último estuvo íntimamente vinculado a una (muy bienvenida) nueva concepción de la problemática del hábitat informal en Argentina. Ahí donde hasta ese entonces solo se veían problemas sin solución de continuidad, pasivos urbanos, emergía la posibilidad de intervenir para dar mejores condiciones de vida a los habitantes de los barrios, en primer lugar, y así habilitar condiciones de desarrollo colectivo de escala metropolitana.
Entendiendo a la vivienda y el hábitat más como medio que como fin, detrás de un mejoramiento habitacional o la instalación de redes de agua potable y saneamiento, hay menor incidencia de enfermedades gastrointestinales, menor ausentismo escolar (más del 40% de los 1,2 millones de habitantes de barrios populares es menor a 15 años) y mayor productividad laboral, entre otros resultados medibles. En el statu quo, el costo de lidiar con esos y otros problemas en el mediano a largo plazo es mucho mayor a la inversión requerida para atacarlos de manera estructural, habilitando un camino hacia la superación de la pobreza multidimensional en el país.
Con más de un millón de hogares viviendo en barrios sin conexión formal a servicios básicos, el tema dista de ser marginal
Con más de un millón de hogares viviendo en barrios sin conexión formal a servicios básicos (agua potable, saneamiento, electricidad) ni formalidad en la tenencia de la tierra, el tema dista de ser marginal para volverse definitorio de las aspiraciones de desarrollo de la Argentina. Y en particular de la provincia de Buenos Aires, con un tercio de los barrios populares del país, pero con más de la mitad de las familias que viven en la informalidad. En algunos municipios, con La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora y Florencio Varela a la cabeza, la cuestión de la segregación urbana caracteriza las dinámicas territoriales de modo decisivo.
Que el kircherismo de Alberto Fernandez haya sido un pésimo intérprete de esta política y que esto haya venido como anillo al dedo para su eliminación por parte del gobierno de Javier Milei, en el fondo, no cambia nada respecto de lo grave de la problemática ni del potencial que, con la visión, liderazgo y empatía adecuadas, una administración seria podría alcanzar con los instrumentos de política hasta hace poco existentes. Toca volver a instalar el tema en la agenda y lograr que los dogmas y el revanchismo puedan más que la razón.
¿(No) hay plata?
Hacia 2018 se estimó la inversión necesaria para “integrar” los barrios del RENABAP en no menos de 26 mil millones de dólares estadounidenses. Esta cifra incluía el costo de obras para dotar de atributos urbanísticos mínimos a las villas y asentamientos del registro, así como trabajos “troncales” a nivel ciudad para dar factibilidad de servicio, entre otros costos asociados. Hoy esta cifra, que tomaba el censo original de 4.416 barrios, es aún mayor, ya que en la actualidad hay más de 6.400 barrios informales en Argentina. De todos modos, el argumento central se sostiene: al ritmo de inversión estatal anual histórico se tardaría más de 200 años en urbanizar todos los asentamientos del país, sin siquiera llegar a atender el crecimiento “vegetativo” de la demanda. Cada año surgen nuevas urbanizaciones informales, fruto de la falta de oportunidades y la anarquía territorial imperante. Esto se da incluso en las pocas ciudades argentinas donde crece el empleo formal al ritmo de cadenas de valor pujantes, como es el caso de Neuquén – la capital provincial está entre las ciudades de mayor crecimiento de la informalidad urbana.
Ante esta brecha (parte de la mega-brecha de más de 4.4 billones de dólares de inversión anuales para financiar acciones tendientes a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en mercados emergentes), se ha respondido históricamente desde el Estatismo miope, bobo, demodé y en muchos casos cínico que no ha hecho más que perpetuar el statu quo. “El Estado te salva” puede funcionar como eslogan, pero en la vida real se golpea el pecho por construir 100.000 viviendas (o 200, o 300, es lo mismo) en un periodo de gobierno, cuando el déficit cuanti y cualitativo combinado es de más de 3.5 millones de unidades (y creciendo). En la evolución de “regalar” soluciones (muchas veces malas soluciones) al 0,01% de la población a posibilitar el financiamiento asequible de soluciones (en este caso habitacionales) al conjunto de la población, está el desafío de nuestro tiempo. Requiere grandeza y liderazgo, resistir la tentación de “entregar” cosas (en este caso una casa, pero vale para varios campos), de cortar moños y de hacer posteos atractivos con vuelos de dron en redes sociales. Ese mismo estatismo ha creado una cultura en las jurisdicciones sub-nacionales donde “rinde” más invertir en lobbistas que busquen “bajar recursos” en Buenos Aires que en cuadros profesionales que logren plantear políticas locales sostenibles, virtuosas, y financiadas con la generación de recursos genuinos. Nuestras ciudades están muriendo de estatismo tonto.
En la evolución de “regalar” soluciones al 0,01% de la población a posibilitar soluciones al conjunto de la población, está el desafío de nuestro tiempo.
Del otro lado, el mito del mercado ordenador, acompañado del “fin del curro de la obra pública” como dogma y en parte sostén del ajuste fiscal, acaso el único ancla del programa económico de la administración de Javier Milei. Esta mirada, que invita a los vecinos de un barrio a hacerse ellos mismos un puente, por caso, o que fantasea con obras habilitadas por “un sistema de garantías a la chilena con cláusulas de salida a la peruana y sistema de incentivos a la suiza” que nunca nadie jamás vio, peca de igual miopía que la ultra-estatista, al convertir el “no hay plata” en un mantra auto-limitante que choca contra la creación de mercados modernos, de escala, posibles, sostenibles y virtuosos.
Si hay un sector en el que hay plata (o puede haberla) es el de la vivienda y el hábitat (y en el desarrollo urbano más en general), creador de valor, trabajo y desarrollo. La explicación es simple: la población, incluyendo (sobre todo?) a la de los barrios populares, valora y prioriza el invertir en su vivienda y en su barrio. Trabajos seminales como el de Schargrodsky y Galiani demuestran hace décadas que ante la seguridad en la tenencia las familias invierten hasta 40% más en el mejoramiento de sus viviendas. Y quien tenga un mínimo de territorio, que camine por un barrio popular y conozca las dinámicas vecinales, puede verificar que las familias dedican buena parte de su ingreso disponible a la creación, sostenimiento y operación de su propio hábitat, allí donde no hay Estado ni mercado. Desde colectas para hacer transitable un camino de tierra con cascotes, al trazado de veredas, el mejoramiento de espacios comunitarios y recreativos o la conexión informal a servicios, los vecinos de los barrios demuestran voluntad y capacidad de pago, aunque canalizan sus ahorros e ingresos (mayormente informales) en canales precarios, sin posibilidad de constituirse como sujetos de crédito ante el sistema financiero formal ni de acceder a productos de financiamiento asequibles. En estas dinámicas, de la mano de nuevas tecnologías que permitan convalidar la vida económica de los vecinos, hay una de las llaves para la creación de valor genuino en pos del mejoramiento habitacional y barrial.
Por el lado de la oferta de capital, en un mercado en que inversores buscan cada vez más, por vocación o mandato, conectar los flujos de capital con tesis de inversión sociales, ambientales y sostenibles, la vivienda y el hábitat popular tienen enorme potencial de ofrecer oportunidades de inversión a capitales que no solo procuran retorno financiero sino que también buscan mejorar condiciones de vida y/o minimizar la huella ambiental y climática de los proyectos a financiar. Con la posibilidad de vincular acciones (mejoramientos habitacionales, conexión a servicios básicos, eficiencia energética) con métricas de resultados concretos (acceso y uso de agua potable, mejores condiciones de habitabilidad, menor ausentismo escolar en menores, menos emisiones de CO2 en construcción y operación de edificios), el sector también es de creciente interés para inversores de impacto, más rigurosos en la medición y gestión de resultados e impactos vinculados a programas de inversión sostenible. Del mismo modo, el sector ofrece una oportunidad para jurisdicciones gubernamentales visionarias que abran los ojos a la cuantificación del costo social intergeneracional del statu quo, buscando financiarse en los mercados tanto públicos como privados, dedicando parte de sus ingresos fiscales futuros al repago de inversiones con valor socio-ambiental neto positivo.
La creación de mercados de tierra, vivienda y hábitat populares requerirá de mejor (no necesariamente de más) Estado.
La creación de mercados de tierra, vivienda y hábitat populares requerirá de mejor (no necesariamente de más) Estado, de iniciativa privada, de potenciar el involucramiento popular y comunitario, de financiamiento (y no solo subsidios) a escala y de nuevos liderazgos políticos que se atrevan a pensar por fuera de las limitaciones de los ciclos de gobiernos y las tentaciones electorales. Es un desafío generacional, pendiente hace décadas: en 1989 Torre y Gerchunoff, reflexionando acerca de la falsa antinomia entre Estado y Mercado ya llamaban a “un esfuerzo cooperativo, desde el cual se revalorice al mercado, como agente reanimador de la productividad y la eficiencia, y al Estado, como institución coordinadora de la transición hacia una nueva estrategia de acumulación y distribución”. Pasaron más de 30 años y acá seguimos, presos de los dogmas que nos “jibarizan”, achican y limitan; nos nublan la visión, recortan nuestra ambición y poder transformador.
Una nueva mirada será especialmente necesaria para y desde los centros urbanos que se espera estén relativamente al margen de la recuperación que se espera en 2025, tirada por cadenas de valor que le son ajenas (incluyendo las del complejo agroexportador, la actividad minera y el sector de gas y petróleo). Allí la producción de hábitat y vivienda popular, traccionada por nuevos modelos financieros y de negocios (y apoyada sobre la condición necesaria de la estabilidad macroeconómica) tiene el potencial de ser una actividad líder y no solamente “reactiva” al ciclo económico. Pensar los desafíos urbanos como activos latentes y no solo como pasivos. Financiar a muchos y no subsidiar a muy pocos. Promover estrategias complementarias con la consolidación de corredores de transporte (¿qué tiene que pasar para entender que la oportunidad de densificar el corredor de la línea Roca entre Buenos Aires y La Plata es enorme y muy redituable?). En definitiva, animarnos a desafiar los dogmas que nos atan, a izquierda y derecha, a un largo ciclo de des-desarrollo del que nada garantiza que vayamos a salir.
Canción con todos
Desde siempre me interpeló el llamado de Bill Easterly a terminar con la “tiranía de los expertos”, fundamentalmente porque soy, en los papeles, uno de esos expertos, por más que me esfuerce en rechazar el mote. Valoro el saber “licenciado” en campos como la ingeniería y la medicina, pero vivo como un fracaso de “mi gremio” que discusiones como las que busqué introducir en estas páginas se limiten a aquellos con “licencia” para opinar. Estamos ante una agenda que será de todos, o no será. En este sentido, valoro como un precedente valioso la raíz popular y comunitaria del proceso del RENABAP, nacido a la luz de la iniciativa conjunta entre el gobierno y un grupo de movimientos sociales, con pleno involucramiento de reconocidas organizaciones de la sociedad civil. Pero reconozco que no alcanza. Una ciudadanía consciente del costo de la desintegración o, visto del reverso, del valor potencial en la integración socio-urbana, le exigirá al hacedor de política pública mejores soluciones. Le demandará al mercado soluciones asequibles y de calidad. Consciente de que en el freno a las dinámicas segregadoras se juega su propia prosperidad, su potencial de crecimiento, incluso su seguridad. No importa de qué lado del muro se encuentre.
Que ese camino nos encuentre juntos.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.