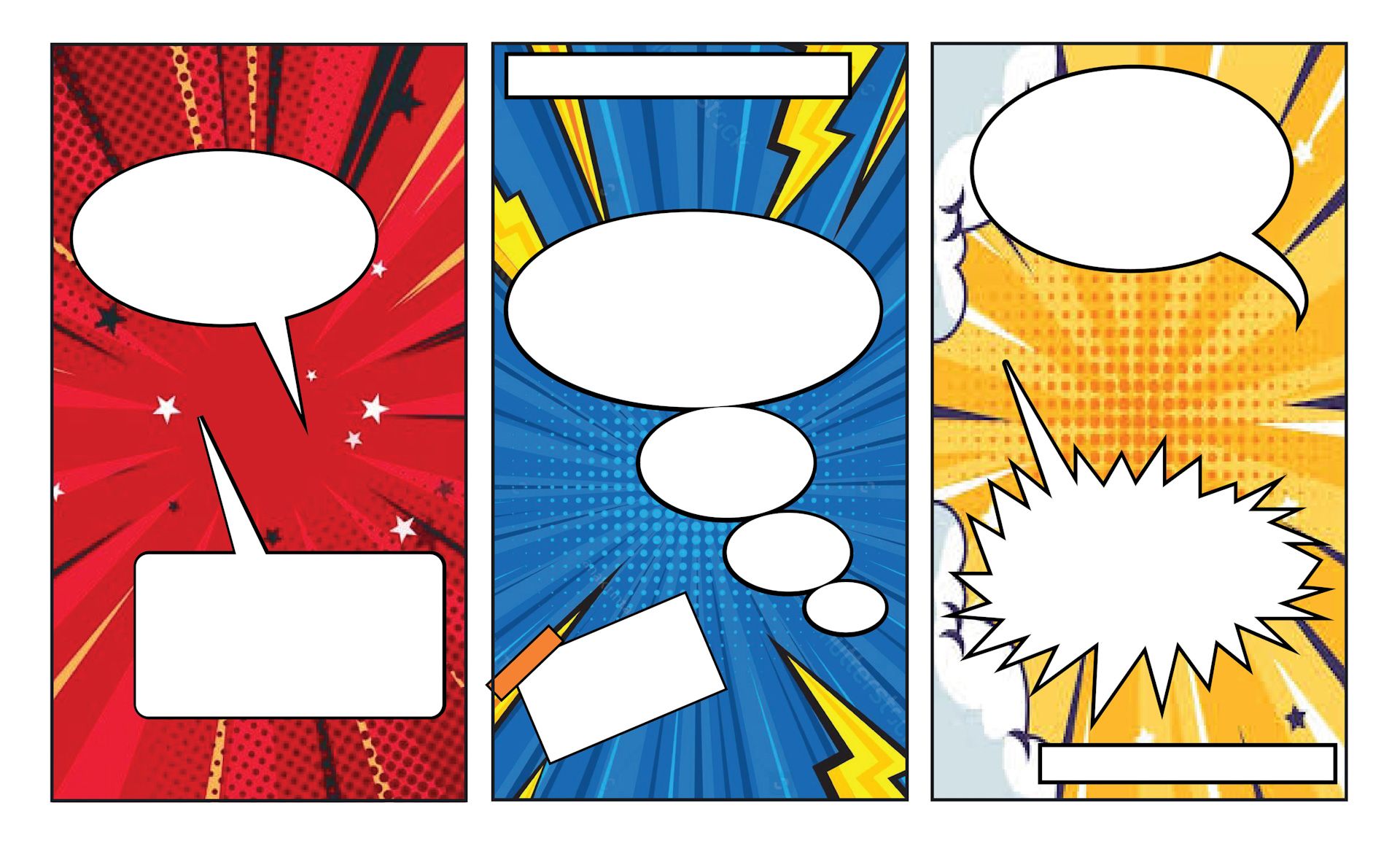Escribir sobre historietas implica enfrentarse a una caravana de salvedades necesarias. No, los dibujos animados no son historietas. Tampoco los cuadritos sensibles de Instagram. Algunos chistes de los que se publican en los diarios son, formalmente, historietas, pero eso que conocemos como “humor gráfico” es un lenguaje cercano pero con tradiciones distintas. Los manga japoneses son historietas, aunque es probable que la mayoría de sus lectores ni sospeche que “lee historietas”. Las novelas gráficas también son historietas. Y es curioso, porque hace unas pocas décadas, cuando en general se escribía poco sobre el asunto, todo el mundo entendía, intuitivamente, si era una historieta lo que tenía en sus manos.
La historieta es un lenguaje nacido con la modernidad. Es cierto que pueden rastrearse hasta las cuevas de Altamira relatos realizados por la yuxtaposición de imágenes, pero fue en el siglo XIX cuando se estabilizó la forma de lenguaje que hoy –o, por lo menos, hasta ayer– reconocemos como historietas: esas páginas divididas en cuadros que de un modo u otro llevan adelante una narración secuencial, en que los dibujos se acompañan, casi siempre, por texto escrito, muchas veces bajo la forma de globos de diálogo. Un lenguaje que no nació hecho, pero que se convirtió en lo que solía llamarse un medio de masas. Un lenguaje que dio a la cultura contemporánea buena parte de sus mitos –la figura del superhéroe no existía antes de que un par de chicos judíos inventaran en Cleveland a un tal Superman– y fue parte central de los consumos culturales y de la transmisión de relatos durante todo el siglo XX.
Hay pocos campos de la cultura en los que haya tantos representantes de Argentina que puedan entrar en un hipotético top ten de grandes de toda la historia.
Pocos países han tenido una tradición local fuerte y extendida de producción de historietas: medio tempranamente globalizado, la historieta siempre fue fácilmente traducible y exportable. Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y unos pocos países más. Uno de esos pocos países fue Argentina. No se trata acá de un ejercicio de megalomanía nacionalista, sino de una comprobación de los hechos. Desde que en 1928 se publicó el número 1 de El Tony, la primera revista enteramente dedicada al medio en Argentina (hubo ensayos previos, pero ninguno duró 70 años), se produjeron cada semana miles de páginas de historieta. De calidad muy desigual, sin dudas –estamos hablando de un medio que privilegiaba la producción en serie– pero que ofreció al mundo varias de sus cimas indudables y sus artistas mayores. Hay pocos campos de la cultura –se me ocurre, apenas, el fútbol– en los que haya tantos representantes de Argentina que puedan entrar en un hipotético top ten de grandes de toda la historia y hayan tenido una influencia tan duradera. Cada quien tendrá su podio, pero es difícil ignorar la marca que dejaron en la historieta occidental dibujantes como Alberto Breccia, Hugo Pratt (italiano, claro, pero que llegó a su Corto Maltés después de formarse como autor en revistas argentinas), Enrique Breccia, Domingo Mandrafina o José Muñoz, o guionistas como Héctor Oesterheld, Robin Wood o Carlos Trillo. Fue un fenómeno irrepetible, que quizás pueda pensarse afín al tango: una producción popular, masiva, de altísimo nivel técnico y artesanal y con picos de maravilla artística, al alcance de cualquiera.
La historieta circulaba en Argentina, mayoritariamente, a través de revistas. Antologías semanales o mensuales de relatos breves, unitarios o con personajes fijos, que se vendían en esos templos paganos que conocimos alguna vez como kioscos de revistas. Había historietas humorísticas, un formato muy raro que se estabilizó hacia los años ’60 en esas revistas apaisadas, de las cuales las más famosas fueron las de Patoruzú, Isidoro y sus versiones para chicos, Afanancio, Don Nicola o Lupín, pero que fue el vehículo incluso de varios inventos para sumarse a famas ocasionales (hubo historietas de Carlos Balá y del Gordo Porcel, del Fitito, de Jaimito). Había, también, historietas serias o realistas (la terminología nunca fue muy sólida), en las que se publicaron personajes que alguna vez fueron célebres, como Nippur de Lagash, Pepe Sánchez, Alvar Mayor o Dago.
No sé cuántos lectores menores de 40 años tiene Seúl. Es difícil transmitir la omnipresencia de la historieta a alguien nacido en los años ’90. Todo el mundo leía, de manera habitual u ocasional, alguna historieta. Las revistas se vendían masivamente (se habla de cifras que superaban el millón de ejemplares mensuales entre los diversos títulos disponibles), y tenían una sobrevida –épocas en que a casi nadie se le ocurría coleccionar revistas de historietas– en un circuito de usados y canjes que resultaba para muchos el principal atractivo de la costa atlántica. Y no se trataba de un consumo de chicos –estrictamente, casi todas las historietas parecen tener como público intuido un adulto–, ni masculino –había revistas de amor, y eso por no hablar de las fotonovelas– ni de nerds. Es célebre la definición de Antonio Presa, el gran jefe de arte de la editorial Columba, que separaba sus revistas según la profesión de los lectores (“ésta es para el médico de guardia, esta para el obrero calificado”).
Teníamos, entonces, historietas por todos lados, con un estándar medio de calidad altísimo, con autores que llegaron a ser reconocidos en todo el mundo, con éxitos de ventas y con la capacidad de crear personajes que se incorporaban al imaginario popular. Hecha esta descripción, dos preguntas se imponen: cómo llegamos a eso y, sobre todo, a dónde fue a parar.
Hubo un tiempo en que fui hermoso
Hojear una revista de historietas de hace 30 o 40 años ofrece una experiencia extraña. Sobre todo, las historietas realistas. El lector más joven quizás haya tenido la fortuna de cruzarse con El eternauta en el colegio. Las revistas de historietas de esos años tenían mucho texto. Textos extensos, más o menos inspirados, pero siempre complejos y exigentes. Con dibujos detallados, a veces rutinarios y a veces magistrales, pero casi nunca precarios, producto de una verdadera escuela informal en que el oficio se pasaba de maestro a discípulo. Con un sistema de géneros de una variedad pasmosa. Había historietas policiales, gauchescas, de ciencia ficción, de amor, de médicos, de guerreros de la antigüedad, adaptaciones de libros clásicos y de películas.
La primera pregunta, entonces (“¿cómo se explica todo esto?”), tiene, creo, dos respuestas. Primero: Argentina fue, durante casi todo el siglo XX, un país muy próspero. Un país en que una familia trabajadora podía comprar diarios y revistas sin que eso hiciera temblar su economía. Porque, insisto, las historietas no eran un consumo para refinados connaisseurs. La segunda clave es la existencia de un formidable sistema educativo, que permitió que unos años de educación primaria fueran suficiente alfabetización como para que mucha gente disfrutara las andanzas de un guerrero sumerio que se codeaba con héroes de la mitología griega en historietas escritas sin la menor condescendencia a la cultura general de sus lectores.
¿Y qué pasó entonces? Antes de seguir, una aclaración importante, un poco para generar suspenso y otro poco para evitar que los lectores impacientes que no llegan al final de las notas crean que me entrego a la nostalgia y, sobre todo, que las historietas no existen más. La historieta sigue viva en Argentina. Con la vista puesta hacia el pasado, tenemos hoy un nivel de producción histórica y teórica con la que nunca se soñó mientras las cosas ocurrían. Se reeditan regularmente clásicos y la tarea anónima y constante de muchos fanáticos con sus escáneres nos permite acceder a un pasado que antes estaba escondido en las páginas de revistas atesoradas por unos pocos. El formidable trabajo de archivo del Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional ofrece un marco institucional para la preservación de ese legado. Y, hacia el futuro, se siguen haciendo historietas en Argentina, y siguen apareciendo dibujantes y guionistas de una variedad y calidad que sorprende, sobre todo si se examinan las inhóspitas condiciones de producción. Incluso puede pensarse que el presente es más variado en lo que hace a temáticas y sobre todo a estilos de lo que nunca fue la historieta en su época de oro. Hay mayores espacios de experimentación, una mayor cercanía con los mundos de la alta cultura, con todo lo que eso tiene de sofisticación y complejidad cuando funciona bien. Invito al lector a explorar ese mundo. Pero es indudable que la historieta dejó de ser un medio de masas para convertirse en una lectura de nicho que, más allá de una auspiciosa y creciente presencia en librerías generales, ni siquiera llega a captar a todos sus lectores potenciales. El libro como soporte privilegiado la pone en un lugar parecido al de la literatura, y la producción online, salvo excepciones, flota en un océano de anonimato. Citaría a Beatriz Sarlo, que dijo alguna vez que “todos los géneros tienden al underground“, pero no encuentro dónde dijo esa frase que tanto repito.
Volvamos, entonces, a la pregunta, hechas una vez más las salvedades. ¿Cómo fue que desapareció la historieta masiva, popular o como queramos llamarla? ¿Qué pasó con la historieta en tanto “industria cultural”?
Es difícil encontrar casos en que una industria completa se esfume casi de un día para el otro. Es como si en un par de años dejaran de existir los alfajores.
Hacia mediados de los años ’90 todo el sistema de revistas languideció, y para el 2000 se había esfumado casi por completo. Desaparecieron las revistas de historietas de los kioscos, muchos años antes de que desaparecieran las demás revistas, y los diarios y los kioscos se convirtieran en casi todos lados en casuchas de lata llenas de juguetes envejecidos.
Hay algo misterioso en el asunto. Uno puede imaginar que alguna empresa quiebre, pero ese nicho de mercado suele ocuparlo otra. Pueden citarse consumos que languidecen hasta desaparecer, pero es difícil encontrar casos en que una industria completa se esfume casi de un día para el otro. Es como si en un par de años dejaran de existir los alfajores.
Se han ensayado algunas explicaciones, algunas más probables, otras absurdas. Con la televisión, la historieta perdió el monopolio del entretenimiento visual cercano (ir al cine siempre fue un acto más ocasional). La expansión de la televisión por cable en los ’90 completó ese fenómeno. Por otra parte, la mejora exponencial de la calidad de los efectos especiales en el cine le quitó a la historieta la posibilidad de ser el único medio en el que la irrealidad y la realidad tenían la misma textura visual. Se cuenta que un famoso dibujante dijo, después de ver Star Wars: “se terminó el negocio”. Y, sin embargo, no parece del todo convincente. La literatura, incluso en sus versiones masivas y best-sellers, no se esfumó en el aire.
Dentro del mundillo (noticia bomba, la historieta tiene un “mundillo”) suele decirse que los autores perdieron el contacto con sus lectores cuando “se hicieron artistas”. La revista Fierro, cabecera local de un movimiento de “historieta de autor”, mayoritariamente europeo (y protagonizado por muchos argentinos en Europa), habría expulsado a los lectores comunes. Sin embargo, es absurdo pensar que una revista minoritaria hizo quebrar a editoriales que vendían diez veces más, salvo que consideremos al esnobismo como una fuerza irresistible. La misma objeción podría hacerse al efecto de la importación de revistas españolas.
Finalmente, puede pensarse cuánto influyó en un consumo popular la caída de los salarios y el desempleo, y cuánto, en un medio basado finalmente en la lectura, el deterioro de la alfabetización masiva. Todo suma, y podríamos hacer complejas elucubraciones al respecto. Sin embargo, como dijo Lönnrot, “la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante”. Las causas, al menos las más inmediatas, son bastante más pedestres.
Se pudrió todo
La historieta argentina era una industria muy frágil, más allá de las cifras de venta y la presencia entre los lectores. Una constelación de empresas pequeñas o minúsculas, con revistas de poca duración, que hacia la década del ’80 se concentraba alrededor de una empresa enorme (Editorial Columba, la sede El Tony, D’Artagnan, Fantasía, Intervalo y Nippur Magnum), una empresa más pequeña, que funcionaba como una agencia de venta de derechos tanto o más que como una editorial (Record, sobre todo con su revista Skorpio) y una empresa basada casi exclusivamente en el éxito de una sola revista (Ediciones de la Urraca, sede de la revista Fierro pero con sus ingresos concentrados sobre todo en la revista Humor). Por el lado de las revistas humorísticas, hacía años que Patoruzú, Isidoro y familia repetían las mismas historietas. Bastarían malos manejos empresariales en Columba –con algunos problemas típicos de una empresa familiar– para que todo el sistema colapsara.
Hubo alguna decadencia en ventas, y sin dudas una necesidad de adaptar el lenguaje a nuevas generaciones, pero creo que no fue algo crítico: contra mis propios prejuicios, muchas historietas de editorial Columba se sostienen como una lectura presente, viva y disfrutable. Lo que sí ocurrió es una incapacidad de los editores para ampliar el producto. Baste la comparación con Asterix: muertos sus autores, la historieta sigue sacando sus álbumes anuales. Algo que podría hacernos rechinar los dientes si creemos en una política de autor, pero es perfectamente lógico desde un punto de vista comercial.
No tuvimos nuevas versiones de ‘Patoruzito’, no hay una modernización de ‘Mi novia y yo’, no hay un parque temático de Mafalda, no hay películas de Nippur de Lagash.
En Argentina no tuvimos ni tenemos nuevas versiones de Patoruzito, no hay una modernización de Mi novia y yo (tengo un amigo que está dispuesto a cometer delitos por esa posibilidad), no hubo hasta hace poco reediciones de clásicos, no hay un parque temático de Mafalda, no hay películas de Nippur de Lagash (¡serían baratísimas! ¡Forzudos semidesnudos en Catamarca!). La supervivencia de El eternauta puede asignarse al azar y a la tragedia más que a una política comercial o a sus méritos.
Las empresas parecieron por años conformes con cubrir la demanda del mercado interno, sin modificar o diversificar sus productos, más allá del talento de los autores individuales que fueron, finalmente, los que terminaron exportando por su cuenta su fuerza de trabajo.
Hay algo emblemático de la Argentina y de su industria en el nacimiento, apogeo y caída de la historieta argentina. Iba a ensayar un final alegórico pero creo que es bastante obvio.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.