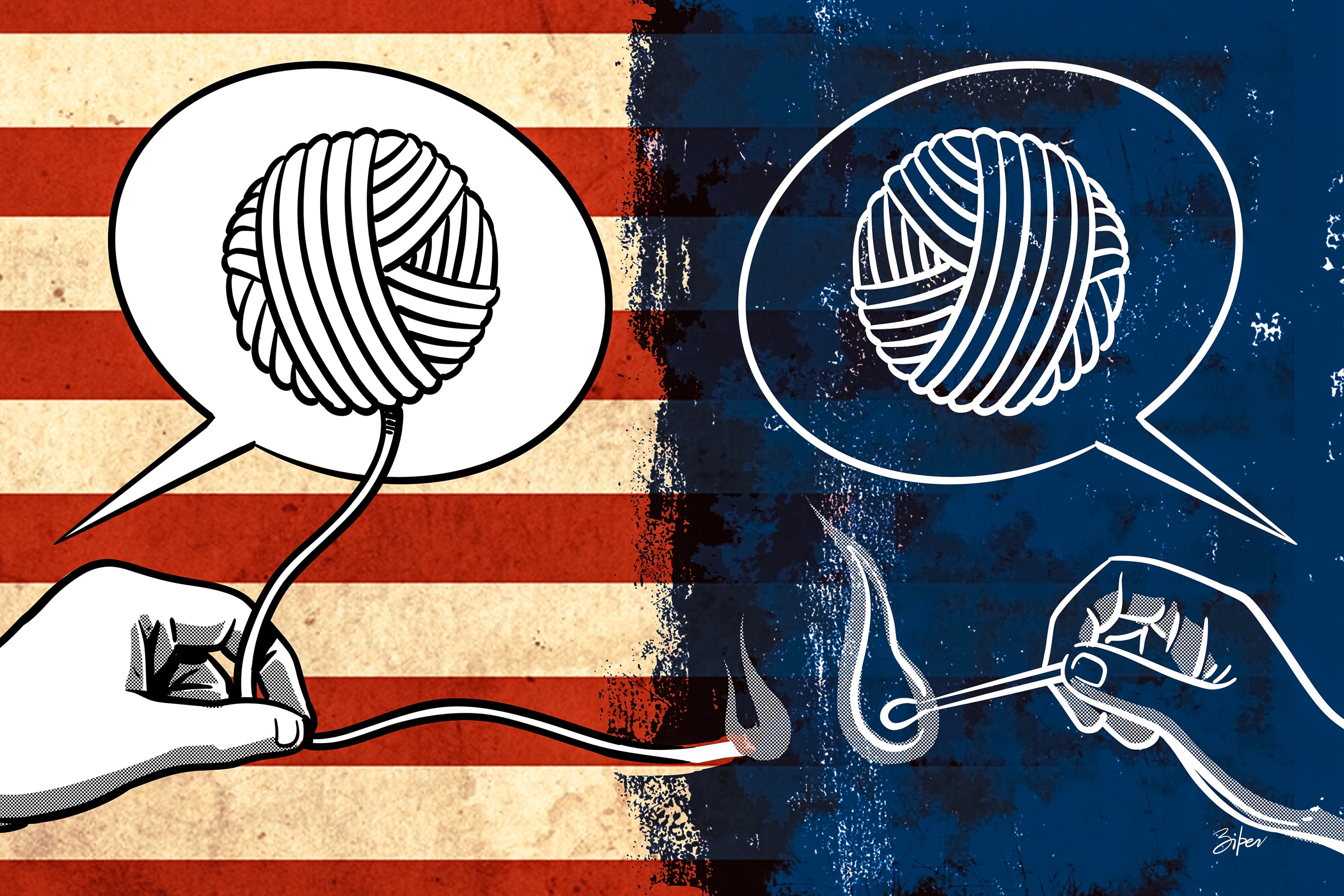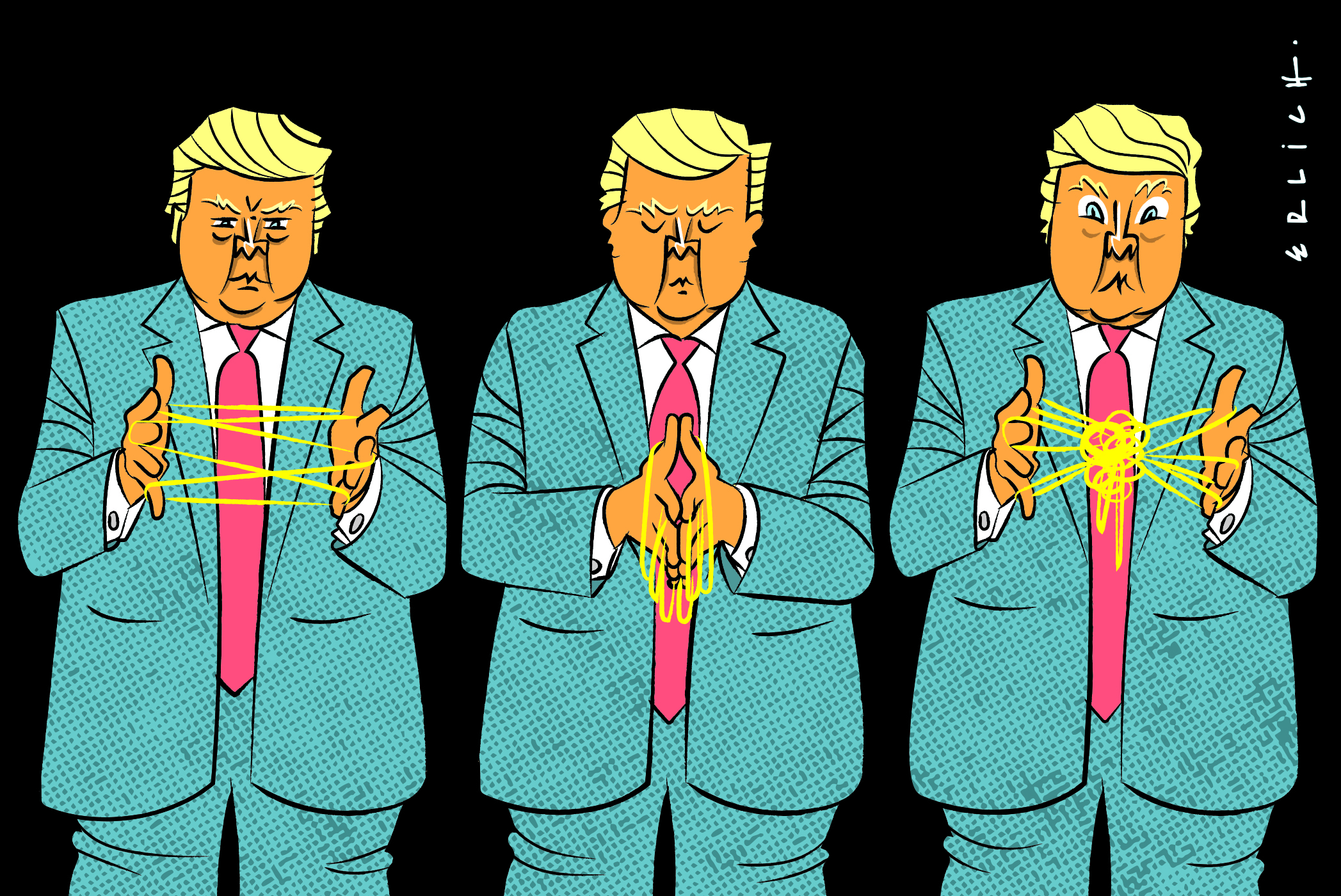|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Si estará loco el mundo que hay liberales en la Casa Rosada y peronistas en la Casa Blanca”, me dijo esta semana un seguidor de mi canal de YouTube. Más elocuente fue el periodista Ernesto Tenembaum, quien tras 40 años de periodismo descubrió, elogió y compartió el célebre video “Yo, el Lápiz” de Milton Friedman, donde el legendario teórico del monetarismo, reproduciendo una idea de Leonard Read, tomada a su vez de Adam Smith, explica la importancia del libre comercio internacional, la iniciativa privada y el afán de lucro.
¿Se volvió loco el mundo? Un poco, la verdad. Es que el presidente del otrora país más libre del planeta y faro del capitalismo mundial emprendió hace diez días una de las avanzadas nacionalistas y proteccionistas más agresivas de su historia. Resumido en pocas palabras, ese día anunció “aranceles recíprocos” a un enorme número de naciones con el objetivo de equilibrar el comercio y terminar con supuestas décadas de injusticias y abusos por parte de estos países que hacen negocios con Estados Unidos.
Lo primero que quedó en evidencia, sin embargo, es que el carácter de “recíproco” de los aranceles era un eufemismo. Sucede que, por ejemplo, según datos de la OMC, la Unión Europea impone aranceles a la importación de bienes del 5,1% en promedio, incluyendo a los bienes que llegan desde Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Trump anunció aranceles “recíprocos” del 20% con el bloque continental.
Lo primero que quedó en evidencia, sin embargo, es que el carácter de “recíproco” de los aranceles era un eufemismo.
El caso de Chile tal vez resulte más divertido (por lo tragicómico). Dado que Chile y Estados Unidos mantienen un tratado de libre comercio desde 2004, casi todos los productos que se compran y venden entre ambos países no tienen ningún arancel. No obstante, Trump anunció que a Chile le correspondería una penalización del 10%, al igual que a la Argentina.
Lo que ocurre, en realidad, es que en la lógica detrás de las nuevas barreras arancelarias no está la reciprocidad, sino una fórmula matemática basada en un craso error en el entendimiento de cómo funcionan la economía y el comercio. En concreto, la fórmula era simplemente el déficit comercial bilateral (es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones de Estados Unidos con cada uno de sus socios), dividido el valor de las importaciones. Todo eso, dividido por dos.
¿Por qué utilizar una fórmula semejante si, desde un punto de vista lógico, esto no indica reciprocidad arancelaria y, desde un punto de vista económico, no tiene ningún sentido? Es que los objetivos perseguidos por el presidente Trump (más allá de que algunos crean que, de alguna extraña forma, todos estos anuncios sólo buscan un comercio más libre al final del recorrido) son dos que están, en su razonamiento, intrínsecamente ligados. Además, estos objetivos no son nada nuevos. Si vamos a un posteo en la red X de 2018, encontramos ahí que Trump se quejaba de que, contando desde la presidencia de George H. W. Bush, Estados unidos había perdido 55.000 fábricas y más de 6 millones de puestos de trabajo industrial. En su alegato, ligaba este fenómeno con los déficits comerciales acumulados de “más de 12 billones de dólares”.
Al margen de si las cifras eran exactas o no, el planteo era claro: un déficit comercial es cuando tenemos más importaciones que exportaciones. Si le estamos comprando más al mundo de lo que ellos nos compran a nosotros, eso quiere decir que los empleos que antes teníamos acá, ahora están yéndose afuera (principalmente a China), y es por eso que Estados Unidos pierde fábricas y pierde empleo.
Guerras buenas
¿Cómo revertir esto? El mismo Trump también lo aclaraba: “Cuando un país está perdiendo miles de millones de dólares con prácticamente todos sus socios comerciales, las guerras comerciales son buenas, y fáciles de ganar”. Es decir que Trump y sus asesores quieren recuperar la fortaleza de la industria norteamericana (probablemente con el objetivo de generar más empleo en ese sector, aunque otros argumentan que es para fortalecer la seguridad nacional), y es por eso que intentan llegar a este objetivo restringiendo las importaciones con impuestos. Ésa sería entonces la forma de lograr que todo lo que hasta ahora se le compraba a China se transforme en “Buy American”. Si al lector esto le hace acordar al peronismo, es porque literalmente éstas fueron las ideas que inspiraron la famosa “industrialización por sustitución de importaciones”, una corriente de política económica liderada intelectualmente por Raúl Prebisch que tuvo su auge a mediados del siglo XX y que se expandió por toda la región, generando muy a su pesar estancamiento, ineficiencia y capitalismo de amigos.
Si al lector esto le hace acordar al peronismo, es porque literalmente éstas fueron las ideas que inspiraron la famosa ‘industrialización por sustitución de importaciones’.
Existe la teoría de que, en realidad, lo que hay detrás de estos aranceles es una estrategia para reconvertir el sistema monetario global. Pero: ¿a qué se refiere exactamente este pomposo concepto? Stephen Miran, el director del Consejo de Asesores Económicos del presidente Trump afirmó en una entrevista que “si el dólar pudiera debilitarse para equilibrar el comercio, entonces no tendríamos muchos de los problemas que los aranceles intentan resolver, porque las exportaciones de Estados Unidos serían mucho más competitivas en la escena global”. O sea, devaluar la moneda para aumentar las exportaciones. ¡Qué novedoso! ¡Muy efectivo!
Aquellos que crean que todo esto es parte de un plan maquiavélico para forzar a los demás países del planeta a negociar vaya a saber qué cantidad de temas relacionados con no sé cuántos objetivos geopolíticos, pueden dejar de leer en este momento. Sin embargo, si el lector está interesado en conocer cuáles son los problemas de todo lo que está haciendo Estados Unidos ahora desde un punto de vista económico, a continuación ensayo un intento de explicación.
El error crucial
En primer lugar, un detalle: existen estudios que indican que el surgimiento de China como potencia industrial ha generado, en efecto, una migración del trabajo desde Estados Unidos al gigante asiático. Sin embargo, como se menciona aquí, ésa no es toda la explicación y, de hecho, es una muy insuficiente. Es que no fue China, sino la automatización y las ganancias de productividad las que explicaron cerca del 88% de las pérdidas de empleo manufacturero entre los años 2000 y 2010. Entre los años 2000 y 2007, cuando la producción industrial en Estados Unidos creció 11%, el “efecto China” sólo explicó un 15% de la caída en el empleo industrial.
Pasando a temas más fundamentales, ni las importaciones (de China o de cualquier país, para el caso) son malas ni los déficits comerciales son señales de deterioro económico. Muchísimo menos el déficit comercial que un país pueda tener con otro de forma bilateral. Es que, veamos, usted tiene un déficit comercial todos los meses con el supermercado, mientras que tiene un superávit comercial todos los meses con su empleador: ¿cuál es el problema? Ninguno, claro.
Ahora, ¿se puede tener déficit comercial con todo el mundo o cuando esto pasa entonces sí que hay que preocuparse? La respuesta es sí, se puede y no, no necesariamente hay que preocuparse. Es que un déficit comercial a nivel agregado implica gastar más de lo que se ingresa. Y esto es perfectamente posible si a un agente individual o a un país, alguien le financia ese exceso de gasto. Claro que si lo pensamos con mentalidad argentina esto es un problema, porque acá el exceso de gasto nacional lo ha generado históricamente el Estado y lo ha financiado con emisión monetaria del Banco Central. Eso sí termina muy mal.
Si lo pensamos con mentalidad argentina esto es un problema, porque acá el exceso de gasto nacional lo ha generado históricamente el Estado.
Pero acá hablamos de otra cosa. Estados Unidos es un “deudor global” porque ha generado las reglas de juego más estables y amigas de la propiedad privada del planeta, dando lugar a una especie de oasis para los ahorristas e inversores del mundo quienes, año tras año, aportan para que ese país tenga un superávit en la cuenta financiera de la balanza de pagos de un monto equivalente al déficit de la cuenta corriente.
¿Qué quiero decir con esto? Que son el capitalismo y las instituciones que respetan la propiedad privada los que han convertido a Estados Unidos en un verdadero imán para los ahorros y recursos del mundo entero, y eso es lo que ha permitido este esquema sostenible mediante el cual los estadounidenses compran en el mundo más de lo que venden. La diferencia se llama crédito, pero a diferencia del crédito espurio que emiten los bancos centrales, este crédito es mayormente genuino, resultado de las acciones voluntarias de los ahorristas internacionales, quienes a cambio reciben intereses y dividendos empresariales.
Pausa y efectos
Esta semana, a minutos de que entraran en vigencia los aranceles “recíprocos” anunciados en el llamado “Liberation Day” (algo así como una Declaración de Independencia Económica), Trump decidió una pausa en su implementación para 75 países. De la lista quedaron excluidos China (con quien la situación continuó escalando) y la Argentina, que deberá soportar el arancel “universal” del 10%, sustancialmente mayor al previo. Los mercados rebotaron con fuerza, pero el S&P 500 igualmente ha bajado ya un 10% en lo que va del año. Por su parte, el índice de volatilidad, que había llegado a tocar los 57 puntos, el viernes pasado bajó a 40, lo cual implica así y todo un valor 140% por encima de su registro de fines de 2024.
¿Qué están viendo los mercados? Desde mi punto de vista, hay dos cosas que preocupan. En primer lugar, el obvio corolario que una nueva guerra comercial tendrá sobre la economía real. Las chances de una recesión crecieron en Estados Unidos, mientras que se espera que los precios y los costos suban de igual modo. Ninguna buena noticia.
Hay sin embargo otro problema principal: si el presidente del mercado más importante del mundo reacciona intempestivamente siguiendo unas ideas económicas tan alocadas como las que vienen planteando él y sus principales asesores, los inversores tienen derecho a preguntarse en manos de quién está la economía global. Y, por supuesto, esto dispara los niveles de incertidumbre futura. Sería deseable entonces que Trump recapacitara y entendiera que si su país llegó a ser “grande” en el pasado, no fue por su industria manufacturera, sino por el liberalismo económico y la defensa irrestricta de la propiedad privada, pilares que el proteccionismo viene a derrumbar.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.