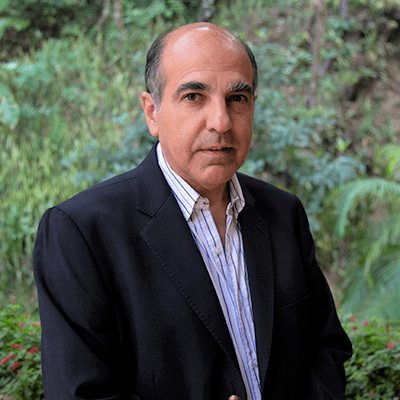En un reciente artículo publicado en Seúl, Julio Montero argumentaba que el camino emprendido por Milei puede ser entendido como un experimento populista liberal. La idea que atraviesa el artículo –a nuestro juicio tan interesante y provocadora como temeraria– podría resumirse así: cuando un proyecto liberal debe acomodarse a un contexto altamente confrontativo, contra enemigos poderosos que reniegan de los procedimientos y el debate racional, los contenidos importan más que las formas. Esas formas que un gran apóstol del liberalismo, Benjamin Constant, concebía como “divinidades tutelares de las asociaciones humanas”, porque nos preservan de la arbitrariedad y protegen nuestra inocencia.
Recordemos ante todo que la alianza entre liberalismo y populismo no es ningún “engendro”, como plantea Montero, ni es tampoco novedosa. En efecto, un proyecto político de índole libertaria y populista puede verse explícitamente propuesto por Murray Rothbard, economista idolatrado por el presidente Javier Milei, en su manifiesto de 1992, titulado “Right-Wing Populism: A Strategy for the Paleo Movement” (Populismo de derecha: una estrategia para el movimiento paleo). Para Rothbard, el “mundo estatista” contra el cual su texto arremete no puede desmantelarse por goteo, con una estrategia de conversión hayekiana y actuando sobre élites que a la postre son parte interesada de ese mundo, sino más bien a partir de liderazgos carismáticos e inspiradores, capaces de dar marcha a una política “movilizadora e ideológica”. Un tipo de política que, además, evitara la hipocresía de la que habría sido víctima –según Rothbard– el senador Joe McCarthy por parte de quienes, comulgando con sus fines, cuestionaron avergonzados sus medios.
Claro, el populismo de Rothbard no es igual al de Laclau, pero de la lectura de ese manifiesto se desprende que la conjunción entre ideas liberales en el plano económico y conservadoras en lo cultural y político es quizá el núcleo definitorio de su programa. Si Milei puede ser considerado populista, es más en el sentido de Rothbard que en el de Laclau. En una palabra, menos “hegemonía” y significante vacío y más libertad individual y guerra cultural.
Liberalismo, Constitución, política
La parte más interesante del artículo de Montero, al que ya Loris Zanatta respondió la semana pasada, es donde sostiene que los liberales originarios, a diferencia de un republicanismo liberal contemporáneo menos combativo, no fueron hadas amables dispuestas siempre a poner la otra mejilla y tolerar toda clase de disenso. Antes bien, esos liberales se habrían vuelto dialoguistas una vez llegados al gobierno, es decir, cuando ganaron. Parcialmente puede ser así, pero esa no es toda la historia.
En efecto, lo que se “ganó” en Argentina por obra y mérito de los políticos liberales del siglo XIX fue nada menos que una Constitución, que dejó atrás el populismo rosista, tanto en el fondo como en las formas. El orden constitucional iniciado en 1853 implicó severas restricciones para los mismos ganadores, como la distribución y equilibrio de los poderes (los llamados checks and balances o controles endógenos), la prohibición de reelección presidencial inmediata, o las particularmente referidas a las atribuciones del Ejecutivo. Para Alberdi, Gorostiaga y Sarmiento, la Constitución fue la manera de poner fin a aquel populismo. Había que cambiar las formas para que se modificara el fondo y terminar con la tiránica suma del poder público, en vez de reemplazar una tiranía por otra.
Para Alberdi, Gorostiaga y Sarmiento, la Constitución fue la manera de poner fin a aquel populismo.
La Constitución, liberal y republicana, fue el arma que se empuñó contra quienes no querían limitar el poder, ni consagrar derechos y garantías para todos los ciudadanos. Y por supuesto, como toda gesta política, su sanción no estuvo exenta de desencuentros, enconos personales, egos exaltados y otras mezquindades. Pero los liberales que dieron cima a esa gesta lo hicieron a pesar de estas diferencias. De este modo lograron precarios aunque decisivos acuerdos para construir una nación priorizando las instituciones antes que los intereses personales. No fueron populistas. Lejos de Laclau, pero también del liberalismo moralista de Rawls y Dworkin, entendieron que el conflicto es un elemento constitutivo de la vida pública que ha de ser canalizado institucionalmente. Otra convicción común los unía: que ningún orden pluralista puede permitirlo todo, porque eso más que pluralismo sería suicidio. Como nos recuerda Andrés Rosler, ninguna comunidad, ni siquiera una liberal, es all inclusive.
Dilemas del liberalismo argentino
Lo más preocupante del artículo de Montero es que parece concluir que el orden constitucional y sus limitaciones al Ejecutivo son un escollo para lograr que se realicen las reformas económicas que el autor asume como imprescindibles. Así, como el mismo Montero sostuvo hace poco junto con el jurista Alejandro Fargosi, el mega DNU sería legítimo por sus fines en lugar de sus medios, lo mismo que la amplia delegación de facultades legislativas solicitadas por el Presidente. Con Cristina Kirchner eran un peligro, pero con Milei parece que no. Que Montesquieu y Madison descansen tranquilos.
Esta manera de cortar camino y de sacarse los frenos institucionales de encima no es nueva, lamentablemente, en el liberalismo argentino. Como escribimos a mediados del año pasado, “si dejamos de lado la etapa más oscura (…), que corresponde a sangrientas dictaduras que asolaron nuestro continente, también podría mencionarse la aquiescencia prestada a gobiernos surgidos del voto popular durante los cuales la apertura de la economía convivió con una praxis delegativa, la falta de control legislativo, una Justicia complaciente y un obsceno entramado de corrupción”. No olvidemos que la tierra arrasada que dejó el menemismo en términos institucionales fue aprovechada después por el kirchnerismo para establecer su propio proyecto populista. Por esa razón, la tentación de abandonar las formas para privilegiar el fondo es parte del problema argentino, difícilmente sea un camino para solucionar nada.
Sin ataduras, las ‘fuerzas del cielo’ pueden impulsar más la revolución que la defensa de la Constitución.
En el caso de Milei, se advierte además un tipo de discurso rayano en el gnosticismo revolucionario que conduce a pensar que, mientras más elevados sean los fines, menos límites formales serán necesarios. Es cierto, la vocación fundacional de reiniciar todo el sistema político y económico no es nueva en nuestros lares. Milei parece autopercibirse como un nuevo Alberdi, alguien que piensa las bases de un nuevo país, a diferencia de un político que quiere recuperar el legado liberal que se consolidó en Argentina en el siglo XIX. Pero existe una gran diferencia entre admirar a Alberdi y creerse Alberdi, como también la hay entre reinstaurar y fortalecer un orden constitucional y erigirse en poder constituyente. Sin ataduras, las “fuerzas del cielo” pueden impulsar más la revolución que la defensa de la Constitución.
El artículo de Montero tiene el enorme mérito de poner a un costado las posiciones ideales para pensar una teoría política liberal que meta los pies en el barro de la política coyuntural. Bien por eso. Pero, como señala el mismo autor, el atajo populista puede derivar en un Chávez, un Viktor Orbán o aun (por qué no) en el mismísimo Nayib Bukele, tan admirado hoy por muchos libertarios. Preferimos evitar esa vía y que Milei sea, como los liberales argentinos del XIX, un presidente que elija defender la Constitución antes que saltar por encima de ella. Un presidente al que, ciertamente, habrá que cuestionar cuando se extralimite y acompañar cuando acierte en sus medidas. Ya tuvimos suficiente populismo. Alejémonos de esa tentadora propuesta, cualquiera sea su signo.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.