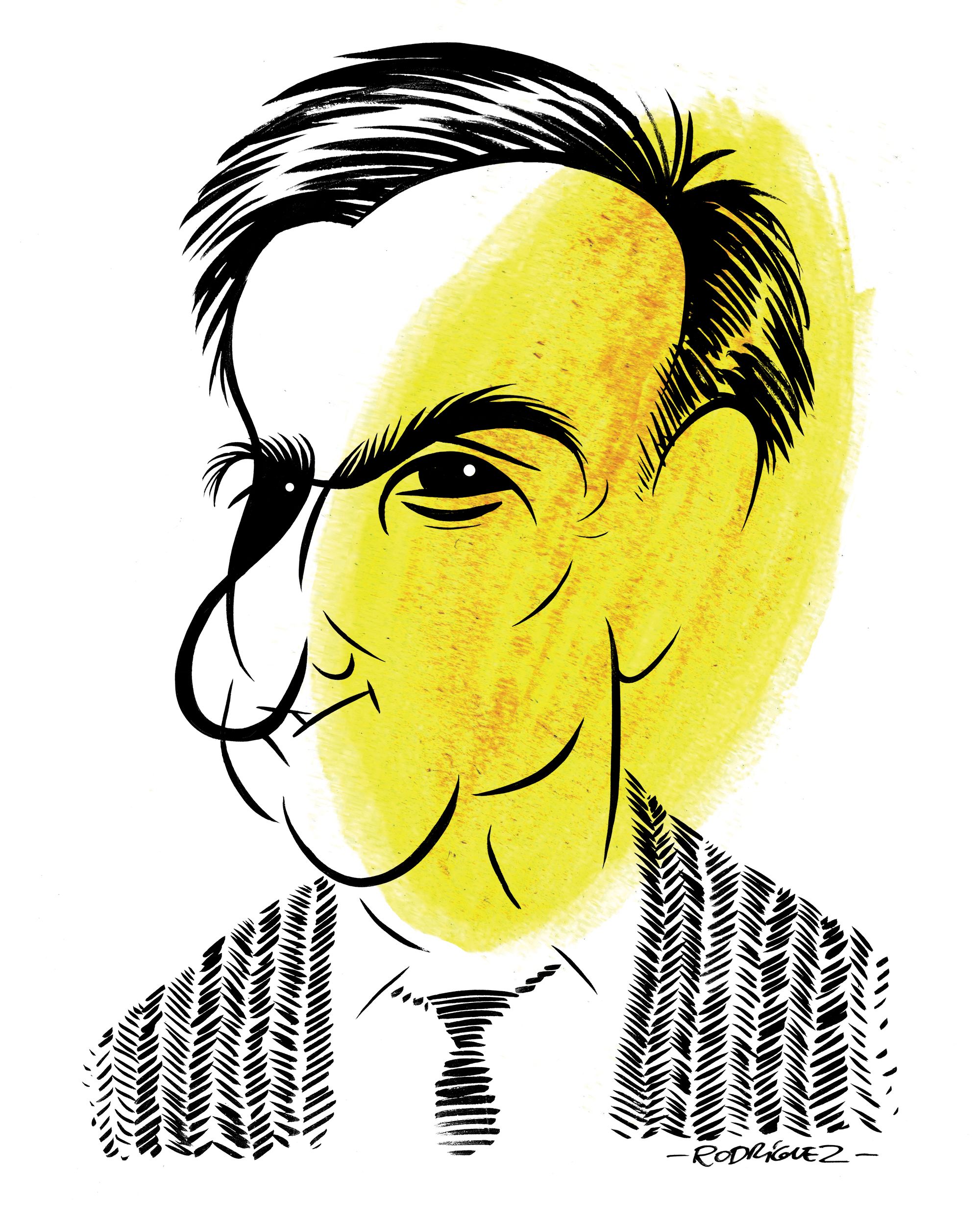Hoy se escribe más y mejor sobre música que hace 20 o 30 años. El reconocimiento a Federico Monjeau es unánime por parte de sus colegas, alumnos y también del público que se formó leyéndolo, entre los que figuran intelectuales de diversas disciplinas que le fueron perdiendo el miedo a la música del siglo XX y del XXI, y se sintieron estimulados a una escucha más atenta.
La crítica musical, una actividad basada en esa traducción imposible del fenómeno sonoro a la palabra –o, en el mejor de los casos, al discurso literario, como lo atestiguan los escritos de Federico–, tuvo un antes y un después en el ámbito local con su trabajo.
La calidad literaria de sus textos, el tono, sus argumentaciones y adhesiones estéticas, llevaron la exposición ensayística a su punto más alto en el ámbito de la crítica musical (hoy en vías de extinción). Lo más sobresaliente es que Monjeau logró integrar la música, o el pensamiento sobre la música, al mundo de las ideas en general, convirtiendo esa escritura específica en un proyecto intelectual al alcance de todos.
Cuando revisamos la historia de la crítica musical local (todavía a la espera de que alguien la escriba), nos encontramos con un proyecto similar en los comienzos de la actividad, iniciada por Juan Bautista Alberdi. Su primer libro publicado fue El espíritu de la música a la capacidad de todo el mundo (1832). Alberdi, el eje de la política intelectual y de las corrientes literarias, inició su trayectoria escribiendo sobre música. A los 22 años ejerció el periodismo musical, siguiendo las ideas de Jean-Jacques Rousseau, e intentó algo totalmente inédito hasta ese momento: se obligó a una aproximación especulativa sobre la música, como nos explica la musicóloga Pola Suarez Urtubey, y quiso sentar las bases de una apreciación razonada y no puramente intuitiva. Esa propuesta tenía sus detractores en figuras como Paul Groussac, que si bien elogia alguna de las críticas de Alberdi, observó que “se mantiene en un personalísimo equilibrio entre la filosofía y la frivolidad”. La frivolidad, claro, era la música, insignificante para muchos como tópico para cualquier tipo de especulación racional.
No es que a Monjeau le interesara insertarse en algún tipo de genealogía; simplemente ningún otro crítico había volcado su formación humanista, filosófica, política y ética en un ámbito bastante rancio y vetusto.
De alguna manera, ese comienzo auspicioso con Alberdi no tuvo continuidad sino hasta la llegada de Monjeau, al menos desde lo más superficial de la propuesta: insertar la música en un ideario más amplio, vinculado con la política, la ética y la filosofía, convirtiéndola en objeto de discusiones y disquisiciones intelectuales.
No es que a Monjeau le interesara insertarse en algún tipo de genealogía; simplemente ningún otro crítico había volcado su formación humanista, filosófica, política y ética en ese ámbito bastante rancio y vetusto, al que modernizó más allá de habérselo propuesto de manera más o menos sistemática o consciente. Entender que la crítica también incluye aspectos institucionales, como la programación o contratación de elencos, la articulación con políticas estatales o administración de fondos, fue otro de los aportes de Monjeau.
Tradicionalmente la crítica era muy distinta de lo que es hoy. “Era un medio donde campeaban los plumíferos prepotentes, soberbios y en la mayor parte de los casos ignorantes (…) un medio donde el artista parece ocupar el lugar de cenicienta en el palacio del engreído comentarista”, describió el artista plástico Ernesto Deira en el prólogo a Apuntes sobre una crítica musical de Leopoldo Hurtado. El libro se publicó en 1988, pero el prólogo es de 1984. Ese año Federico volvía del exilio, con 27 años de edad, y empezaba su tarea en el campo de la crítica (de manera completamente azarosa, como lo contó él mismo), primero en La Razón y luego en Clarín.
La primera escuela de San Pablo
En San Pablo, Monjeau había comenzado sus estudios formales en música, tocaba el piano (se definía como “estudiante crónico de piano”), descubrió a Arnold Schönberg lo que, a su vez, lo llevó al descubrimiento de las teorías de T. W. Adorno. Y se empezó a entusiasmar con cuestiones más teóricas vinculadas a la música. Escribió un largo ensayo sobre el líder de la Segunda Escuela de Viena para una editorial de San Pablo. Con esa biografía intelectual de Schöenberg aprendió a escribir, entre más de mil páginas escritas a máquina descartadas. De ese humus derivó todo lo que vino después.
Tanto Leopoldo Hurtado como Jorge D’Urbano estaban retirados cuando Monjeau llegó al país. Ambos estuvieron vinculados al Grupo Sur y habían inaugurado la profesionalización de la actividad en los años 30. No conectó con esa tradición y reconoció a Homero Alsina Thevenet, jefe de Espectáculos de La Razón, como la persona que más le había enseñado en el medio.
D’Urbano fue el primero en dedicarse únicamente a la crítica musical hasta la década del 80. Desde ese punto de vista, la profesionalización de la actividad se inauguró con él. Fijó algunos parámetros para la crítica que se pueden leer en “Reflexiones sobre la crítica musical”, uno de los dos prólogos de su libro Música en Buenos Aires (1966). El crítico navegaba prácticamente solo con sus principios e insistencia en una explicación razonada el fenómeno sonoro. En general, las críticas consistían en anécdotas intrascendentes, juicios lapidarios sin fundamentación y abundancia de adjetivaciones.
Más de un siglo después de los postulados de Alberdi, seguía siendo necesario subrayar la importancia de la intervención del componente racional para escribir sobre música: persistía la idea de que alcanzaba con sentirla y no hacía falta escribir sobre ella. Claro, nunca fue ni será una tarea sencilla. Y el filósofo Jean-Luc Nancy lo sintetiza muy bien: “Una actividad inmaterial, con una fragilidad que tiende a la inarticulación de un sentido siempre a la vez ofrecido y retirado”.
¿Por qué escribir sobre música, entonces, una actividad que del vamos parece destinada al fracaso?
“Por los mismos motivos por los que nos gusta escribir sobre aquello que amamos o nos interesa –respondió Federico a sus alumnos para el blog “Escritos Musicológicos Tempranos”–. En el caso de la música, hay un interesante desafío adicional, que es el de intentar describir o explicar en palabras una forma artística más intraducible que otras. Y este intento, que parece condenado al fracaso, puede proporcionar sin embargo grandes logros: las metáforas musicales de Marcel Proust no tienen menos valor artístico que las supuestas obras musicales que intentan describir”.
Proust, otro humus espiritual fundamental en el pensamiento de Federico, en el que invirtió cinco o seis veranos de su vida –muy felices, acotaba– para leer completos los siete tomos de En busca del tiempo perdido.
La superficie de la música
Y a través de Proust llegó a una de sus grandes áreas de indagación estética, “Música y metáfora”, y los subsiguientes interrogantes: ¿cómo significa la música?, ¿cómo puede ser descripta o hablada por la literatura?, ¿cómo es la dimensión metafórica en la música misma? Son interrogantes casi metafísicos, decía Federico, imposibles de contestar científicamente pero en algunas cuestiones le parecía más interesante la pregunta o la indagación misma que las respuestas que se podían dar.
De la invención musical en tanto forma metafórica a cuestiones sobre el progreso histórico (¿se puede afirmar que Mozart sea más avanzado que Bach? ¿O Beethoven que Mozart?) y la forma musical (¿cómo se escucha una forma?), completan el tríptico de las grandes áreas temáticas que dieron lugar a la publicación de su primer libro La invención musical. Ideas de historia, forma y representación (2004), resultado de sus clases al frente de la cátedra de Estética Musical en la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, desde 1988 hasta su devastadora partida, pocas semanas atrás.
No hay un solo tema de todos los que le interesaron a Monjeau que no haya estado atravesado por un vínculo emocional. Las originales indagaciones sobre “la superficie en música” surgieron a partir de una conversación con su padre Félix (melómano e hijo de padres músicos) que lo cuestionó en su juventud porque no le gustaba Mozart. Vale la pena citar su explicación en “Tocar la superficie” (2015), publicado en Mardulce Magazine:
Un día, en medio de una de las visitas familiares a San Pablo, le transmití a mi padre mi falta de entusiasmo mozartiano. “Te va a gustar cuando seas viejo como yo”, me respondió él, que era algo más joven de lo que yo soy ahora. “Te gusta Bach porque combina con tu joven idealismo, y no te gusta Mozart porque debajo de la superficie de esa música no hay nada, sólo música.” (…) Por algún motivo nunca olvidé esa idea acerca de la superficie de la música, y con el tiempo se transformó en una pequeña obsesión. Mi padre tenía razón. Llegué a amar a Mozart en su totalidad, y me pareció descubrir que en la idea de superficie en música había algo engañoso y verdadero al mismo tiempo.
Muchos años más tarde Nietzsche me proporcionó un fundamento filosófico para mi idea de “superficie musical”, aunque es cierto que esa defensa suya de la superficie tenía el sabor de una antinomia: su batalla tardía contra Wagner, contra toda su metafísica operística y su ideología del drama musical.
Los temas lo atravesaban profundamente. ¿Cómo podría, sino, mimetizarse tanto con un pasaje del tomo II de En busca…, en el que los arboles despiden al protagonista? Mientras leía el pasaje en la clase –me recordó mi amigo Martín– movía los brazos como si fuera uno de los árboles y se reía por la lucidez de Proust. Alguien que mantiene esa relación con las cosas siempre puede regalarnos epifanías.
Sus preguntas y las indagaciones nunca iban por fuera de los objetos musicales o temas, sino que surgían del interior mismo de ellos; o de las preguntas posibles de formularle al objeto. Su modo de escuchar privilegiado tenía que ver con todo eso: auscultaba las obras hasta encontrar el latido que las mantiene vivas. Lo más sustancioso que revelaba de una obra venía de esa escucha atenta, como la búsqueda amorosa de una verdad oculta. Una vez que llegaba al hueso de la cosa, lograba traducirlo con una escritura atravesada siempre por ese elemento vital.
No hay un solo tema de todos los que le interesaron a Monjeau que no haya estado atravesado por un vínculo emocional.
Así se lee su registro de la experiencia de escucha más extrema en el ensayo sobre Morton Feldman, uno de los diez que integra Un viaje en círculos (2018), su segundo libro, relacionado con su actividad crítica en los últimos años. Monjeau estuvo en el estreno del Cuarteto nº2 de Feldman y escuchó completo el único movimiento de la obra, de cinco horas y media, sin interrupción. Una experiencia que, según se lee en el prólogo del libro, “trastoca los modos de oír y de pensar la música”. Es un placer leer en el mismo libro cómo quedó capturada la emoción y la frescura que le causó la sorpresa de una primera audición en los ensayos sobre Ruth Crawford y Prometeo de Luigi Nono.
Las conexiones insólitas y estimulantes que parecen surgir sólo de una cabeza como la de Monjeau aparecen, por ejemplo, en el ensayo sobre la concepción orquestal wagneriana, Lohengrin en particular, como posible antecedente de Farben y Atmósferas de Ligeti. O el tema de los “finales” de las obras, dos ensayos cuyas ideas fueron compartidas en las extraordinarias columnas semanales en Clarín.
Creo que parte de esa originalidad tiene que ver con las diferentes voces que actúan como bajo continuo en su pensamiento, entre Adorno, Valéry, Joyce o las novelas policiales que tanto le gustaban. Es difícil separar sus indagaciones estéticas de la actividad en la crítica; ambas tuvieron en Federico una retroalimentación virtuosa.
La fundación de la revista Lulú en 1991 fue la gran apuesta por llevar la música, en particular las producciones de música nueva o llamada “contemporánea”, tanto locales como internacionales, a un nivel de debate y de discusión inéditos, y no necesariamente para un público especializado sino más amplio. En la primera página del primer número, se lee: “Si bien la música, por naturaleza, se resiste a una traducción al lenguaje articulado, condenarla al mundo del espectáculo puede parecerse a excluirla del mundo de las ideas”.
Diario de Poesía y Punto de Vista (Monjeau formó parte del consejo editor) fueron referencias en muchos sentidos para la creación de la revista. Lulú, que se podía conseguir en los quioscos de diarios, puso en circulación grandes textos traducidos, como el ensayo de Morton Feldman o un texto clásico de Karlheinz Stockhausen. Abrió la circulación escrita de ideas musicales, y Federico escribió “En torno al progreso”, su primer ensayo consistente, que más tarde daría origen a su primer libro.
Auscultaba las obras hasta encontrar el latido que las mantiene vivas. Lo más sustancioso que revelaba de una obra venía de esa escucha atenta, como la búsqueda amorosa de una verdad oculta.
Apenas salieron cuatro números, suficientes para dejar una huella y aportes invalorables que perduran hasta el día de hoy: la revalorización y discusión de la obra de compositores argentinos como Mariano Etkin, Gerardo Gandini, Mauricio Kagel, Francisco Kröpfl y Antonio Tauriello (Un viaje en círculos retoma a Etkin y Gandini en dos capítulos). Definida como una “revista de teorías y técnicas musicales”, dejó como legado una predisposición a la actividad crítica en general y sacó de los márgenes la producción actual que prácticamente no existía en las crónicas anteriores. O si existían, eran para el olvido.
Un ejemplo antológico de la larga incomprensión por parte de la crítica de lenguajes musicales más experimentales o nuevos pertenece a Jorge D’Urbano. “Lilipirororo, Piiii, Toc. Concierto de música contemporánea en el Instituto Di Tella”, era el título de una crónica en la que el autor proponía una nueva crítica basada en onomatopeyas para ilustrar los nuevos lenguajes que usaron los artistas para sus necesidades estéticas y expresivas. Aunque su fuerte no fue el repertorio de la segunda posguerra, sería injusto desestimar por completo a D’Urbano, que defendió con tanta insistencia la importancia del mecanismo mental de la valoración y la necesidad espiritual de la opinión, aunque le faltaron herramientas para entender esa música.
Escuchar lo que casi nadie escucha
Hubo que esperar más de 20 años para darle a ese repertorio el espacio de reflexión que merecía. Federico tenía 35 años cuando fundo Lulú y llevaba ocho años haciendo crítica. Ya no se sentía un impostor, como solía contar, cuando se sentaba en la platea del Teatro Colón. “En mis comienzos era más iconoclasta, disfrutaba la ironía… Ahora es algo que desprecio si sale en mí o en algún colega”, confío a Cintia Critiá en una entrevista.
Su autoridad se fue validando por la manera de transmitir la información y sus opiniones, totalmente alejado de ese poder odioso que puede ostentar un crítico. “Que la opinión se deslice en vez de anunciarse tan abruptamente”, fue un principio firme en sus críticas. Y, en efecto, su opinión se deslizaba virtuosamente, a veces más o menos mezclada con descripciones, aunque asociadas siempre a una valoración.
En el modo de explicar la música huyó siempre de cualquier artificiosidad y procuró la cercanía con un tono coloquial sin dejar de incluir el vocabulario específico del lenguaje musical. Tuvo un don para combinar ambas cosas. Uno de sus consejos (sólo los daba si se lo pedían) era desarrollar un razonamiento por la vía oral para huir de una escritura farragosa, porque la forma oral –decía– clarifica y vuelve más sobria la escritura. Cuando se leen sus críticas más logradas es como escuchar una obra de mucha dificultad tocada por un gran intérprete: el efecto es que todo suena como lo más sencillo del mundo, sin esfuerzo alguno.
Monjeau escuchaba lo que no escuchaba casi nadie, buscaba hasta encontrar la nobleza expresiva incorruptible en cada obra, sin importar el género.
Su equipamiento emocional e intelectual le sirvió para pensar y ofrecer puntos de vista inéditos sobre repertorios tan disimiles como Schöenberg, la nobleza expresiva en el bandoneón de Troilo, las heterofonías dinámicas de Ruth Crowford, la interpretación de Guillermo Klein del Cuchi Leguizamón, lo residual en el tango de Pablo Ortiz y la música contemporánea o el hip hop, sólo por citar algunos. Monjeau escuchaba lo que no escuchaba casi nadie, buscaba hasta encontrar la nobleza expresiva incorruptible en cada obra, sin importar el género.
Algunos compositores esperaban su reseña después de un estreno porque era probable que descubrieran algo de su propia obra que no se había revelado ni a ellos mismos. El compositor Mauricio Kagel, después de leer el ensayo de Monjeau sobre su obra An tasten para piano, decidió enviarle una carta para decirle que había dado en el centro como la flecha de Guillermo Tell en la manzana.
Una vez le pregunte cómo era su rutina después del concierto, en particular los que terminaban tardísimo, si le tocaba escribir. Las notas se entregaban a la mañana del día siguiente. Puntualmente quería saber si dejaba algo escrito o se iba a dormir y escribía con la adrenalina del deadline. Me contó, copita de vino en mano, que se iba a la computadora y escribía al menos un comienzo, algunas impresiones, para tener con qué discutir al día siguiente. Es lo que leía y me encantaba en sus notas, y de lo que más aprendí: era como entrar en su cabeza y escucharlo pensar.
“Recibir la obra y dejarse sorprender por ella –dijo en una oportunidad– porque esas impresiones frescas de la primera audición llegan al público lector con las emociones genuinas de una primera audición.”
Su entrega fue siempre una entrega amorosa con todo lo que se vinculó: la música, la escucha, la lectura, los amigos y, por supuesto, su familia.
Cuando lo vi por última vez, en octubre, para que me pasara las correcciones de su último libro, Viaje al centro de la música moderna. Conversaciones con Francisco Kröpfl, estaba muy contento porque finalmente el libro se iba a publicar (salió apenas tres días después de su muerte). Kröpfl no pudo tener mejor interlocutor que Federico, más allá de la amistad que los unió durante años. Le encantó cómo había quedado el capítulo IV y me leyó el siguiente pasaje en el que Kröpfl se refiere a una vieja grabación en vinilo del Cuarteto Kolisch de las piezas Op. 5 de Webern: “Es maravillosa por su tímbrica y su riqueza discursiva; oís el frotado de las cuerdas en esa versión y es como si la obra se apropiara de vos”. Terminó de leerlo y se le llenaron los ojos de lágrimas.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.