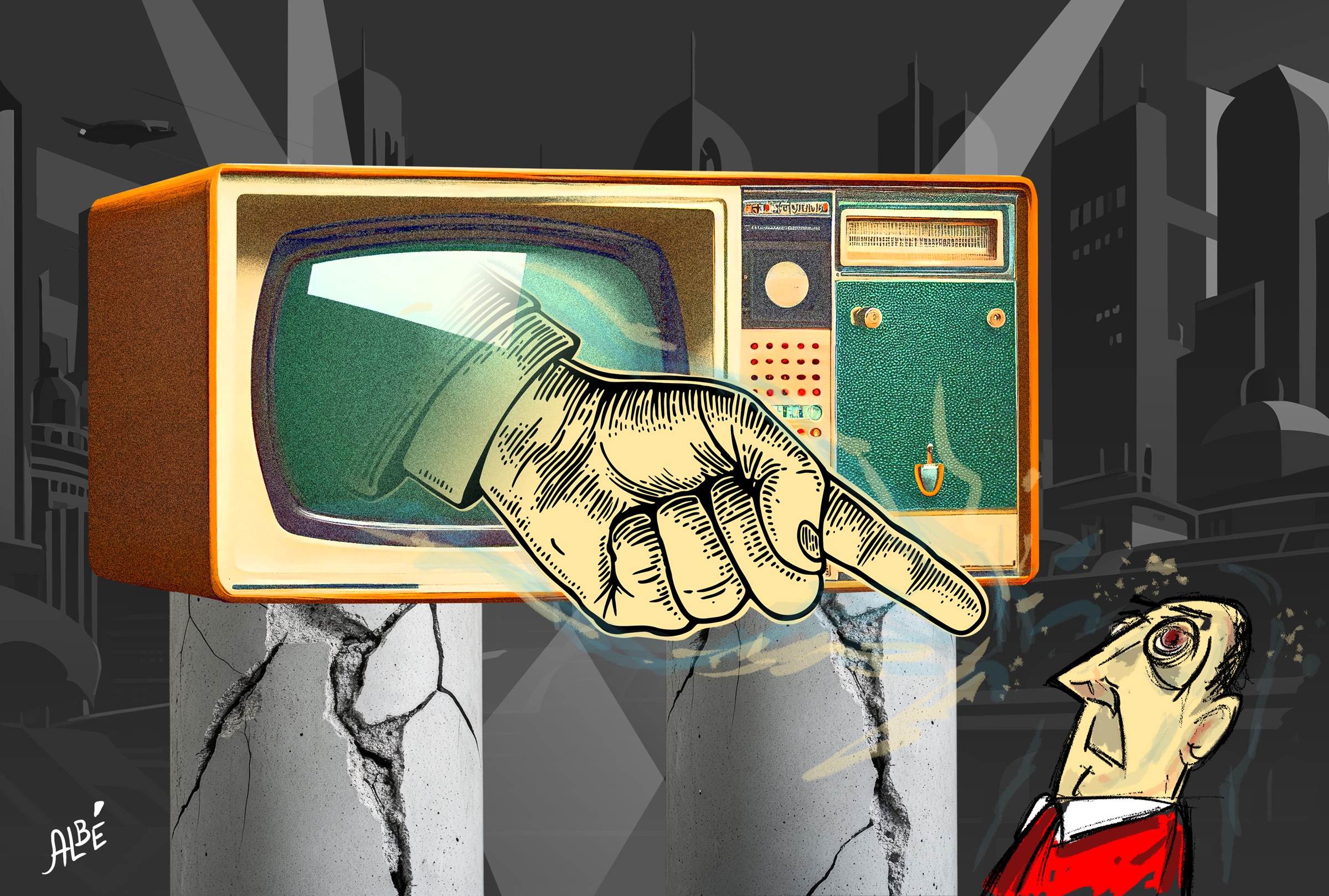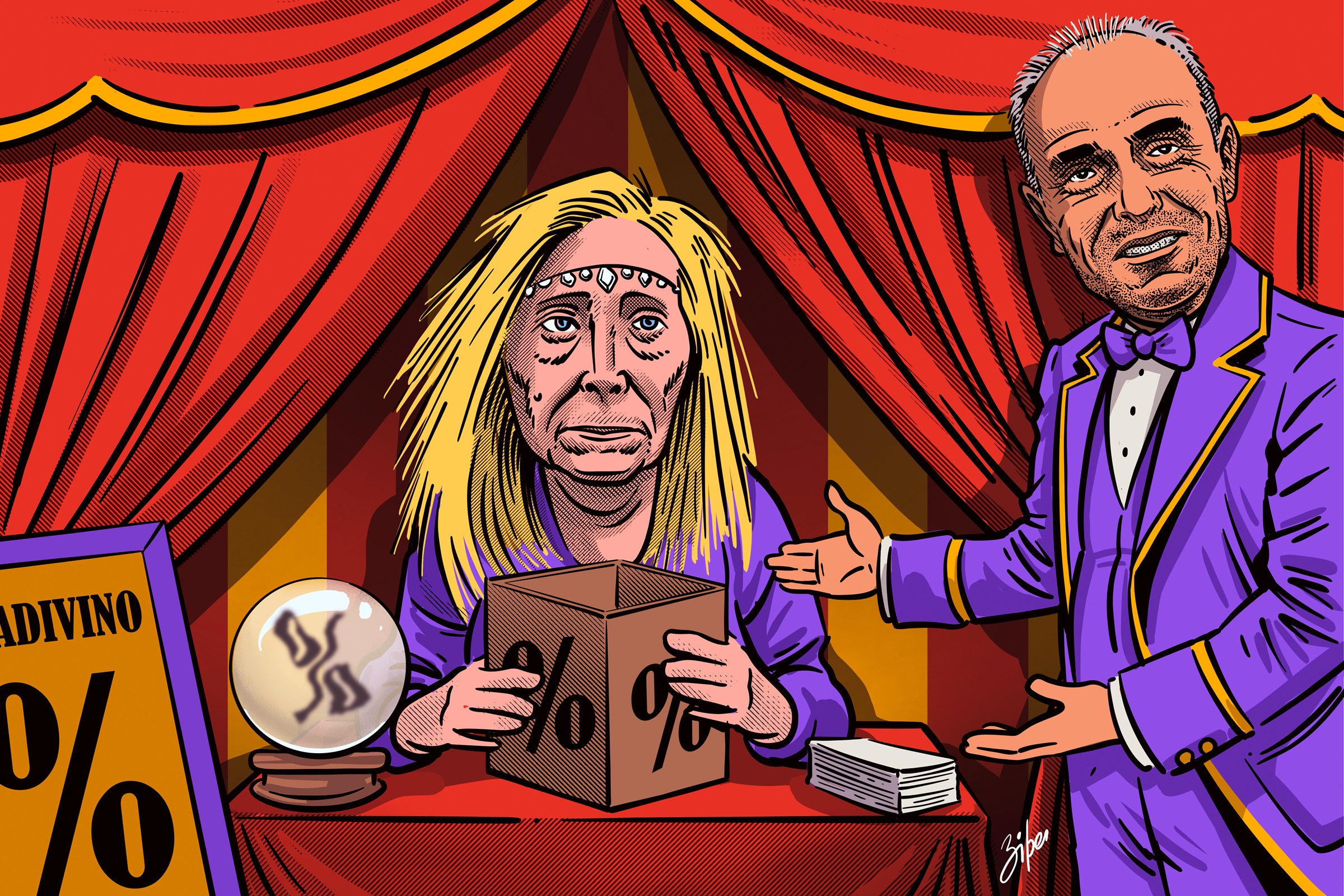El frustrado asesinato de la vicepresidenta nos ha colocado frente a la posibilidad de un proyecto de ley para regular los denominados “discursos de odio”, sobre el cual de momento sólo se ha manifestado la voluntad de una parte del oficialismo. La propuesta tiene un antecedente en la popularmente conocida como “Ley de Odio” de Venezuela, sancionada en 2017, que castiga con hasta 20 años de prisión a quien, según la norma, incite públicamente al odio, la discriminación o la violencia en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo étnico, social o político.
En virtud de esto me parece necesario explorar esta categoría tan imprecisa y ambigua como peligrosa, por sus efectos de restricción a la libertad de expresión y de prensa de actores opuestos a quien detenta el poder estatal. En este sentido, el propio INADI reconoció en un informe de diciembre de 2020 que no existe una definición consensuada sobre el discurso de odio. A pesar de ello, concluye que se trata de “expresiones utilizadas para acosar, perseguir, segregar, justificar la violencia o la privación del ejercicio de derechos, generando un ambiente de prejuicios e intolerancia que incentiva la discriminación, la hostilidad o los ataques violentos a ciertas personas o grupos de personas; por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición social”. Por consiguiente, la pregunta que nos hacemos es sobre el grado de performatividad de los “discursos de odio”, es decir, en qué medida este tipo de enunciados producen consecuencias directas negativas sobre un estado de cosas.
El filósofo británico J.L. Austin definía los enunciados performativos como aquellos que tienen fuerza “ilocucionaria” y “perlocucionaria”, en tanto que poseen la capacidad de crear una realidad: son actos de habla (speech acts). Por ejemplo, un sacerdote al sentenciar “los declaro marido y mujer” en el marco de una ceremonia de casamiento está literalmente produciendo un estado en esas personas que antes no existía y que tiene consecuencias, ya que se espera de una persona casada que se comporte de acuerdo con ciertas pautas, códigos y valores. Ahora bien, la cuestión será calibrar en qué medida la proliferación de los llamados “discursos de odio” performa, es decir, produce una realidad que conduce a ciertos individuos a cometer determinadas acciones criminales. Para analizar esta articulación haré referencia a trabajos de dos autores: por un lado, Ronald Dworkin, desde una posición liberal progresista; y, por el otro, Judith Butler, desde una óptica de izquierda queer. En el primer caso se trata de un artículo titulado “¿Tenemos derecho a la pornografía?”, de 1981, y en el segundo de dos intervenciones que forman parte de su libro Excitable Speech (1997). Lo curioso de estos textos es que, proviniendo de posiciones filosófico-políticas disímiles, convergen en su crítica a la restricción o prohibición desde el Estado de los discursos de odio.
No tan hate speech
La postura de Dworkin problematiza el acceso a la pornografía, a la cual equipara en ciertos pasajes con expresiones del hate speech respecto a la misoginia y la brutalidad de ciertas representaciones sexuales. En este sentido, una forma de evaluar la publicación y circulación de material agresivo o agraviante es a través de lo que el autor llama una estrategia “basada en objetivos”: si bien ciertas expresiones radicales pueden ser dañinas para la comunidad en el corto plazo, por influir en ciertas personas, las consecuencias de censurarlas o suprimirlas a largo plazo serían aún peores. Al momento de reflexionar específicamente sobre proclamas políticas, Dworkin es claro cuando plantea que “la actividad política de una comunidad se vuelve más vigorosa cuando hay variedad, incluso cuando aparecen puntos de vista absolutamente deleznables”.
Por ello es que para el filósofo una sociedad plural tiene el deber de incluir a todas las voces, incluso los así llamados “discursos de odio”, que deben ser amparados bajo la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. En esta dirección, la regulación estatal de los discursos de odio para Dworkin vulnera los principios de autenticidad y autorrespeto de cada individuo, en el sentido que cada persona tiene el derecho a expresar en la esfera pública sus convicciones políticas de manera auténtica en el marco de su personalidad. Esta justificación por consiguiente llevará a la defensa de la libre expresión de discursos agresivos apoyada de acuerdo a Dworkin en que una sociedad será más democrática y robusta en la medida en que el mercado de ideas sea diverso y heterogéneo (incluyendo extremos) y más aún cuando se sometan a circulación y evaluación las razones de todas las posiciones de manera franca. Esta proliferación discursiva no hará sino dejar en evidencia la debilidad de doctrinas solamente basadas en el rechazo cuando se confrontan con otras.
La actividad política de una comunidad se vuelve más vigorosa cuando hay variedad, incluso cuando aparecen puntos de vista absolutamente deleznables.
Por su parte, Butler sostiene que el habla está siempre de algún modo fuera de control, por tanto, pretender ejercer una regulación sobre los efectos de los discursos (sean o no de odio) carece de sentido, ya que las consecuencias no necesariamente son planificadas ni intencionales al emitir un enunciado. En este aspecto, una proposición performativa no siempre implica efectividad, es decir, está lleno de performativos fallidos. Sin embargo, hay otros elementos que resultan interesantes a partir de la argumentación de Butler: si bien no es pretensión de ella minimizar el dolor que pueda ocasionar el lenguaje de odio, también es importante, en sus propios términos, “dejar abierta la posibilidad de su fracaso, puesto que esta apertura es la condición de una respuesta crítica. Si la explicación del daño que produce el lenguaje de odio excluye la posibilidad de una respuesta crítica a tal daño, la explicación no hace sino confirmar los efectos totalizadores de tal daño. Estos argumentos son a menudo útiles en contextos legales, pero son contraproducentes a la hora de pensar formas de agencia y de resistencia no estatales”.
Lo que nos está diciendo Butler es que prohibir expresiones agraviantes o representaciones repudiables (dentro de las cuales también incluye, como Dworkin, a la pornografía) impide la posibilidad de disputa de ciertos grupos de la sociedad civil por el sentido de las palabras y de los medios, dejando solo en posición de acción al Estado (el cual también, por cierto, puede ejercer el discurso de odio). De hecho, la propia teoría queer no existiría sin la reapropiación y resignificación de la injuria “queer” (marica, raro) por parte de las minorías sexuales que, lejos de reclamar la censura estatal, le insuflaron un sentido subversivo, creativo, afirmativo y poderoso a un término originariamente pronunciado de manera despectiva y peyorativa. Butler es muy clara en su posición contraria a un Estado interventor en materia de discurso de odio: “Aquellos que aseguran que el lenguaje de odio produce ‘una clase de víctimas’ niegan la agencia crítica y tienden a apoyar formas de intervención en las que el Estado asume completamente la agencia. En lugar de una censura patrocinada por el Estado, existe una forma de lucha social y cultural del lenguaje en la que la agencia se deriva de la ofensa, una ofensa que se puede contrarrestar gracias a esta derivación”. Esta postura la ha llevado a decir a Martha Nussbaum, en un artículo de tono crítico sobre el pensamiento butleriano, que “el argumento de Butler tiene implicancias mucho más allá de los casos de discurso de odio y pornografía. Parecería apoyar un quietismo legal o un libertarismo radical”. Y agrega: “Éste no es el mismo argumento que los libertarios radicales usan para oponerse a los códigos de construcción y las leyes contra la discriminación. Pero las conclusiones convergen”.
[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]
En definitiva, tanto Dworkin como Butler, desde estrategias argumentativas disímiles, nos conducen a conclusiones que confluyen hacia una no intervención estatal sobre los llamados discursos de odio. Este “libertarismo discursivo” resulta convincente para aquellos que somos partidarios de una sociedad pluralista, heterogénea, multicultural, respetuosa de la diversidad de estilos de vida y de la libertad de expresión sin prerrogativa alguna, ya que evita caer en el riesgo del paternalismo estatal que vulnera la autonomía de nuestros cuerpos y conciencias. Al mismo tiempo, muestra lo problemático del argumento de la “pendiente resbaladiza” (slippery slope), al dejar al descubierto el peligro latente que existe en la supresión de expresiones políticas o artísticas extremas, radicales o “no convencionales” si comenzamos a fijar límites e interdicciones que luego son difíciles de detener. El descenso abrupto por la mencionada pendiente resbaladiza so pretexto de “proteger” a la población de los discursos de odio tiene un final tan anunciado como autoritario.
De odiar a hacer
En función de lo dicho, ¿es posible afirmar que el discurso de odio, cuya definición no tiene consenso, adquiere la modalidad de un enunciado performativo? Si no es viable establecer un nexo entre este tipo de expresiones injuriantes y el incremento de la violencia política de manera directa entonces, como mínimo, se trata de una performatividad fallida o poco efectiva. Esto, por ejemplo, está documentado en estudios que evalúan la relación causal entre el consumo de material pornográfico y el incremento de la violencia sexual, cuyos resultados son negativos. Para ser más claro permítanme usar un ejemplo hiperbólico: ningún fanático de las películas de serial killers se “hace psicópata” producto del visionado sistemático de estos films. Quiero decir: el carácter psicopático de un individuo es independiente de determinados mensajes y representaciones repudiables. En este sentido, no está demostrado, ya que no hay estudios serios cuantitativos ni cualitativos, el nexo causal entre el discurso de odio y la acción directa que implique un riesgo cierto.
Más allá del debate en torno a este hipotético proyecto de ley (personalmente creo que quedará en la nada, como todas las iniciativas delirantes de este gobierno), lo que resulta un síntoma revelador de esta discusión es la puja en torno a las pasiones humanas. En otros términos, el odio y el amor son dimensiones que nos atraviesan a todos y todas, vale decir, somos seres afectivos conducidos por estados emocionales. Ahora bien, pretender “desincentivar” la expresión de determinadas pasiones desde una normativa estatal sería hilarante si no fuera preocupante.
Pretender “desincentivar” la expresión de determinadas pasiones desde una normativa estatal sería hilarante si no fuera preocupante.
El gran filósofo Baruch Spinoza decía que las pasiones alegres (el amor, la admiración, la generosidad, entre otras) nos constituyen tanto como las pasiones tristes (el odio, el resentimiento, la envidia, etc.), así como de igual manera sostenía que el hombre debía rechazar las pasiones tristes a fin de buscar las pasiones alegres para vivir una vida de bienestar con racionalidad e inteligencia. Creo, de manera spinoziana, que una vida digna de ser vivida es aquella en la cual las pasiones alegres superan siempre a las pasiones tristes (es lo que procuro hacer en mi propia vida), se trata de una existencia en la cual la potencia se despliega y crece a partir de la mutua afección con personas a las que amamos, admiramos o deseamos. No es sencilla esta tarea.
Sin embargo, a mi juicio se trata de un trabajo cotidiano que debemos hacer cada uno de nosotros propiciando espacios donde la alegría sea el hilo conductor con nuestra familia, amigos, parejas o vínculos profesionales. El Estado no tiene nada que hacer allí, “regulando” una pasión triste como el odio y menos aún un Estado bajo la égida del presente gobierno, cuya columna vertebral está inserta sobre un chantaje moral oculto en la noble intención de “cuidar” la paz social del pueblo. Creo que esta estrategia ya no es efectiva: sólo queda desnuda una dinámica cada vez más oxidada y fosilizada que causa rechazo, risa o indiferencia.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.