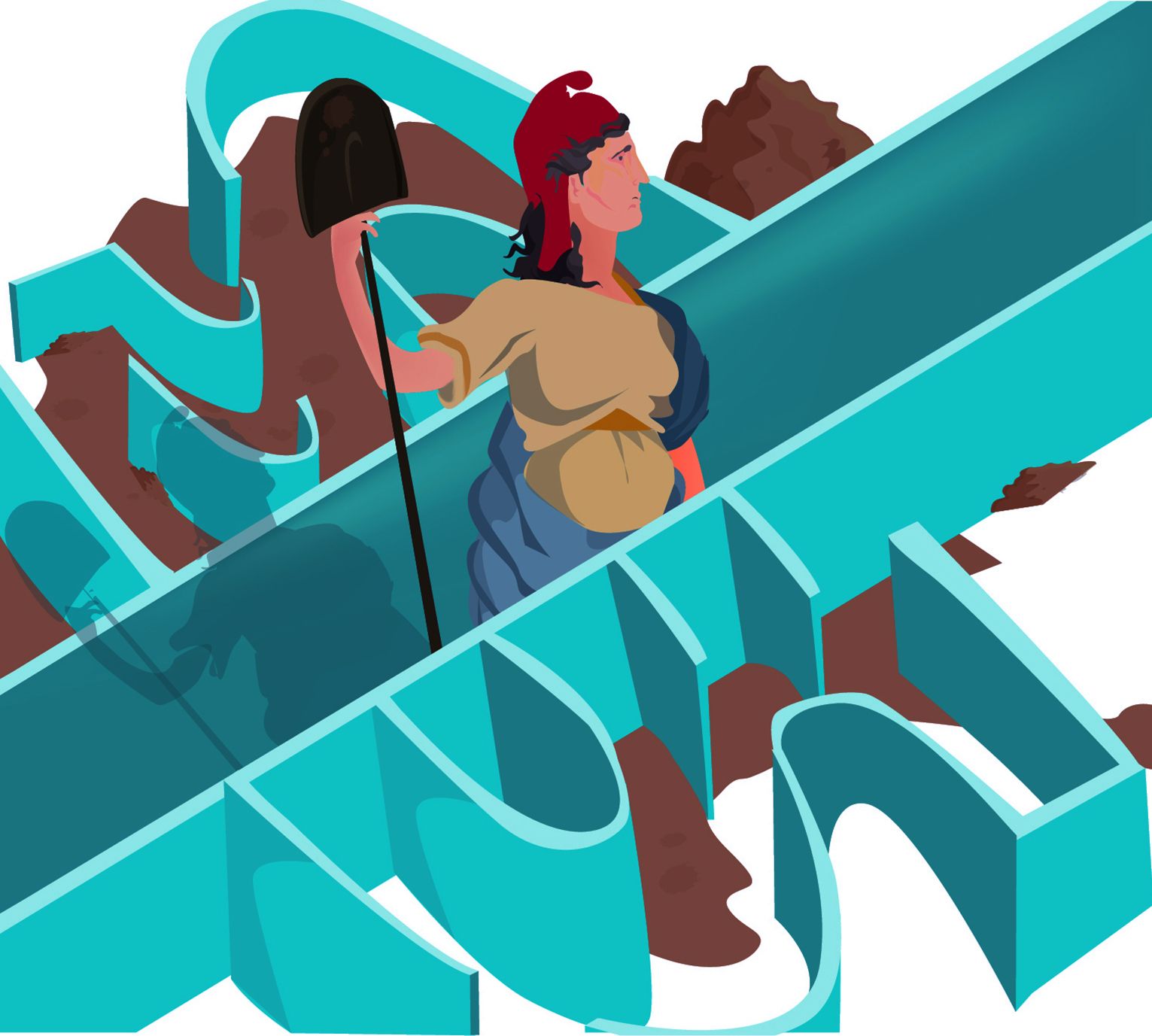La década del ’80 es recordada en América Latina como una década perdida, en la que casi todos los países, aunque no con la misma gravedad, sufrieron estancamientos, recesiones y crisis con profundos desequilibrios macroeconómicos. Para Argentina, aquella década perdida fue en realidad algo más larga: entre 1974 y 1990 nuestro PBI por habitante cayó un 23%, en lo que todavía es el período más largo de retroceso económico de nuestra historia económica. El episodio inaugural de esa década fue el Rodrigazo, hacia el final del tercer gobierno peronista. Luego se sucederían la crisis de la deuda, con la dictadura, y las hiperinflaciones del final del gobierno de Alfonsín y del inicio de Menem. Fue recién en 1994, 20 años después, cuando el país recuperó el nivel de producción por habitante que había tenido en 1974.
Argentina está ahora cumpliendo su segunda década perdida, pero en este caso no se trata de un problema regional sino de una excepcionalidad nuestra. Entre 2011 y 2021, con la economía ya casi recuperada de la cuarentena de 2020, el PBI por habitante cayó un 15%. Y, personalmente, creo que no estamos en el final del deterioro sino que todavía vamos a vivir algunos años más en caída hasta que se dé el quiebre de tendencia y empezar a crecer nuevamente. Como la de los ’70 y los ’80, esta década perdida también durará más que una década.
Esta vez es distinto
En su historia Argentina ha sufrido varias crisis macroeconómicas, con caídas significativas en el nivel de vida: entre 1998 y 2002 el PBI per cápita cayó un 20%; el impacto de la Primera Guerra Mundial le costó al país casi el 30% de su producción por habitante entre 1912 y 1917; y el crack del 1929 se vivió localmente con una contracción de casi 20% entre 1929 y 1932. Lo que diferencia a estos episodios del período 1974-1990 y del actual es la duración de la decadencia. Aquellas crisis fueron vertiginosas, pero la duración del deterioro fue relativamente corta y la recuperación, rápida. En cambio, cuando la economía de un país está diez años o más sin quebrar una tendencia negativa es un indicio claro de que los problemas de su organización económica son profundos. En estos casos ya no se puede decir que su economía fue sacudida por un shock aislado –como una guerra, una crisis internacional o un cambio en las condiciones externas–, sino admitir que todos los cimientos macroeconómicos están desordenados, las expectativas del sector privado están deprimidas y los motores del crecimiento, agotados.
En esas condiciones estamos. Argentina está atravesando, desde hace diez años, el segundo período de retroceso económico más largo y sostenido en toda su historia. Dicho así suena tremendista. Pero no lo es. Quizás porque estamos acostumbrados a las crisis explosivas, no terminamos de tomar dimensión de la gravedad de esta larga decadencia, “que nunca termina de explotar” pero que ya ha arrastrado, desde 2011, a más de siete millones de argentinos a la pobreza.
El Gobierno tiene un diagnóstico completamente equivocado sobre las causas de la crisis y, en consecuencia, la política económica no va para ningún lado.
Esta falta de reacción ante la gravedad de la situación, por otra parte, me hace pensar que Argentina está en un laberinto. Y que la salida no está a la vista. El Gobierno tiene un diagnóstico completamente equivocado sobre las causas de la crisis y, en consecuencia, la política económica no va para ningún lado. O sí, va en dirección a agravar los problemas. En medio del laberinto, los responsables de conducir el país no solo están perdidos, sino que además dejaron de buscar la salida, agarraron una pala y se pusieron a cavar. Estamos encerrados, perdidos y hundiéndonos.
En el último año y medio el Gobierno envió al sector privado un sinfín de señales que son una réplica de la política económica que nos metió en esta segunda década perdida y que condenarán a la economía a varios años más de mal funcionamiento. Por ejemplo:
- Regulaciones sectoriales que traban el funcionamiento eficiente de mercados específicos, como la Ley de Teletrabajo y la Ley de Alquileres.
- Intentos de avance directo del Estado sobre el sector privado que deterioran la confianza, como la estatización fallida de Vicentín y la estatización (exitosa, pero por ahora temporaria) de la Hidrovía.
- La profundización del proteccionismo comercial, con el restablecimiento de licencias no automáticas para importaciones (aun con un tipo de cambio real alto) y el incremento de impuestos para bienes importados que compiten, por ejemplo, con los ensamblados en Tierra del Fuego.
- Reducción de la competencia y restitución de estructuras monopólicas en sectores claves como el aerocomercial.
- Distorsión de precios relativos mediante el atraso de grandes precios y la creación de subsidios cruzados, como en las tarifas de servicios públicos.
- Prohibición o limitación directa de producción y exportación de bienes, como los casos recientes de la yerba mate y la carne vacuna.
- Incremento de la presión tributaria, mediante la creación o aumento de alícuotas de impuestos distorsivos.
- Reducción del impuesto a las ganancias sobre personas (incentivando el consumo) compensado por el incremento del impuesto a las ganancias sobre empresas (desincentivando la inversión), a contramano de la tendencia mundial.
- Suspensión de la ley de responsabilidad fiscal, permitiéndoles a los gobernadores volver a subir sin límite el gasto (y por lo tanto la presión tributaria futura), como ya se ve con el proyecto para aumentar jubilaciones de cajas especiales en la Provincia de Buenos Aires o el crecimiento del 5% del empleo público en Entre Ríos luego de la estabilidad de la planta entre 2017 y 2020.
Todas estas medidas tienen efectos negativos sobre la economía y profundizan los problemas que nos llevaron a la crítica situación que estamos viviendo. Consolidan un sistema tributario anti-inversión y anti-exportación, ponen incentivos malos y dirigen los factores productivos hacia sectores que están sobredimensionados (mientras castigan a sectores con potencial), comprometen el equilibrio fiscal de largo plazo y reducen la eficiencia de los mercados. En definitiva, profundizan la desorganización del sistema económico y, por lo tanto, resultan en una productividad más baja para toda la economía.
Nada de esto es identificado por el Gobierno, que sigue atado al dogma redistributivo de “ponerle plata en el bolsillo a la gente” como si estuviera manejando la economía de 2003. Tan agotado está ese esquema que la redistribución se termina haciendo entre los propios sectores a los que intentan beneficiar: asalariados vs jubilados, monotributistas vs beneficiarios de AUH, pymes vs movimientos sociales. La frazada está más corta que nunca y de tanto tironearla van quedando retazos.
En la oposición, o en sectores de ella, hay conciencia sobre el desafío que enfrentamos. Sin embargo, no parece serlo en la magnitud suficiente para lo que la situación demanda. Quienes tengan intenciones de competir por la presidencia en 2023 deben tener claro que, si ganar será difícil, gobernar un país en estas condiciones lo será aún más y llevar a cabo las transformaciones necesarias para poner fin al retroceso sostenido, lo será aún mucho más. Y si no se gana para hacer la transformaciones, ¿entonces para qué?
En la oposición, o en sectores de ella, hay conciencia sobre el desafío que enfrentamos. Sin embargo, no parece serlo en la magnitud suficiente para lo que la situación demanda.
Una serie de factores, que merecerían otra nota, me hacen ser cauto con respecto a la velocidad a la que la economía podría empezar a recuperarse una vez que toque piso y se detenga la caída. Proyectando una recuperación del PBI per cápita del 2% a partir de 2024 (todo un logro a la luz del crecimiento de largo plazo de las últimas décadas), el producto promedio volvería al nivel que dejó en 2011 recién en 2032, 21 años más tarde. En términos concretos esto implica, por ejemplo, que un joven que haya comenzado a trabajar en 2011, a los 20 años, habrá llegado a sus 41 en un contexto con el mismo nivel de bienestar promedio que cuando arrancó su vida laboral.
Por eso, además de con el indispensable armado político y una buena estrategia electoral, los futuros candidatos deben llegar a 2023 con un plan económico que combine consistentemente un programa de estabilización de corto plazo y un programa de crecimiento de largo plazo, que ponga fin a la segunda década perdida de la historia nacional. Para que ese plan pueda ejecutarse una vez en el gobierno, la oposición debería evitar el acompañamiento parlamentario de iniciativas del oficialismo tan nocivas como, por ejemplo, la Ley de Zonas Frías, aprobado hace un par de meses, que contó con un amplio respaldo de integrantes de la oposición. Los márgenes de error son cada vez más finos y, por momentos, eso parece subestimarse en los sectores mayoritarios de la oposición. Mientras tanto solo nos queda esperar, con poca esperanza, que el Gobierno, cansado de tanto cavar, suelte la pala. De lo contrario la economía llegará mucho más dañada de lo que hoy podemos imaginar.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.