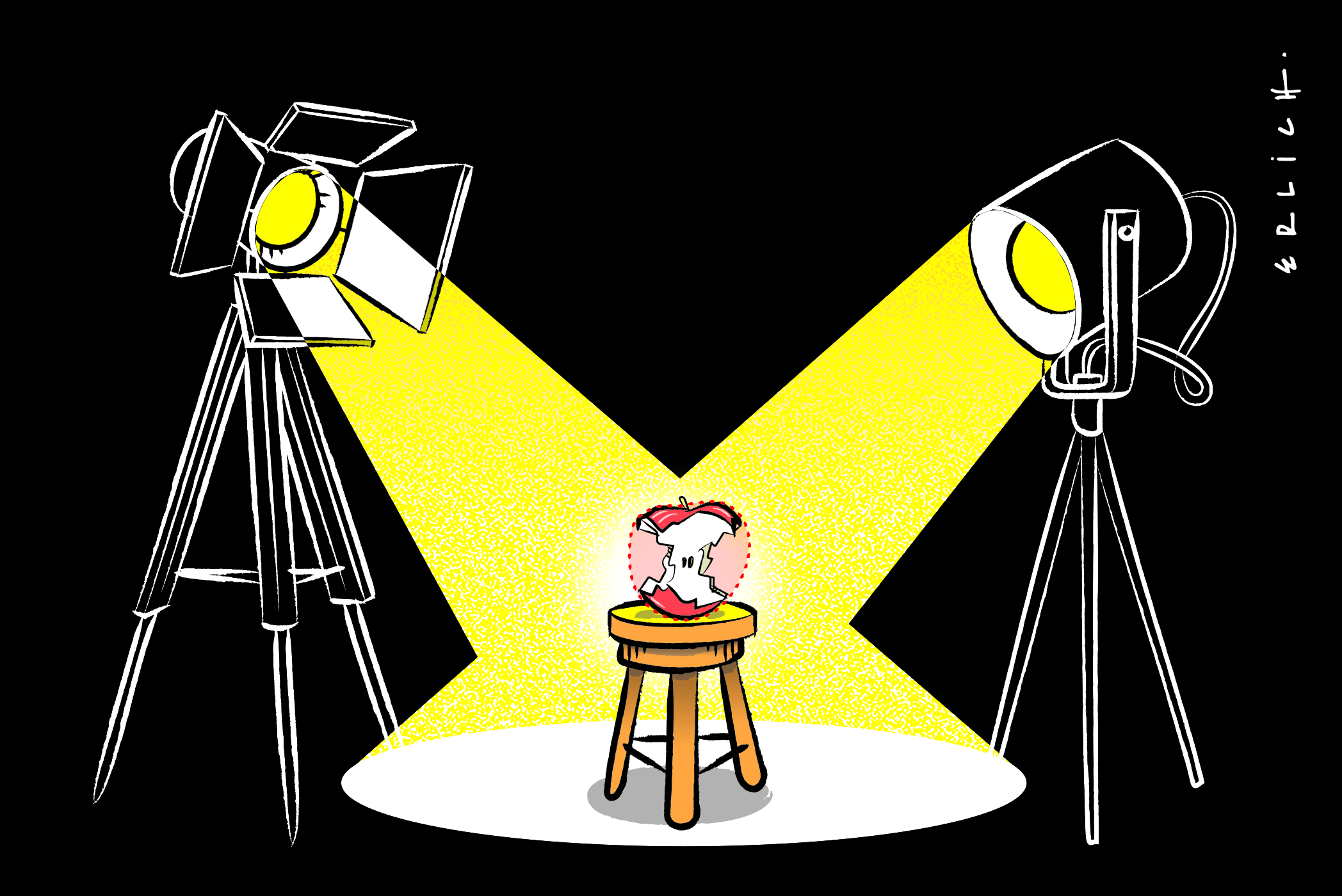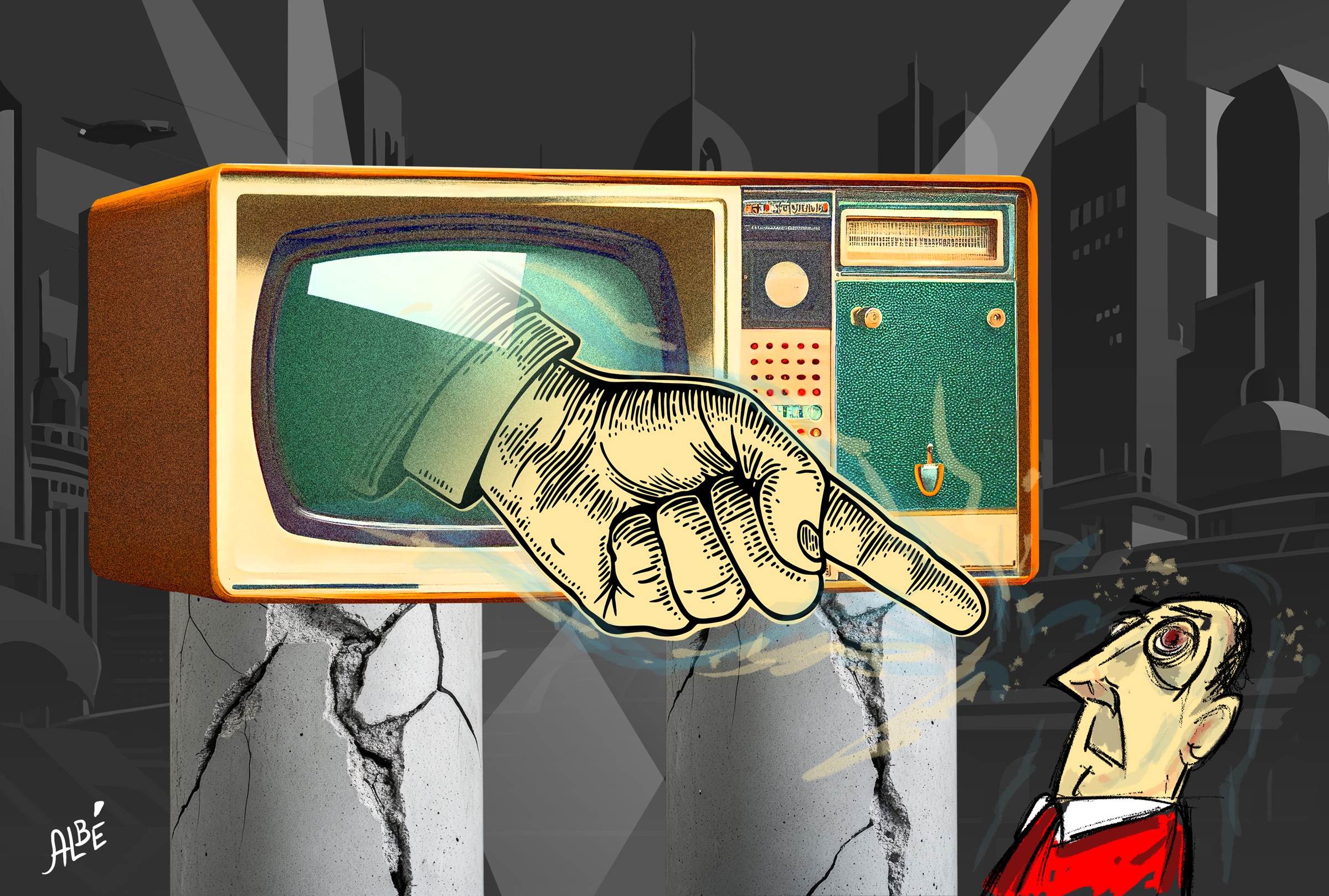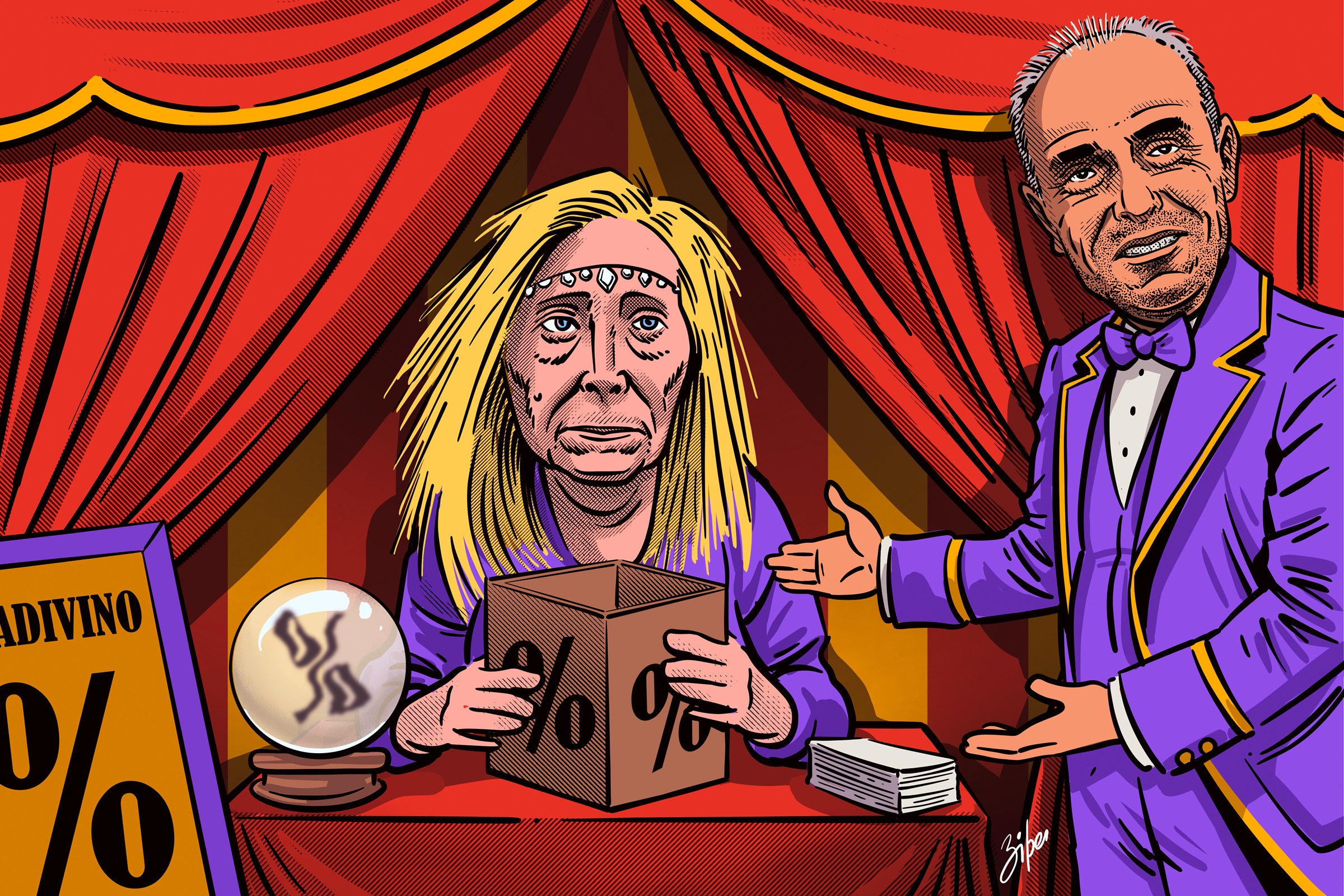Si vivís en la misma ciudad toda tu vida, son pocos los lugares que no te recuerdan algo. No importa el grado de cercanía. Si no esperaste el colectivo en la parada de esa esquina, es posible que hayas tomado un café en el bar que está enfrente, o que hayas caminado charlando con un amigo por la vereda mientras ibas a algún lugar o volvías de otro, o quizás la miraste desde la ventanilla de un taxi. No importa. El movimiento de tu ciudad a lo largo del tiempo no te es ajeno: donde hoy hay una casa de venta de fundas de celular, hace unos meses funcionaba una rotisería. O en todo caso no funcionaba, por eso ya no está. La ciudad cambia la piel de a partes, se va armando por capas, aluvional, es una manta de retazos en las que un pedazo de tela se gasta antes y es reemplazado por otro que tenga más aguante en el tiempo. Aceptás que eso sucede, como te acomodás al paso del tiempo o a la imprevisión de la lluvia. Salvo cuando un punto de la trama, un sitio aleatorio, te toca en algún momento por algo especial.
En el camino a casa paso todos los días por una pizzería a la que iba con mi viejo cuando era adolescente. No es menor el dato de la adolescencia, porque es cuando los gustos, miedos y placeres se coagulan ya de manera consciente y es posible que definitiva. En la infancia no vas a comer afuera con tus padres; en todo caso son ellos los que te llevan a comer afuera. Sos un chico, todavía te faltan años para que puedas decirle a tu viejo “te espero en el bar frente al correo”, o “esperame en la puerta, te paso a buscar”. Cuando salís de la niñez entrás en ese tortuoso paso hacia la vida adulta, en el que el cuerpo te queda grande, las contradicciones, el deseo y los caprichos te direccionan el funcionamiento de la cabeza y necesitás configurar un mapa propio para darle con sus gustos.
Uno de esos lugares fue esta pizzería. La primera en hacer (o tal vez en publicitar que hacía) pizza a la piedra. En tiempos pretéritos a Google hubo que ir por primera vez para averiguar qué era esa pizza que salía del horno crocante y chatita. Era rica, estaba bien, y no había que salir del centro. La adoptamos. Años después, viviendo solo y después casado, seguimos pidiendo por delivery. Un día cambiaron los dueños, o algo así, y en los ingredientes se notó. Entre eso y el cambio de los gustos a la hora de salir de casa, la pizzería quedó en otro lugar. Todavía dentro del centro, pero ya lejos de mi radio de interés.
Por el espejo retrovisor las cosas tienen más brillo, están pasadas por un filtro de esos con los que las apps de celulares cargan de atmósfera las fotos.
Ahora me la cruzo todo el tiempo cuando voy y vuelvo de la oficina. Y la pizzería se mantiene igual. Pasaron casi 40 años y las sillas, las mesas, la pintura de las paredes y los tubos de neón siguen siendo los mismos. O fueron reemplazados por otros similares. Es una burbuja en el tiempo en un sentido en el que ya no sé si es el mejor, que es el que uno imagina cuando desea que un pasado feliz se mantenga intacto.
Por el espejo retrovisor las cosas tienen más brillo, están pasadas por un filtro de esos con los que las apps cargan de atmósfera las fotos. Pero en el mundo real, el de los átomos y el coeficiente de roce, lo único que mantiene intacto el pasado es su nivel de deterioro. Si algo se mantiene igual que hace 40 años, lo más probable es que no esté igual, esté peor. Y que si está rodeado de la vida que sigue pasando, alrededor o enfrente, pierda en la comparación.
Durante la cuarentena interminable en que Argentina vivió la pandemia me tocó ver, en el paisaje lunar de calles vacías y comercios cerrados, cómo muchos locales eran desmontados por sus dueños. A la mañana estaba la ropa colgada en los maniquíes, a la tarde ya eran cajas embaladas, a la noche el vacío, la nada. Vi cerrar en masa establecimientos que estaban ahí desde antes de que yo me acuerde, tiendas que eran instituciones se terminaron en un parpadeo. Las galerías tornaron en túneles oscuros a cuya entrada bloqueaba el paso una cadena, y los bares y restaurantes que aún tenían una mínima esperanza de volver apilaban las mesas y las sillas en el fondo del salón para que una limpieza cada tanto resultase más fácil.
[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]
Así vi a la pizzería, como un galpón con vidriera en el que la zona de comer se había amontonado atrás, como para quedar a tiro de mudanza, y me dio un vuelco el corazón: “¿Y si la cierran?” Ahora sí se termina el siglo XX, se desvanece mi adolescencia, mi viejo se vuelve a morir.
“Llevame a comer sushi”
El siglo XX se terminó hace más de 20 años, mi padre murió hace más de 30 y, aun si reviviera un rato, seguramente me pediría que lo lleve a comer sushi, “acá no había llegado cuando me morí”. Ni hablar de la adolescencia, ese paraíso perdido que, como decíamos, fijó los enclaves de las cosas a recordar como míticas, para siempre.
Si ya nada de eso existe, ¿por qué empeñarse en adosarle un domicilio? Por la nostalgia, la maldita nostalgia. Ese líquido difuso que parece un combustible de mínimo octanaje para trayectos cortos, y resulta que no te lleva a ningún lado y termina por fundirte el motor.
La nostalgia te hace poner en lo máximo del podio cosas que ni fueron como se recuerdan y en la mayoría de casos ni fueron. Un amigo te dice: “Nunca me voy a olvidar el día que dijiste [x] (siendo [x] algo incomprobable que sólo quedó en la memoria de tu amigo) y todos nos cagamos de risa”. Vos no lo recordás. Te suena a algo que pudiste haber dicho o no. No tiene la menor importancia, salvo el reflector con el que la nostalgia lo ilumina para tu amigo.
El hecho es que no volví a entrar a esa pizzería en años y no tengo planes de volverlo a hacer. Pero estoy parado frente a la vidriera, viendo los muebles arrinconados al fondo y temiendo porque la cierren. No sería descabellado: antes del encierro masivo nunca había mucha gente, ni para el menú del mediodía ni a la noche. Y con la hiperinflación de los próximos años los alquileres se van a volver imposibles.
¿Qué sería lo peor que podría pasar? ¿Que se instale un café de especialidad, de esos de los que nos mofamos en las redes? Mi viejo también me pediría que lo lleve.
¿Qué sería lo peor que podría pasar? ¿Que en ese mismo lugar se instale un café de especialidad, de esos de los que nos mofamos en las redes pero ofrecen una bebida a años luz de distancia del circuito de bares para oficinistas? Mi viejo también me pediría que lo lleve.
–Quiero probar cómo es eso del capuccino frappé de avellanas con crema de helecho. Desde que estiré la pata que no tomo un buen café.
Pero yo me resisto. Cualquier opción que piense para ese lugar es mejor que la que hay ahora y hasta es posible que se llene de gente. Pero la nostalgia me nubla la vista, me esconde lo evidente y yo me encapricho: lo más probable es que en ese terreno hagan un edificio de departamentos.
–¡Otra vez los negociados inmobiliarios hundiendo en el hormigón la ciudad de nuestros recuerdos!
–Pero con la demanda de vivienda que hay se va a vender antes de que hagan el pozo.
–¡No me importa, dejame en paz!
Incluso imaginemos que el futuro desarrollador inmobiliario fuese el genio de la botella y se acercara, antes de tirar abajo el primer ladrillo, para ofrecerme una mediación.
–Está bien, negociemos. No vamos a desarmar nada, vamos a impedir que sople el viento de la vida y tire el castillo de naipes de tu nostalgia. Vamos a evitar cambiar los tubos de neón por dicroicas y a privarnos de los espacios que dibujan a base de claroscuros. No vamos a cambiar las mesas y sillas de caños de hierro y cuerina por otras de madera cruda ni a crear apartados con sillones. Tampoco vamos a reemplazar la vajilla, comprada por kilo en un bazar, por jarras y tazas más acordes a este tiempo. Vamos a dejar todo como está para que no te agarre un ataque cardíaco cada vez que pases por la vereda y no encuentres la pizzería en la que comías con tu papá.
–¡A mí no me meta, que me salí de cuadro hace años! Por mí que hagan un estacionamiento.
–Está bien, señor. Tranquilo. Lo único que le pido a cambio a su hijo es que venga a comer cada tanto. No te digo ni una vez a la semana, ni una vez al mes. Pero antes de que termine el año por lo menos date una vuelta.
–Es que no lo voy a hacer. ¿No leyó lo que escribí?
–Entonces correte, así empezamos a picar.
–¡No!
–Bueno, flaco, ponete de acuerdo.
Y es que no hay acuerdo posible. La nostalgia es una trampa esférica en la que la salida se sella ni bien atravesaste la puerta. Te asegura 360º de imposibilidad de hacer nada. Te tiene bien agarrado desde adentro. Te hace fantasear con escenarios ridículos, como armar una ONG que proteja a las pizzerías en las que uno comió cuando era joven y ahora no, pero quiere que se mantengan como si fueran edificios decimonónicos o joyas de la arquitectura antigua. Te empuja a presionar para que se sancione una ley que impida que las pizzerías de franquicia se instalen a un kilómetro a la redonda de las pizzerías a las que uno ya no va desde hace años. Que se declare a todo lo que a mí me parezca importante como parte inalienable del patrimonio cultural. Que nada cambie, que no se mueva ninguno del lugar que ocupaba en una vieja foto. Más que propuestas con sentido parecen cábalas para evitar la muerte. Y ya se sabe.
Al final la cuarentena terminó y la pizzería sobrevivió como el resto de comercios que no cerraron: en una permanente amenaza de agonía. Cada vez que paso me fijo si hay más o menos comensales. Si son pocos se me activa en la cabeza la conversación con el desarrollador imaginario y llegamos siempre al mismo punto muerto. Un empate técnico con sabor amargo. La nostalgia es una mierda. Una perinola cargada que siempre cae en Todos Pierden. Una neurosis de cepa extorsiva que no vive ni deja vivir.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.