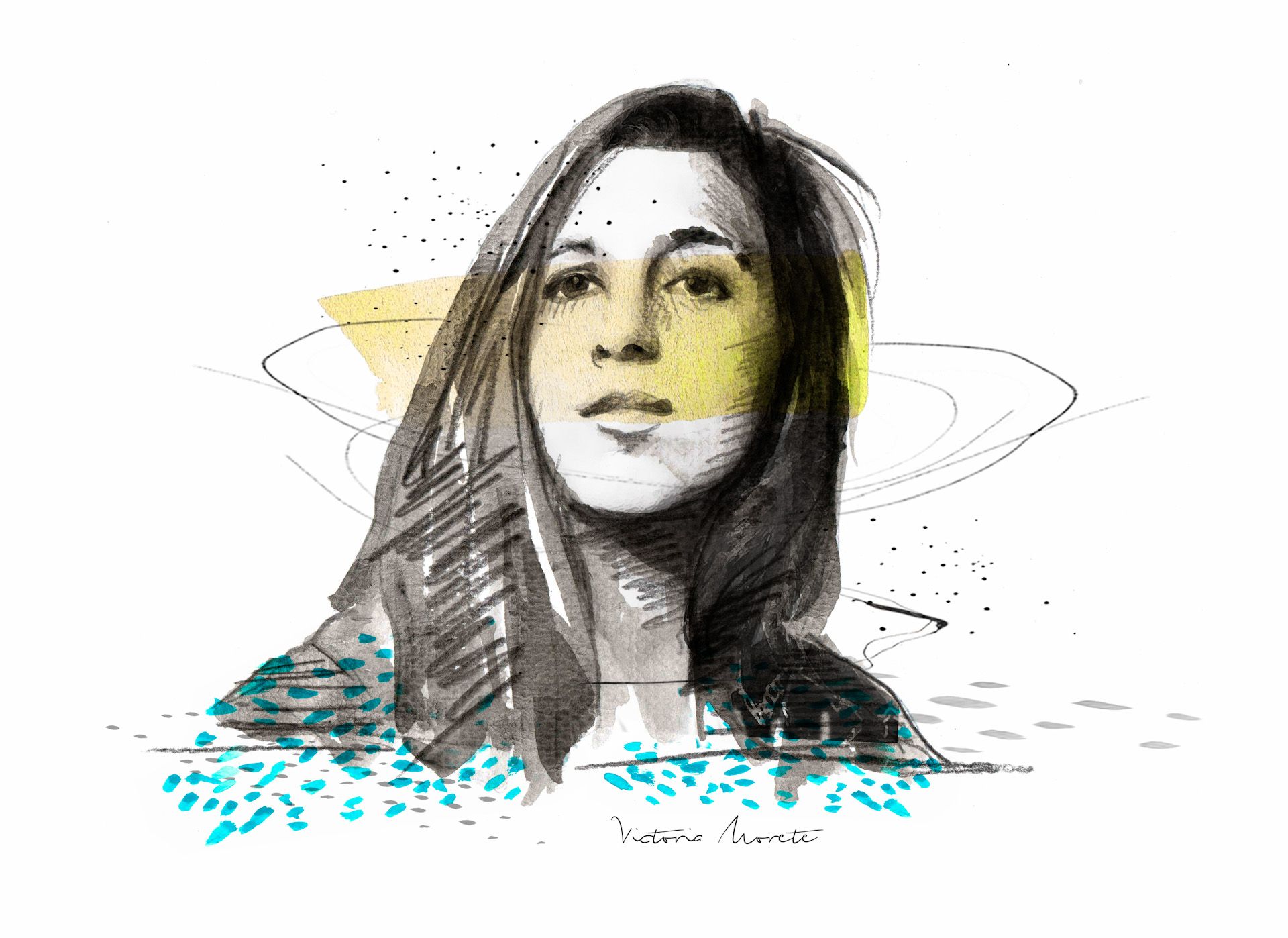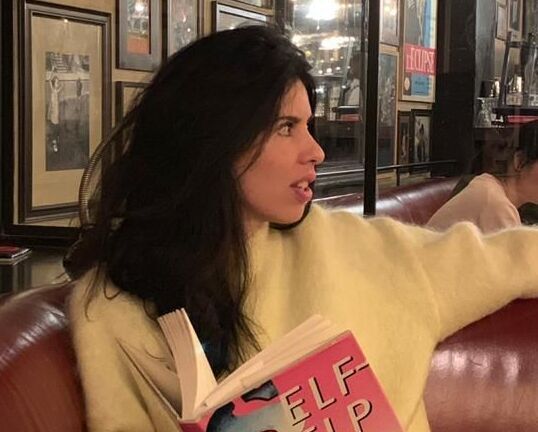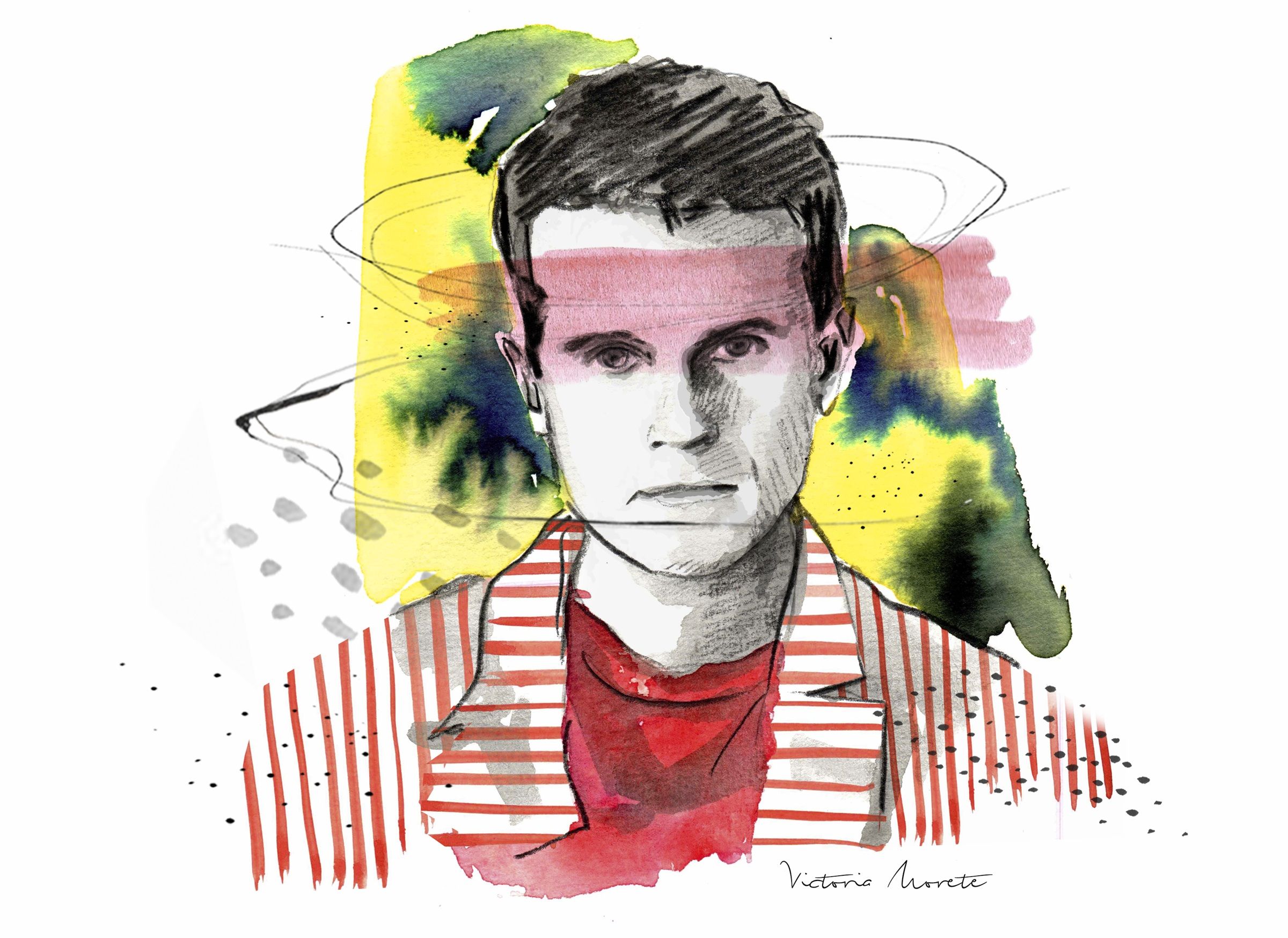Ariana Harwicz (Buenos Aires, 1977) es una de las voces más intrépidas de la literatura argentina contemporánea. Tres rasgos la definen a vuelo de águila: una mirada visceral, profanadora, sobre la maternidad; su vida afuera, en la campiña francesa, desde 2007; una inclinación obcecada por escarbar hasta el núcleo oscuro de las cosas. Tiene, además, arrojo, una cualidad difícil de encontrar en el mundo hipervigilado en el que vivimos, donde un like puede ser el fin de tu sociabilidad. Valor, lucidez, brío, pero también el llamado a bajar con una linterna a los túneles de la violencia humana.
Toda primeriza debe leer su Trilogía de la pasión, una edición de sus primeras tres novelas que, “escritas con ánimo de venganza”, dialogan con la bestia que duerme dentro de cada mujer. Martin Scorsese compró los derechos de Matate, amor (2012), la primera de ellas. En El ruido de una época (2023), de lectura fácil, escrito a partir de tuits y pensamientos, Harwicz toca con la palabra justa los puntos álgidos de la conversación pública pospandémica. Su último libro, Perder el juicio (2024), se adentra en las tinieblas de una madre que secuestra a sus hijos. El mundo enloquece, se prende fuego, y una escritora argentina alza la voz entre las ruinas de la vergüenza y la destrucción.
Hace casi un mes publicó un artículo estremecedor en Clarín, que resonó en el silencio del feminismo cultural. A lo largo de las últimas semanas intercambiamos mensajes por WhatsApp. El primer audio que mandó fue de noche, en el campo, a oscuras, entre “pájaros nocturnos muy bulliciosos, muy ostentosos, y el fuego de la chimenea”.
¿Qué significa para vos escribir en el campo?
Para escribir se necesita un paisaje mental, lleno de símbolos, que no es realista y no es convencional. Para mí, vivir en el campo es someterme a esa especie de paisaje simbólico que me ayuda a pensar la escritura. Escribir es un retiro; también tiene que ver con el silencio. Hay una alquimia que se arma entre este paisaje absolutamente marginal, corrido de la época, en ruinas, y lo que escribo.
Me interesa mucho tu experiencia como testigo de primera mano frente a la erupción de antisemitismo que estamos viendo en Francia. ¿Cómo lo ves desde allá?
Creo que todo esto que está pasando ahora, desde el 7 de octubre para acá, esto que para mucha gente es asombroso, estrepitoso, repentino, abrumador, un shock que todavía dura, algo muy nuevo, para mí se venía preparando hace rato. Esto es lo que yo veo desde Francia –y digo “yo” no por ponerme en protagonista, sino para usar la primera persona y hacerme cargo de mi experiencia–; no sé si lo hubiera visto desde Argentina. Siempre digo que vivir afuera (aunque uno debería preguntarse ¿afuera de qué?, ¿no?; “Literatura independiente”, pero independiente ¿de qué?; “Resistir”, pero resistir ¿a qué?) es una experiencia vital para el arte.
Vivir afuera, en una lengua extranjera, es elegir dónde te parás para ver un cuadro. Me acuerdo que en la Universidad de Cine tenía muchas clases de semántica y de pintura, y me enseñó muchísimo a pararme frente a un cuadro, desde qué ángulo mirarlo, cuál es la buena distancia, si acercarse a un centímetro o irse lejos. Conocer ese ángulo en el arte es primordial para después violar y transgredir. Todo lo demás está, pero desde dónde mirar, eso no. Hay que entrenar, disciplinar la mirada. Ese ángulo de ataque –de cacería, esa visión, ese binocular, estando afuera y en el campo (que es una especie de doble afuera)– me hizo ver todo el armado, cómo se fue preparando y macerando hasta el 7 de octubre. Es un proceso, como alguien que se radicaliza. Lo he visto en mi propia familia, alguien que se vuelve ortodoxo en una religión, pero que antes era laico, incluso ateo. Y no se da de un día para el otro, es una preparación: como en las sectas, como en el pasaje al acto, que también lo estudié, lo de los suicidios colectivos, etc.
Nadie se levanta siendo nazi: la lengua se prepara como una lengua cómplice.
Todos estos jóvenes que están en la calle, todo este antisemitismo absolutamente naturalizado y ya sin miedo, el borramiento de la Shoá, la inversión de roles en donde el judío es el nazi, este nuevo diccionario, esta renovación lexical de la judeofobia no tiene nada de nuevo ni de sorprendente. Desde Europa se ve muchísimo más. Se venía preparando en los campus, en la lengua, en la forma de militancia, en el lavado de cerebro general a nivel propaganda, como hizo Stalin, como hizo Fidel Castro, como hizo Mao. Ese lavado de cerebro se hace despacio. Es una especie de entrenamiento de soldados, y la catarsis está ahora, el estallido final es ahora. Pero yo vi esos años de entrenamiento, los veo incluso cuando reviso mi propia escritura y hago una retrospectiva de mis novelas. Nadie se levanta siendo nazi: la lengua se prepara como una lengua cómplice.
Hablemos del 7 de octubre.
Para mí fue un shock, un quiebre, una especie de ruptura con mi época. Eso es El ruido de una época: una obsesión por observar cómo han hecho los autores, los poetas, los escritores y los filólogos que uno admira, o que más impactaron en nuestra vida, con su época. Es uno de mis tópicos. ¿La rechazan, la aceptan, la increpan, la critican, la combaten, la resisten? Me interesa muchísimo esa relación que está ahí gravitando en toda obra, desde Rodolfo Walsh hasta Jorge Luis Borges, hasta cualquier otro escritor. Ya sea de valentía o de cobardía, es una relación que también se tiene con la lengua y con el exilio, lo clásico.
Si yo tuviese que escribir mi biografía –mi propia vida inventada, otro libro de ficción más– empezaría por el 7 de octubre. Yo ya venía sospechando (que es lo que hay que hacer siempre: sospechar de la lengua que se habla), de la lengua institucional establecida para los festivales y mesas de debate literarios. Yo ya venía sospechando de ese diccionario, no creyéndoles a los tópicos de la época, a las consignas y los lemas: apropiación cultural, racismo, islamofobia, transfóbico, sionista, “no tendrás mi odio”, todos esos lemas. Pero ahora la relación está rota: es como una pareja que se desgasta, pero que un día se rompe del todo. Digo esto, aunque yo sigo hablando una lengua, no estoy muda, que es también algo que me interesa mucho: los escritores y los filósofos que se han callado.
Veo desarmarse el siglo XXI entero delante de mí. Entonces es raro, ¿no?, ir a un festival, presentar un libro, brindar.
Me acuerdo que había hecho una monografía sobre eso en la UBA, cuando estudié filosofía. Están los escritores suicidas, o los que enloquecen, o los que terminan en las cárceles, pero también están los que enmudecen, como Wittgenstein, o tantos otros que hicieron del silencio un culto. Yo hablo, trato de combatir, escribo en las redes, escribo notas, libros, presento los libros, pero en el fondo lo hago con una depresión de la lengua, como que ya no puedo usar ninguna de estas palabras sin darme cuenta de que son mentira. Es la metáfora de una pareja que sigue junta, pero ya no está ahí.
Todo el tiempo tengo que luchar, todo el tiempo, y eso que soy una privilegiada absoluta. No me mataron a mi hijo, no está secuestrado en Gaza, no me abrieron el vientre, no me sacaron el bebé con un cuchillo, no fui torturada, violada, quemada viva, no me quemaron la cuna, no me sacaron los órganos en el Bataclán, no aplastaron a mi hijo con un camión en Niza. Mis abuelos no murieron en los hornos en Auschwitz. Digo, soy una re privilegiada. Y así y todo, cada día tengo que luchar contra una depresión y decir no; seguir adelante, seguir adelante. Veo desarmarse el siglo XXI entero delante de mí. Entonces es raro, ¿no?, ir a un festival, presentar un libro, brindar.
Me gusta esta noción de “tener depresión en la lengua”, de estar encerrada en un sistema de expresión en el que ya no creés más. En tu nota de Clarín hablás de politización del lenguaje como una forma clara de extorsión. Contanos más.
Por ejemplo: en Argentina, se supone que ir a una manifestación por el aniversario del atentado a la AMIA es de derecha. Yo fui; no me encontré con nadie. Si hubiese estado el 24 de marzo en Buenos Aires, también hubiera ido, y hubiera tenido que marchar en medio de banderas palestinas y la logia anti-Israel. La extorsión no comenzó el 7 de octubre, sino mucho antes. Es la trampa occidental.
Desde el comienzo sospeché de esta especie de neurosis de detectar micromachismos en la lengua –que no estoy en contra, por el contrario, estoy a favor de la venganza, a favor de la emancipación de la mujer en todos sus niveles–, pero esta cosa de la propaganda, de las terminologías: machirulo, yo te creo hermana, que te miró el culo, que te tocó el codo, que te agarró la rodilla; con eso somos implacables. Denunciamos a tal productor o tal actor de Hollywood: buenísimo, a favor de que todo sea el #Metoo. Pero al lado de eso, al mismo tiempo, en la misma época, en el mismo siglo, conviven con las violaciones en masa del 7 de octubre a hombres y a mujeres, que no son violaciones convencionales, por eso va a inaugurarse un nuevo campo de investigación, y los psicólogos y psiquiatras van a estudiar esta nueva forma de violar. Estamos hablando de violaciones post mortem, de mutilación de genitales durante la violación, mientras dura. Porque ellos tenían por objetivo violar. Iban a entrar a Ashdod, creo, pero les dijeron que había mujeres más lindas en otro lado y toda la gente de esa ciudad se salvó porque no entraron. Y más allá de eso, están las mujeres iraníes, afganas, yazidíes.
Y la verdad es que hoy me parece que si alguien te acusa de racista o de extrema derecha, cuando es evidente que no sos ninguna de las cosas, es que estás pensando bien.
Tengo todo el tiempo la impresión de estar en el campo de los asesinos, que es una cita de Kafka que usé en un prólogo para la obra de Aurora Venturini: escribir es saltar del lado de los asesinos. No lo digo en un sentido moral, pero tengo la impresión de estar sucia, ¿viste? Vraiment sale, en el sentido de que pertenezco –lógico– a la cultura occidental, estoy en Europa, en Argentina, en Francia, y no sólo no me siento identificada, sino que creo que la historia recordará este momento preciso del campo cultural como un momento de mucha colaboración. No me molestan los que cantan “genocidio” porque el lavado de cerebro y el dinero de Qatar provocan eso en las juventudes; me molesta el silencio alrededor. Yo soy muy negativa y siempre veo a las Judith Butler y a los Jonathan Franzen, pero está lleno de gente que será recordada por su valentía, y no sólo las iraníes y el rapero condenado a muerte en Irán… las mujeres en Afganistán pueden menos contra los talibanes, pero hay un montón de mujeres y hombres con un coraje absoluto. Yo colaboro acá con asociaciones de mujeres escapadas de Irán, todas amenazadas de muerte, y veo la amenaza de muerte flotando.
Obviamente, es una extorsión, y muchos ceden, porque ¿quién quiere que le digan racista? Nadie. Quedás expulsada de todo. En el cine, ni te digo. El primer reflejo es decirte “racista”. Y la verdad es que hoy me parece que si alguien te acusa de racista o de extrema derecha, cuando es evidente que no sos ninguna de las cosas, es que estás pensando bien. La gran diferencia entre el antisemitismo de antes y el de ahora –o entre los odios de antes y los de ahora, sea de clase, racismo, o lo que fuera– es que antes no se hacía en nombre del bien y ahora sí. El nazismo no era en nombre del bien, era una cuestión de teoría de la raza superior e inferior. Hoy el antisemitismo es un antirracismo, y ante cualquier disidencia, sos un racista, además de extrema derecha. Hay que decodificar el lenguaje de una época y sus mentiras, por eso yo diría: si te acusan de racista es porque estás pensando bien.
En París –me cuenta un amigo de allá– resaltar cuán curioso es que Qatar, sponsor premium del PSG, financie también a Hamás, te convierte o en un conspiracionista, o en alguien de extrema derecha.
Se va tejiendo, se va armando. Yo lo veo más con lupa, con telescopio, con precisión de laboratorio, como si fuera una investigadora. Mi experiencia con Francia comienza hace 20 años, casi la mitad de mi vida. Fui viendo cómo se arma una guerrilla, cómo se arma una Tercera Guerra Mundial.
Como voy a muchos festivales, como todos los escritores, y puedo ver que la ideología está en cualquier lado, en Finlandia, Georgia, Guadalajara, Lima o Bucarest. Obviamente, no es lo mismo en Europa del Este, que tienen un poco otra ideología, pero la extorsión de que si decís algo te van a decir en España que sos del Vox, en Argentina que sos de Milei, antes de Macri, en Francia que sos Le Pen o Éric Zemmour, en Estados Unidos que estás con Trump, y así en todos los países. Para mí, el punto más álgido de esta extorsión fueron las chicas, las mujeres violadas masivamente, que les bajaban la bombacha y las manoseaban, abusaban con penetración, sin penetración, con los dedos, con lo que sea.
Hace un par de años, en Alemania, si no me equivoco en Colonia, en una fiesta de fin de año, unos inmigrantes entraron y violaron a las chicas. Casi no hubo denuncias, casi no hubo juicios, porque ellas sentían mucha vergüenza de acusar a un inmigrante, aunque fuera su violador: iban a acusarlas de racistas y de antiinmigracionistas. Y ahora cierra perfecto. O con el Bataclán. Si te metés a investigar, casi son invisibles todos los discapacitados, los que quedaron con la cara totalmente deformada. Hay muy pocos documentos.
¿A quién te gustaría enfrentar en estos temas?
No tengo el morbo de los enemigos, me hacés pensar, pero creo estar siendo honesta cuando digo que nunca busco o tengo en mi mente un enemigo intelectual o ideológico fascinante, alguien con quien yo pueda espadear enfrente de gente en un festival en Holanda, por decirte cualquier lado, pero una de las personas que más me parece una suerte de gran colaboradora SS con el léxico renovado de lo que fueron los nazis, es Judith Butler. También están Annie Ernaux, Virginie Despentes, y te diría casi el 80% del cine.
Una de las personas que más me parece una suerte de gran colaboradora SS con el léxico renovado de lo que fueron los nazis, es Judith Butler.
Que existan los talibanes en Afganistán, que existan las mujeres encadenadas, las yazidis al norte de Irak, atadas, violadas, esclavas sexuales de la República islámica, las nenas –ya sé que en todos lados pasa, pero digo–, las nenas en Pakistán, casadas a los ocho o nueve años, convertidas de fuerza al Islam, todo eso. Que exista esa maldad, ese gran campo de exterminio que es el mundo. Que exista la vileza y el sadismo puro no es nada nuevo. Cualquiera que haya leído sobre las torturas en el medioevo lo sabe. La humanidad no hace más que reciclar modos de tortura. Bastante sofisticados ahora en Texas o donde sea, que te matan en una silla eléctrica o con una inyección letal.
En la novela nueva que sale en julio en Argentina (que va a tener también su versión de teatro local y extranjera de cine), Perder el juicio, hablo de esto de que ahora estén de moda las torturas medievales. Ya vimos lo que hicieron en el Bataclán con los órganos genitales de las víctimas. Me leí todos los informes, las madres yendo a reconocer a sus hijos con los testículos en la boca. Lo mismo que hicieron el 7 de octubre, las mismas técnicas de ensañamiento con los genitales. Pero después en el Bataclán cantaron “Free Free Palestine”. O sea, gente que murió al grito de Allahu Akbar. Pero a mí todo eso no me impresiona.
¿En qué sentido no te impresiona? ¿Sentís que estás predicando en el desierto cuando hablas contra el antisemitismo actual?
A mí lo que me impresiona es la complicidad del campo cultural. No es que me impresione porque siempre ha sido así, pero ahora digo wow. Más allá de que aíslan a Israel (que está totalmente aislado, en una precariedad existencial), la gente da por sentado que existe, pero es muy probable que deje de existir. Quieren obviamente terminar sofocando a Israel. Y más allá de la traición al pueblo judío, que es así desde la noche de los tiempos, lo que me impresiona es la traición a las mujeres, la traición a las iraníes.
Yo leo todos los días lo que pasa en Irán y en Afganistán: en este momento es fuerte la resistencia de las mujeres iraníes que se sacan el velo. La policía de las buenas costumbres las encierra en furgonetas, las tortura, las mata, pero hay que ver lo que está pasando ahí, cómo se escapan. Y de este lado, en Colombia, en Chile, en todas partes de Occidente, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Berlín, todos gritando “intifada”, disfrazados de Hamás. Es como una parodia y a la vez una cuestión muy increíble, porque del otro lado están los jóvenes luchando. El montaje que permite esta época es absolutamente enloquecedor, obsceno: Cate Blanchett, presidente del jurado en Cannes, ostenta su vestido de Palestina en la red carpet con la copa de champagne al mismo tiempo que en Times Square se proyecta el vídeo (con autorización de sus padres) que divulgó Hamás con las chicas ensagrentadas y secuestradas de diecinueve años, viendo cuál era para violar, cuál para embarazar, cuál para matar. Es el súmmum de la decadencia, el paroxismo absoluto de lo absurdo, de lo que nos va a llevar a una Tercera Guerra Mundial.
¿Francia cambió mucho en los últimos años? ¿Te sentís distinta?
Sí, me siento extraña; sí, Francia cambió. Como si la tierra se hubiese abierto a nuestros pies, como si se moviera realmente: la idea de terremoto, pero también de las imágenes corridas. Creo que es lo más parecido a estar viviendo una pesadilla despierta: ves a la gente que crees que es aliada, los conocidos, los amigos con los que comés, con los que trabajaste, con los que te escribís, con los que haces una obra de teatro, de ópera o de lo que sea, y notás que muchos –no todos, por supuesto, pero muchos–, reculan. Me parece lo mismo que en las leyes antijudías de los años de 1938.
Entiendo que toda comparación parece exagerada –cualquier historiador diría que no es lo mismo la noche de los cristales rotos que estos campus, o que no es lo mismo que las leyes antijudías–, porque ahora no viajamos separados en el fondo de los colectivos sin poder sentarnos, porque no tenemos la estrella amarilla, porque no tengo un falso pasaporte y no me cambié el apellido, porque no tenemos que esconder chicos y reconvertirlos al catolicismo para que no lo deporten, porque no lo van a buscar a mi hijo mañana al colegio para después ponerle la placa negra y deportarlo adonde sea, a Bergen, Belsen o Birkenau o Auschwitz.
Pero el entramado cultural en el nivel de la lengua, esto de equiparar a los judíos con los nazis, esto del sionismo visto como nazi, esta idea de Israel como país colonizador, esta inversión macabra de roles ya se viene preparando en la cultura occidental, por eso es un gran fracaso.
Si el día de mañana mi vecino me tiene que denunciar, lo hará, pero con indiferencia. Lo que define al ser humano es su indiferencia.
Es cierto que son una minoría, porque hablé con mucha gente, profesores, decanos, gente que habló con ellos de Sciences Po, de la Sorbonne o de Columbia, etc. y todos decían eso, que son pocos, y es lo que pasó siempre, unos pocos criminales y la masa indiferente. No cambió nada en ese sentido. Pensá que cuando París estuvo ocupada por los nazis, la gran mayoría era indiferente, no era nazi, ni estaba en la Resistencia, ni delataba con compulsión a los judíos. Era una indiferencia total. Eso creo que es lo que se vive hoy. Si el día de mañana mi vecino me tiene que denunciar, lo hará, pero con indiferencia. Lo que define al ser humano es su indiferencia. Hay muchas películas sobre eso, asociadas a los campos, a las deportaciones, a los gulags, la indiferencia. El siglo XXI nos ofrece una renovación de esa indiferencia y yo creo en serio que todos los que nos creíamos a salvo de las catástrofes de la Shoá, de los gulags, de lo que hemos estudiado del siglo XX y hacia atrás, ya no lo estamos.
¿Qué sentís vos con que Argentina tenga hoy un presidente que, sin ser judío, apoye abiertamente a Israel?
Quise hablar sobre el tema de Milei con varias personas de mi generación, o más jóvenes, que viven en Argentina y que son filósofos, o periodistas, o comunicadores, y ninguno me contestó. Toco de oído, pero parecería que a todos les molesta, como si estuviera con la derecha de Israel, con los rabinos; la verdad no sé.
Lo que a mí me pasa desde afuera, con toda sinceridad (y sé que me pueden putear, pero bueno, por todo te pueden putear) es que, en este contexto dado, entre lo que dijo el presidente de Colombia, lo que ya se sabe de Lula, de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, el nivel de antisemitismo que se observa en las universidades de Chile, de Argentina, de Uruguay, con la histeria y la psicosis global –hoy no sé si viste que a un señor judío le rompieron la mandíbula, esto está desatado– que haya un presidente de Argentina, de un país latinoamericano, que defienda Israel, que no se acobarde y que no siga el lineamiento antisemita global, a mí me parece un alivio absoluto. En este contexto de precariedad existencial, de riesgo de muerte de los judíos, es fundamental.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.