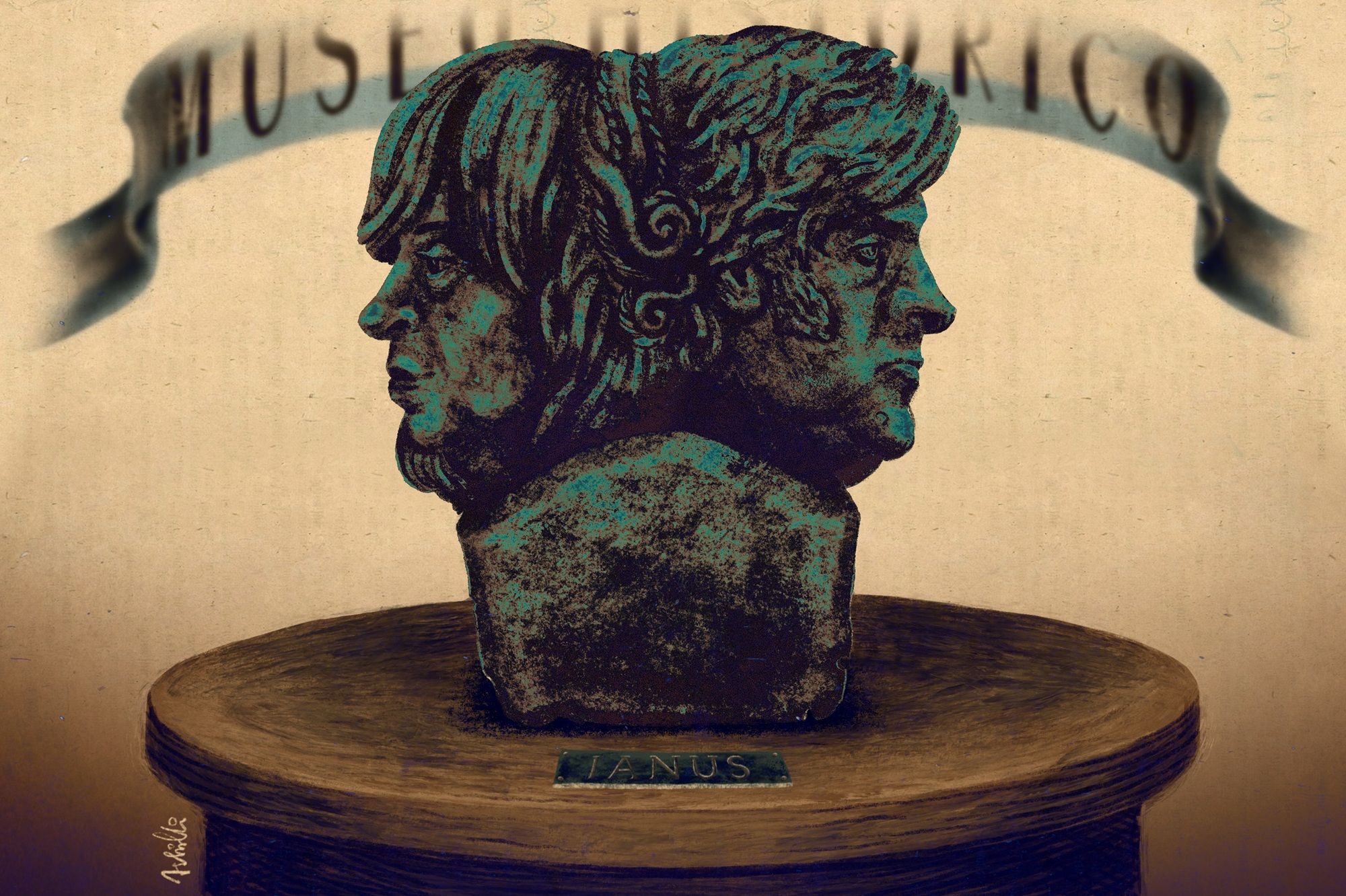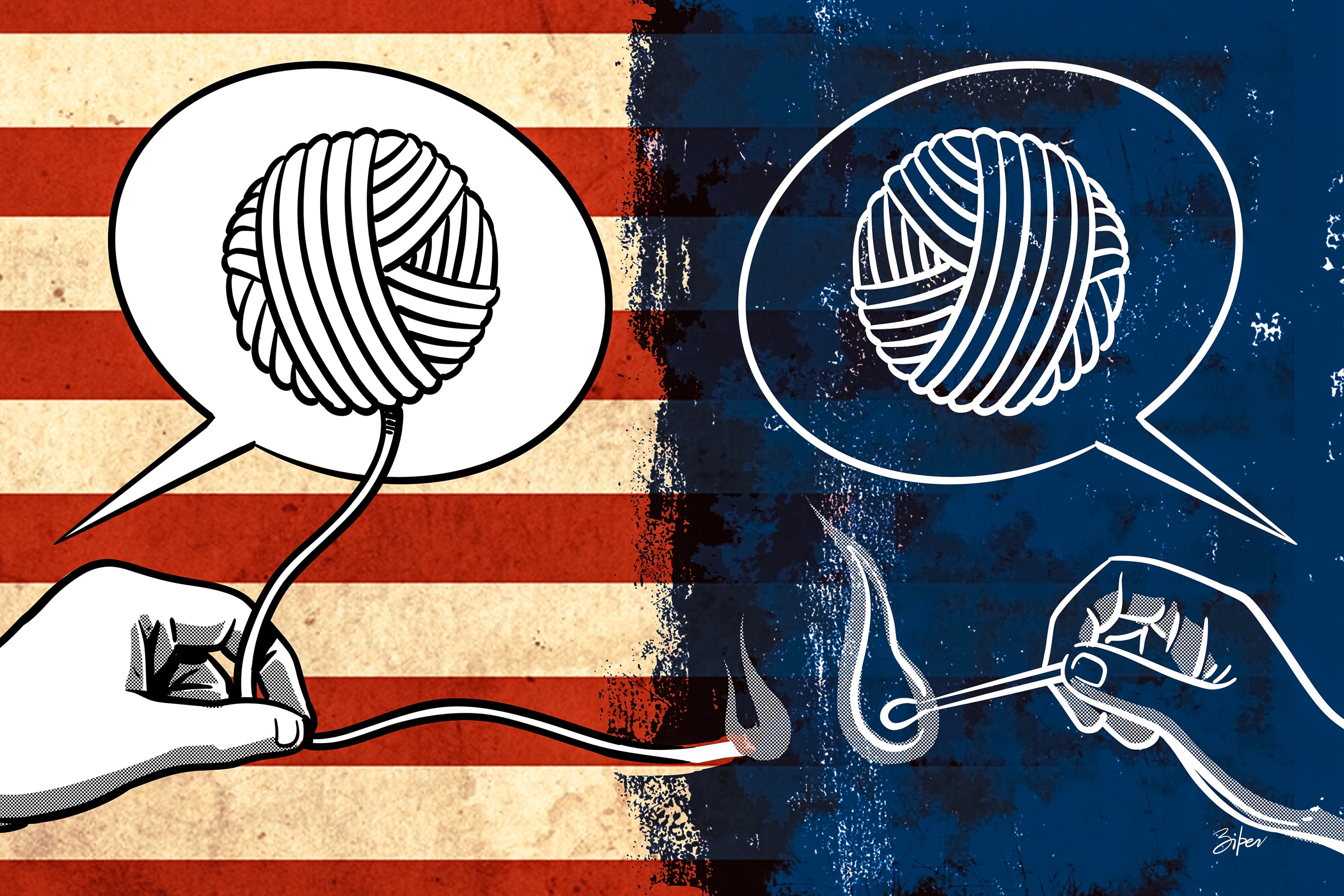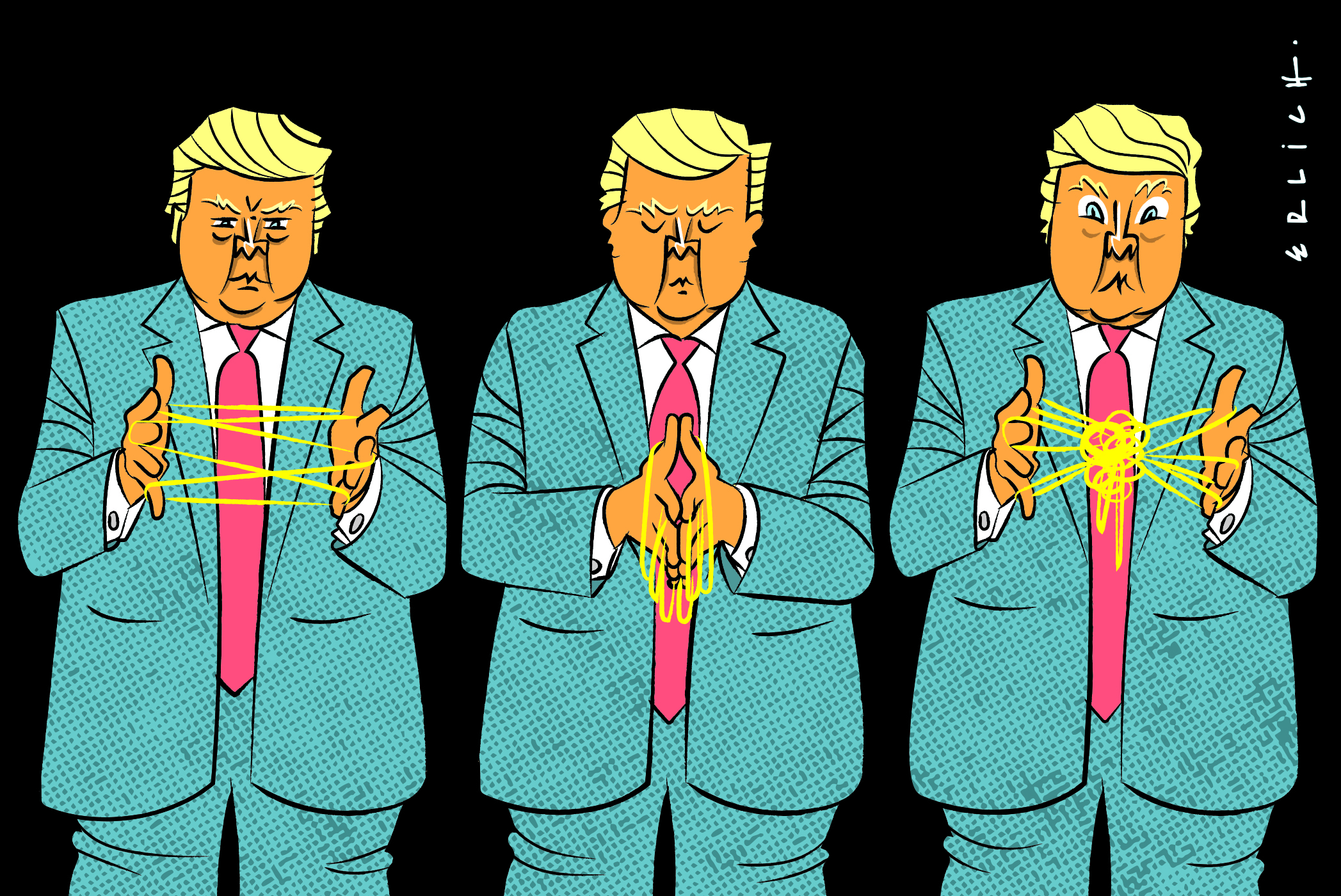|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Existe una frase famosa en el imaginario popular que dice que todos los argentinos somos ministros de Economía o entrenadores de la selección. Estirando un poco el argumento también se podría decir que en cada compatriota hay un historiador en potencia. Las encarnizadas discusiones en redes sociales y mesas familiares, la popularidad de podcasts, libros y perfiles de profesionales y aficionados de la historia muestran que ese interés es considerable. Además, en un país politizado como el nuestro, esa demanda se asienta en la necesidad de encontrar explicaciones a presentes tumultuosos y angustiantes en un pasado presuntamente oculto o difícil de comprender.
Este fenómeno, que parece contemporáneo, es en realidad un proceso de larga duración. La historia –como narrativa, como arma y, en muchos casos, como disciplina– estuvo profundamente atravesada por la política desde los momentos fundacionales del Estado-Nación argentino: desde que Alberdi postuló que gobernar es historiar para referirse a la presidencia de Mitre, o cuando el propio Mitre comenzó a construir el primer gran relato fundacional con la publicación, en 1857, de su Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina. Desde entonces, los usos políticos de la historia y sus debates públicos se mantuvieron presentes, con distintos niveles de sofisticación e intensidad.
En las últimas semanas, la virulencia futbolística del debate popular historiográfico se hizo presente. Primero, con las opiniones encontradas ante el desplazamiento de Gabriel Di Meglio como director del Museo Histórico Nacional; segundo, con las críticas del diputado Fernando Iglesias al historiador Roy Hora por un artículo en Seúl sobre la historia de la provincia de Buenos Aires, y, finalmente, con el contrapunto entre la historiadora Camila Perochena y el director de la Casa Histórica de Tucumán, José María Posse, y la posterior intervención del presidente Javier Milei para posicionarse en ese debate de una manera poco elegante y amable.
Mi objetivo no es analizar los detalles de estos eventos, sobre las que ya se escribió bastante, sino resaltar que la intensidad y repercusión de estas controversias nos permiten abrir la puerta a responder dos preguntas importantes vinculadas a la profesión del historiador, la relación entre historia y política, los usos de la historia del actual gobierno y su vínculo con la comunidad y las instituciones científicas que producen conocimiento historiográfico.
Pregunta 1) ¿Los historiadores tienen el monopolio de la verdad histórica?
La respuesta es absolutamente no. En cualquier sociedad democrática, circulan en el espacio público y en las instituciones distintos tipos de discursos que intentan pensar, discutir, reconstruir y establecer cierto nivel de verdad sobre las distintas dimensiones de un pasado común y conflictivo. La producción historiográfica de los historiadores es uno de esos discursos y convive con otros, como las narrativas de la memoria, las producciones de los aficionados, los museos, la enseñanza de la historia escolar (que puede o no incorporar los avances historiográficos) y otros.
Si bien, en principio, el conocimiento generado por los académicos no posee una legitimidad superior a otros, sí existe una diferencia fundamental. Los historiadores producen un conocimiento que es elaborado bajo un estricto respeto del método científico, con un manejo riguroso y amplio de fuentes, marcos teóricos y erudición de la literatura científica del campo. Además, esos estudios históricos son evaluados y criticados constantemente por pares conocidos y desconocidos que continuamente juzgan su valor. Es decir, que entre un artículo o libro escrito por un historiador profesional y un historiador amateur o periodista, existe un abismo metodológico y evaluativo.
¿Eso quiere decir que nadie puede criticarnos? Todo lo contrario. Los historiadores profesionales pueden y deben ser criticados por pares, lectores e incluso por meros polemistas o curiosos. A su vez, por nuestra condición de profesionales del rubro, debemos aceptar esos cuestionamientos con humildad, apertura y como parte del juego necesario de socialización del conocimiento. Los rangos existen, pero eso no nos hace inmunes ni necesariamente víctimas de la crítica honesta o deshonesta, justa o injusta. Cuando escribimos, lo hacemos para otros y eso implica exponerse, para bien y para mal, a las condiciones en las que se da la conversación pública. Esto no significa legitimar o normalizar la hostilidad, la violencia o la falta de respeto, sino, más bien, aceptar, sin victimizarse, que hay que saber navegar las aguas, muchas veces hostiles y a veces tranquilas, del foro digital público.
Pregunta 2) ¿El gobierno nacional impulsa una nueva historia oficial?
El presidente Milei tiene una mirada decadentista de la historia argentina: sostiene que la Argentina potencia creada en la segunda mitad del siglo XIX por los Alberdi, Sarmiento y Roca empezó su proceso de declinación luego de la llegada de la democracia de masas en 1916 y se profundizó con el peronismo a partir de 1946. Además, plantea fuertes reparos al consenso democrático post-1983 y en tela de juicio algunos acuerdos recientes sobre el terrorismo de Estado. A su vez, tiene una visión bastante definida sobre los protagonistas del nuevo período democrático, en la que el gobierno radical de Alfonsín es casi repudiado, mientras el gobierno de Carlos Menem es reivindicado por sus reformas económicas pro-mercado.
Más allá de las interpretaciones específicas de Milei y muchos integrantes de su gobierno y partido, es necesario preguntarse si esta situación tiene un correlato en una política pública específica dedicada a la construcción de una nueva historia oficial desde el Estado, como se intentó –con poco éxito– durante los años kirchneristas.
En mi opinión, la respuesta a esta pregunta no está clara, porque todo intento de este tipo demanda financiamiento y cierta confianza en la potencia y utilidad del conocimiento histórico. Personalmente creo que el Gobierno carece de ambos recursos, primero por la decisión política de ajustar el presupuesto destinado a los museos y, segundo, porque en su líder y movimiento existe un fuerte sentimiento anti-intelectual, quizás por oposición a las opiniones políticas de la mayoría de los historiadores argentinos o quizás por una convicción de que las ciencias sociales no son capaces de producir recursos económicos de valor para la sociedad.
Una parte de la sociedad argentina muestra cierto escepticismo sobre la utilidad y calidad de las investigaciones históricas.
Estas limitaciones hacen que la gestión de los museos sea puesta en manos de personas que actúan más como militantes de la nueva visión del Gobierno que como profesionales de la disciplina. Los concursos llevados adelante en los museos nacionales desde 2018 (durante la presidencia de Mauricio Macri) impulsaron una profesionalización de su gestión que desembocó en un aumento de los asistentes, la incorporación de los avances de la historiografía nacional e internacional en los guiones y muestras, y el cuidado y recuperación del patrimonio. Que la profesionalización fue un éxito hacia dentro y fuera es algo que la mayor parte de la comunidad científica no cuestiona, pese a las diferencias que pueden existir en su interior.
Defender esos logros, sin embargo, presenta ciertas dificultades. Una parte de la sociedad argentina muestra cierto escepticismo sobre la utilidad y calidad de las investigaciones históricas, en particular las llevadas a cabo por los historiadores profesionales del CONICET y las universidades nacionales, varios de los cuales dirigieron museos hasta hace algunos meses. Esto se debe, en parte, a que las instituciones científicas y una parte mayoritaria del campo intelectual argentino se alinearon –en algunos casos, acríticamente– con los gobiernos kirchneristas. Aquella cercanía provoca ahora dificultades para generar y sostener cierta predisposición y apertura para valorar el trabajo historiográfico de los profesionales; y, simultáneamente, distinguirlo o separarlo de sus legítimas, pero también criticables, posiciones políticas.
En este contexto, la política de la historia del nuevo gobierno nacional presenta una contradicción fundamental. Por un lado, el presidente, sus funcionarios y militantes no conocen, leen ni valoran, por razones ideológicas, la diversa e importante producción historiográfica nacional de calidad y, al mismo tiempo, desfinancian las instituciones que permiten desarrollarla. Pero, por otro lado, reconocen la potencia simbólica de explotar visiones simplificadas del pasado, y por eso deciden historiar desde sus cuentas personales en redes sociales, al tiempo que parecen querer construir desde el Estado, y por fuera de él, un nuevo relato histórico mediante un revisionismo de derecha impulsado por personajes menores, con escaso vuelo intelectual. En ese sentido, el mileísmo es primo hermano del kirchnerismo y su apego al revisionismo de izquierda.
No cabe duda de que al Gobierno la historia le importa y que Milei y La Libertad Avanza supieron reconocer, temprana y lúcidamente, que a una sociedad argentina sedienta de respuestas el pasado también la interpela. Si no fuera así, no estaríamos rediscutiendo la historia económica de Argentina, la violencia política de los ’70, los gobiernos de Alfonsín y Menem y la historia más reciente del país.
No obstante, aquel interés oficial no parte de una lógica novedosa, sino, más bien, apela a la vieja formula de suministrar verdades históricas absolutas para distinguir propios de extraños y buenos de malos y legitimar sus acciones del presente en un pasado sin matices, contradicciones y teñido de blanco y negro. En ese universo maniqueo, el kirchnerismo y el mileísmo son la cara de Jano de los usos políticos de la historia argentina y en el reflejo del espejo historiográfico: Arturo Jauretche y Agustín Laje vestidos con el mismo traje.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.