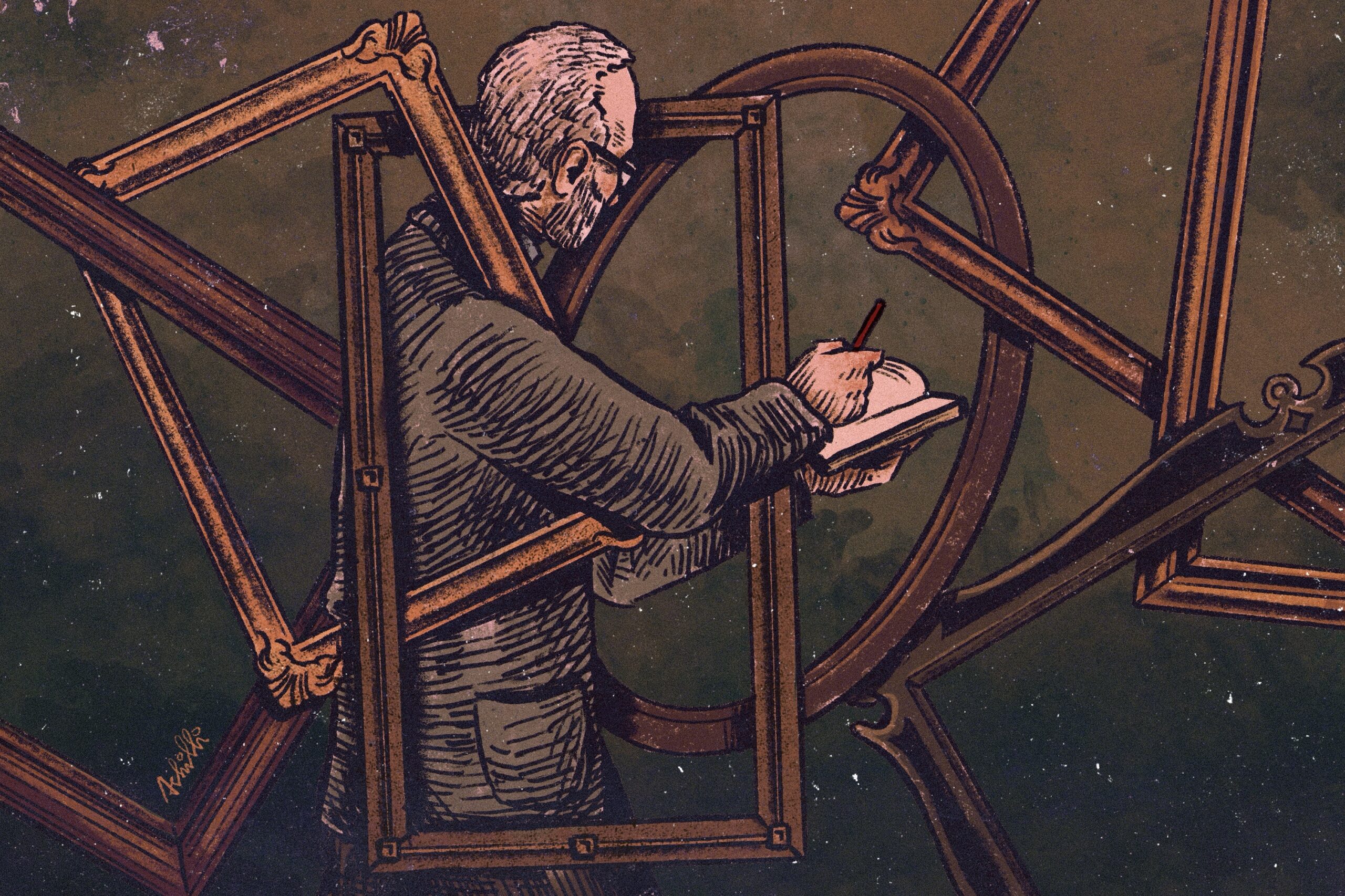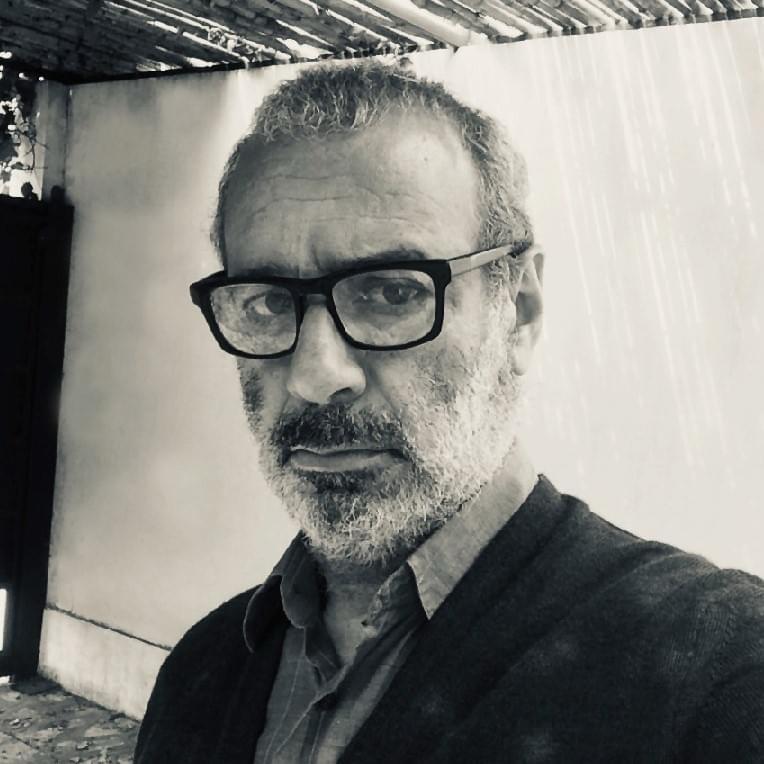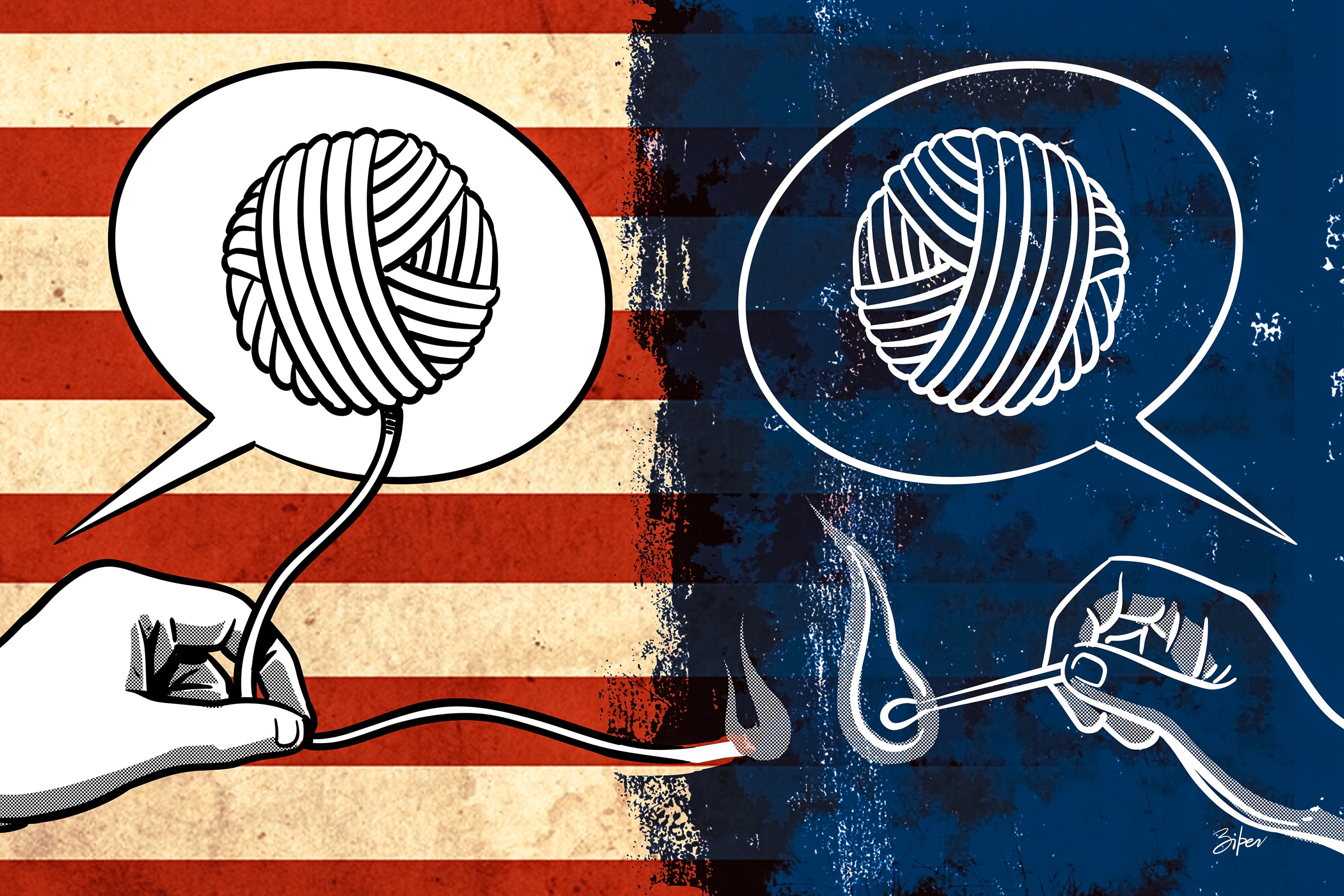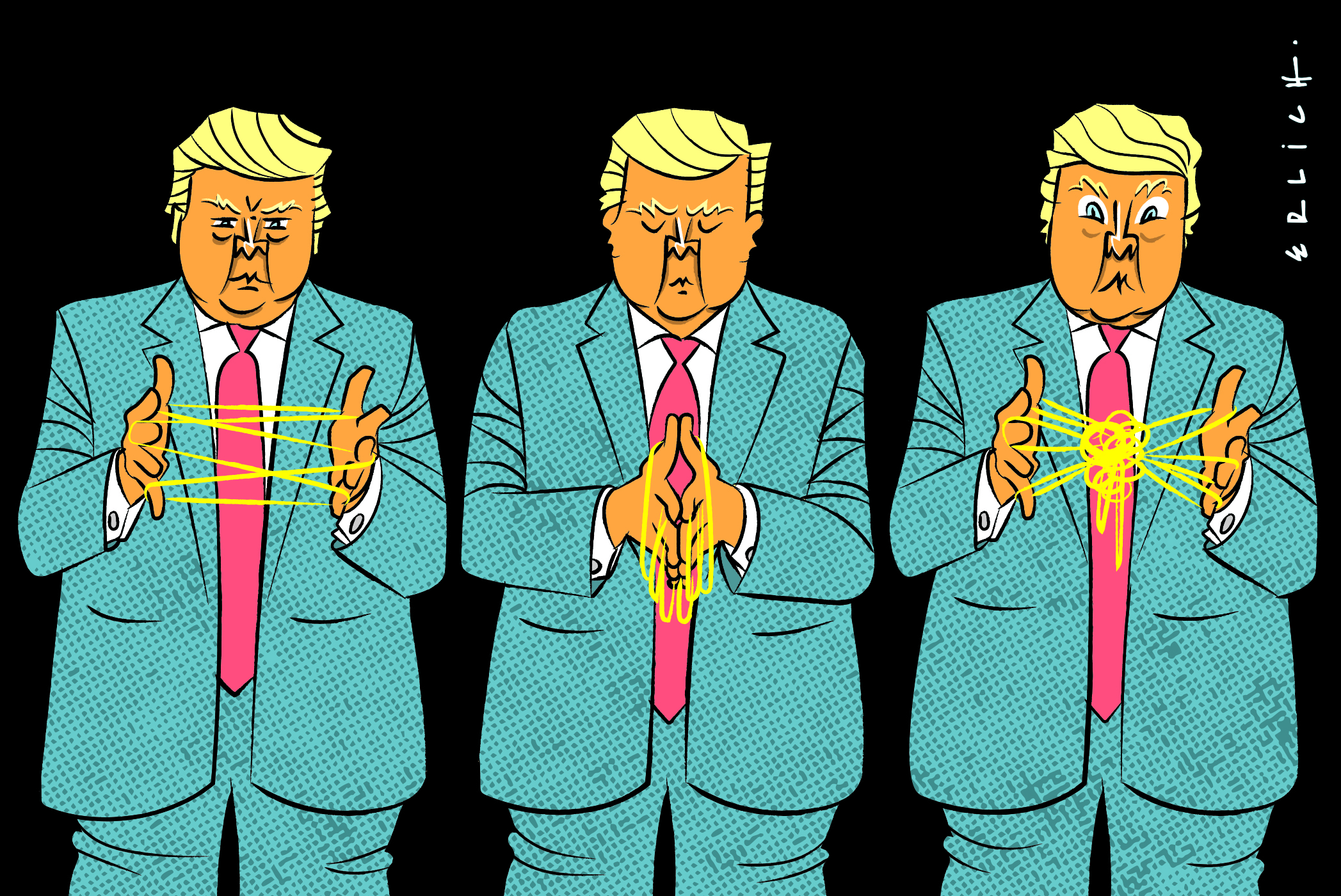|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Tate Britain. Londres. Empezamos acá. Con la colección del maestro indiscutido de la pintura de todos los tiempos: Joseph Mallord William Turner. Siete u ocho salas dedicadas al maestro, a las obras maestras del maestro indiscutido. Cerca de cien obras, diría, de muchos períodos distintos. Entro a las 10:30 y salgo a las dos. No vi nada más. El arte agota, es agotador en muchos sentidos. Aparte, nada cansa más que caminar en un museo. El límite de permanencia es de tres horas y media. Encima, como buen olfa, me leí todos los textos de sala. Y volví sobre los cuadros una y otra vez. Los de los últimos años –de 1845 a 1850– me enloquecen. Todo lo que se pintó después de eso es en cierto modo innecesario. ¡Epa! El impresionismo francés, Monet incluido, son tanteos de bebé al lado del último Turner; de la audacia, la locura del último Turner. La audacia de la mirada, la locura del ojo; el ojo loco de Turner.
Rumbeo sin muchas expectativas hacia la Tate Modern: lasciate ogne speranza, voi ch’intrate a vedere l’arte contemporanea. Lleno de gente, de niños en visita escolar. ¡Que mamen el arte desde pequeños, che mierda! Doy una vuelta por la colección permanente (moderna). Cubismo, surrealismo, etc., etc. ¿La colección contemporánea? ¡Una bosta atómica! Todos “opinando”, “denunciando”. ¡Intentando contagiarte sus taras ideológicas!
Nuevamente en la Tate Britain. A ver a los prerrafaelitas. Sobre todo los cuadros de John Everett Millais, mi pintor favorito (de los prerrafaelitas). Galería 8, me mando. Ahí están. Mariana (1851), Ophelia (1851-1852), Christ in the House of His Parents (1849-1850). Mariana y Ophelia: bellísimos. Sobre todo Mariana. El azul del vestido: hermosísimo, un ultramarino oscuro, “vibrante”, muy distinto al azul de los primitivos, contrastando con el naranja rabioso del tapizado de la banqueta. Y las hojas –¿qué hacen esas hojas?– que sugieren que tanto Mariana como su espera podrían estar hechas de la materia de lo sueños. Y el hermoso detalle de la laucha —el toque. En Ophelia me deslumbra el rostro: en ese rostro puede verse qué gran pintor era Millais. Our English Coasts (1852), de William Holman Hunt: bellísimo. Gran pintor, Holman Hunt, mucho mejor que Rossetti, pero no tan bueno como Millais, el mejor de los tres.
¿La colección contemporánea? ¡Una bosta atómica! Todos “opinando”, “denunciando”. ¡Intentando contagiarte sus taras ideológicas!
National Portrait Gallery. Edimburgo. Mientras recorro las galleries repletas de retratos de notables –reyes, duques, condes, escritores, filántropos–, pienso en los millones y millones de seres humanos que nos han precedido. El hieratismo de las poses, la “dignidad”, toda esa altivez, esa pompa, ese orgullo; la muerte se fumó todo eso en pipa, no dejó nada, absolutamente nada. Visitar estos museos de retratos te baja de un hondazo del banquito de la vida sin fin. Hay que estudiar la Historia. El tiempo hijo de puta se lleva todo.
Cruzo la calle (me alojo en el Hotel Brittania) y estoy en las National Galleries of Modern Art. Las colecciones estables: Picasso, Dalí, Max Ernst, Leonora Carrington, Miró, Klee, Tanguy, unos stencils de Matisse muy bellos, un Pollock chiquito, anodino. Los Max Ernst me dejan helado, para variar. El famoso Retrato de Max Ernst (1939) de la Carrington: muy bello. La muestra itinerante: horrible. Obras de una relativamente joven artista multidisciplinaria barbadense-escocesa (nació en Barbados, vive en Escocia) que se armó un kiosquito de victimización para obtener becas a partir de la esclavitud que padecieron sus tataratatarabuelos, todo salpicado con un toque de folclore de Barbados. El maldito Imperio británico que otrora esclavizó y deshumanizó a sus ancestros ahora le financia su arte malísimo. Alberta Whittle: el nombre de la ladronzuela.
En la Manchester Art Gallery. Un cuadro famoso, muy bello, del prerrafaelismo tardío: Hylas and the Nimphs (1896), de John William Waterhouse. Contra una de las paredes de la sala: tres televisores proyectando en loop una performance queer muy berreta, berretísima, dirigida por una tal Sonia Boyce, artista-feminista “británica afrocaribeña”, en esa misma sala en 2018. El motivo de la performance: protestar contra la masculine glance de los cuadros prerrafaelitas colgados en la sala, particularmente contra la glance de Hylas y las ninfas. La performance: una versión trucha de las que hacían en los ’80 en Buenos Aires Batato y Urdapilleta. Algo que hace 40 años era muy provocador y divertido, pero que hoy, en cambio, da vergüenza ajena. La performance incluía la “supresión” temporaria del cuadro –su cancelación simbólica–, descolgándolo de la sala y llevándolo por un tiempo al sótano del museo —en penitencia. En una mesita en el centro de la sala, bajo una vitrina: post-its con los mensajes indignados que dejaron en su momento los visitantes del museo –mujeres, sobre todo– contra la boluda de Sonia Boyce y los boludos que participaron de su boludísima performance de protesta. Una entendible reacción, por supuesto: el sentido común protestando contra la imbecilidad del zeitgeist. “Feminism gone mad”, “Feminazis”, “Shame on you, feminists!”, “Disgraceful!”, etc. Pésimo momento de las curadurías en todos lados. En la era del correctismo y del virtue signaling, los curadores acomodadizos están en un devenir pelotudísimo, sobre todo por miedo a quedar en offside ideológico.
El maldito Imperio británico que otrora esclavizó y deshumanizó a sus ancestros ahora le financia su arte malísimo.
En los docks de Liverpool. En la Tate, para mi alegría: una exhibición temporaria del maestro Turner. Entro. El maestro nunca defrauda. Me deslumbran tres óleos: Seascape (c. 1835-1840), Seascape with Buoy (c. 1840) y Stormy Sea with Dolphins (c. 1835-1840). Cuando salgo me voy a ver las muestras permanentes: la de arte moderno y arte contemporáneo. La de arte moderno: muy pobre; la de arte contemporáneo: inmunda.
Nota bene: la exhibición de Turner estaba “intervenida” por un joven músico nacido en Sierra Leona —pero que reside en Nueva York: nunca no residen en el denostado capitalista Primer Mundo estos pícaros artistas “comprometidos”—, un tal Lamin Fofana. La “excusa” curatorial expresada en el panel de entrada de la muestra: “Si bien sus obras están separadas por siglos, ambos artistas expresan el poder y la política del océano [sic] y exploran su relación con el capitalismo y el colonialismo”. Mamita querida. Te politizan hasta el océano estos sinvergüenzas. The Slave Ship (1840), el único cuadro de Turner en el que aparece la temática de la esclavitud (a la pasada: según los biógrafos, no se sabe realmente qué pensaba Turner de la esclavitud ya que nunca se pronunció al respecto), se encuentra en Boston. No estaba colgado ahí en Liverpool. De todos modos, hay que decir que la música del chico Fofana no estaba mal: un ambient hipnótico, reposado, respetuoso, que “dialogaba” muy bien con la obra del maestro.
A las 16:10 salí de la bella Catedral Metropolitana, obra del arquitecto Frederick Gibberd. Llovía. A las 17 cerraba la Walker Art Gallery. Diez minutos de caminata; me mandé. Cerraba el museo, pero logro entrar. Doy una pequeña vuelta. Antes de que me echen –se me apropincua incluso un guardia a pedirme amablemente que me retire–, me escabullo a la sala de los prerrafaelitas. Para mi sorpresa, me encuentro con uno de mis cuadros favoritos de la Hermandad: Isabella (1848-1849) de Millais. Me deslumbra. Hermosísimo. Lo miro todo lo que puedo hasta que viene otro guardia con cara de culo invitándome a abandonar el museo.
De Los Ángeles a Nueva York
Los Angeles County Museum of Art. Buena colección de arte moderno. Un óleo de Yves Tanguy (Je vous attends, 1934) que no conocía: hermosísimo. En otro sector: una retrospectiva muy completa de Ed Ruscha. La recorro dos veces: me deja frío. Una obra de Sol LeWitt: “cerebralismo” –diría Arthur Cravan– que no me interesa para nada. Algunos Rothko, Pollock, William de Kooning, Joan Mitchel. Lo mejor del museo: una morocha que recorría la exhibición de Ruscha con su novio o amigo. La crucé en varias oportunidades (los crucé, en realidad). Una de las mujeres más bellas –y finas– que vi en mi vida. ¡No exagero!
San Francisco Museum of Modern Art. Lindo museo. Algunos Cy Twombly, Brice Marden, Agnes Martin, etc. Y basura contemporánea a rabiar. Qué peste el arte contemporáneo. En ese zoco en el que se les venden a los blanquitos culposos con mucho dinero espejitos de colores que no reflejan absolutamente nada –instalaciones con telas, con tejidos, pancartas con eslóganes berretísimos, estridentes, simplificadores, todo sustentable, por supuesto, obra de perezosos sin ningún interés verdadero por el arte–, nunca falta la pícara artista africana o asiática –residente en Londres, Berlín o Nueva York– trabajando con cuestiones ligadas al racismo, al colonialismo, a los refugiados, a “políticas de género”, etc. La figurita repetida de todos los museos del Primer Mundo.
Qué peste el arte contemporáneo. Un zoco en el que se les venden a los blanquitos culposos con mucho dinero espejitos de colores que no reflejan absolutamente nada.
The Art Institute of Chicago. Extraordinarias colecciones. Aunque caprichosamente curadas. A Wols, por ejemplo, lo ubican en el sector de “arte moderno” (un cuadro de 1951), y a todo el expresionismo abstracto americano y el pop art, en el de “arte contemporáneo”. ¿Por qué? Vaya uno a saber. “Criterios” curatoriales, policies. El expresionismo abstracto, simultáneo al tachismo europeo, no es contemporáneo, es moderno (o tardomoderno, si prefieren), señores del Art Institute of Chicago, y el pop, como todo el mundo sabe, posmoderno. “Contemporáneo” es otra cosa. Maleducan a la juventud —y a los incautos. Toda virtud tiene su vicio correspondiente, escribió Balzac. La pintura tiene a los curadores.
En el tercer piso: dos óleos de Tanguy bellísimos. Qué pintor delicado, Tanguy. Hay que observar sus cuadros con atención, durante dos o tres minutos, alejarse y acercarse más de una vez, para apreciarlo verdaderamente. Salir de la saturación, de la “ceguera” que nos produce el primer contacto con sus imágenes. Junto con Dalí, el mejor surrealista. En las antípodas de Magritte, Giorgio de Chirico, e incluso Max Ernst: pintores grandilocuentes, chillones. Si hay algo que detesto en pintura —y en el arte en general— es el truco fácil, el golpe de efecto. Sobre todo cuando finge ser otra cosa. Digamos: la imbecilidad del épater-les-bourgeois traducido a la forma, los colores, el “motivo”, etc.
En el sector de arte contemporáneo: dos Cy Twombly de los años ’60 y un De Kooning muy buenos. Twombly y De Kooning: dos pintores con lo que estuve fascinado muchos años. Hoy me aburren un poco —cada vez me aburren más.
Retrospectiva de Christina Ramberg. No la conocía. Muy interesante. Todavía no lo dije, así que lo digo ahora: medio boluda la palabra “interesante”. Pero es la palabra que me surgió al recorrer la obra de Ramberg. Adecuada para cuando una obra “no está mal” pero te deja frío. Para algo que tiene trabajo, dedicación, reflexión —una “búsqueda”, digamos—, pero no es lo tuyo. “Muy interesante”: cuando está más que bien, muy bien —pero te sigue dejando frío.
Muestra de una tal Joan Jonas, “pionera en el arte performativo y el video”, en el MoMA de Nueva York. Cosas que no me interesan en lo más mínimo. Cuanto más uno, como artista, se esfuerza en ir más allá, más lejos, de lo que ya ha sido hecho, más viejo (y estúpido) se vuelve eso que uno hace. La única manera de hacer algo que no nazca muerto es trabajar en los rincones y los pliegues de lo ya hecho —sin querer “innovar”, “ser original”, “polémico”, “distinto”, etc. Todo esa agitación, esa angustia, no conduce a nada. Por eso las vanguardias siempre atrasan.
En el museo, el visitante promedio siempre va detrás de lo “artístico” —la extravaganza, lo grande, lo chillón, lo unánime. Nunca se detiene ante lo que nadie se detiene. Nunca se pone a observar eso que nadie observa. Sin excepción, pasa de largo ante las obras pequeñas, silenciosas. Todo lo sutil, delicado, le resulta completamente indiferente. No bien le cortan el ticket, va derecho al Van Gogh, al Picasso, al Dalí, al Frida Kahlo.
En una pequeña sala del MoMA adyacente a la extravaganza surrealista, obras “menores” de Matisse, Cézanne, Gauguin. Poquísima gente. En la otra sala, la de la extravaganza, todo el mundo amuchándose detrás de la experiencia idiota (la no-experiencia): la contemplación de La noche estrellada de Van Gogh. Me quiero acercar. Imposible. Cuatro o cinco personas adelante –que se van renovando. Encima el reflejo del vidrio que no permite ver nada. Sigo de largo, me alejo un poco enojado–que se metan la starry night en el culo.
Algunas instalaciones (pocas) tienen muchísimo trabajo y así y todo son una reverenda cagada. El trabajo al pedo es una de las cosas más tristes —desoladoras— del arte contemporáneo. Esas instalaciones son, sin embargo, una excepción. Recorriendo museos uno confirma que la gran mayoría de los artistas contemporáneos trabajan lo mínimo indispensable, son perezosos, buscan simplemente el impacto —el “efecto”, el “chiste” (siempre malo)—, dar una opinión que no desentone con la estupidez hegemónica de la época.
Kuitca y el “denuncialismo” de cartón
Una de las cosas que detesto de los museos, tal vez la que más detesto, es el personal de seguridad. Lo que me molesta es el celo policíaco con el que realizan su trabajo. Para ellos, todo visitante es un ladrón de cuadros hasta que demuestre lo contrario. O un estúpido. Lo comprobé en el Bellas Artes, cuando acerqué la mirada a uno de los hermosos Caprichos de Goya. De la nada, de atrás, velocísimo, apareció un uniformado que, tocándome el brazo, me susurró en la oreja: “Señor, mantenga la distancia”. Yo no estaba bien, reconozco, y esa mañana andaba particularmente malhumorado; por ende no reaccioné muy bien, civilmente. No lo insulté, por suerte, pero le dije, literalmente, que no me rompiera las pelotas, que yo era el primero en saber que los cuadros no se puede tocar, que acercaba la vista simplemente porque quería ver los detalles, etc. Discutimos. Salimos de la sala y seguimos discutiendo. Hasta que me alejé, haciéndole un gesto con la mano. Al rato, cuando me tranquilicé, le pedí disculpas. No porque el custodio tuviera razón —me parece una estupidez esa vigilancia minuciosa, alcahueta, así como esa nueva regla nefasta, por desgracia cada vez más extendida, de obligarte a llevar la mochila calzada hacia delante—, sino porque sentí que me había excedido y que había hecho un pequeño papelón.
La civilización occidental y cristiana (1965) de León Ferrari: la representación más acabada de la vulgaridad ideológica copulando con el arte. Qué mal envejeció todo ese denuncialismo, toda esa “rebeldía” de cartón piedra. Obra abyecta, oportunista, simplista —y sobre todo estúpida: hay que insistir con esto.
La civilización occidental y cristiana’ (1965) de León Ferrari: la representación más acabada de la vulgaridad ideológica copulando con el arte.
Retrospectiva Kuitca en Malba, Buenos Aires. Con Kuitca me pasa siempre lo mismo: me da la sensación de que él encarna como pocos lo que la vulgaridad ilustrada considera lo que debería ser un artista plástico contemporáneo “serio”. Un ethos de artista, digamos, muy trabajado, muy construido. Y por otro lado una obra profusa, elaborada rigurosamente a lo largo de muchos años, dispuesta en etapas, “décadas”, en las que puede leerse, como en un bildunsgroman, la evolución estética del artista ejemplar —su “aprendizaje”. Pero nada de eso, sin embargo, conmueve, interpela, emociona. Nada de eso hace carne, como se dice, resuena en algún lado. Una sensibilidad cool, refinada, “inteligente” —Kuitka, hay que decirlo, es un artista inteligente—, consciente de la tradición, de la historia de las formas, etc., pero que carece de vida, de vibrato. No diría, sin embargo, que la obra de Kuitca es una obra muerta, no; pero sí una obra fría, con una vida obediente, domesticada —una obra que ha hecho los deberes. Mirándola detenidamente, uno intuye que la persona que está detrás de ella —Guillermo Kuitca— ha sido muy consciente no solo de la construcción de su obra, sino también de la construcción de su figura de artista. Eso —la construcción o edificación consciente, calculada, tanto de su obra como de su figura—, en sí, no sería un problema, por supuesto (no soy un moralista). Lo que no me gusta de esa larga operación es que, a diferencia de otros —Warhol sería el ejemplo emblemático—, pretende no haber sido consciente, no haber hecho todo lo necesario —los deberes— para ser la figura —el artista ejemplar por excelencia— que es hoy en día.
Detesto lo “telúrico”, lo “americanista”, lo “indigenista”, lo “mujerista” (la involuntaria parodia de lo femenino). Y por supuesto: lo “colectivista-socializante”, cuyo mayor exponente local sería Antonio Berni: pintor horrible. El denuncialismo es la peste del arte.
La peste de los curadores
En el Kunsthaus de Zürich. Lo mejor: la gran colección de esculturas y cuadros de Alberto Giacometti. Extraordinaria colección. Muchísimas esculturas bellísimas, más allá de sus típicos hombrecitos estilizados. Mucha escultura “abstracta”, en una línea brâncusiana, se diría. Giacometti: lo pongo en el top 10 de los artistas plásticos del siglo XX. O en el top 5. Genio absoluto. Todas sus esculturas y sus óleos (sus retratos) emocionan en algún lugar —una sensibilidad singular, singularísima.
Lo pequeño es siempre más bello que lo grande. Prefiero mil veces una Petite figurine sur socle de Giacometti a una Maman de Louise Borgeois y cualquier acuarelita de Turner o dibujito de Tanguy al Guernica de Picasso. Los hermosos óleos de Francis Bacon, incluso, con toda esa chillona voluntad de “manifestarse”, de sacudir la retina del observador, a la larga terminan cansándome —me dejan frío.
Detesto a Rubens. La quintaesencia del pintor cortesano, alcahuete. Toda esa exuberancia, esa “majestuosidad”, ese pathos grandilocuente, ese sensualismo rechoncho —la fleshiness—, me repugnan soberanamente. Obras por encargo para la nobleza. Cuadros monumentales realizados por sus ayudantes del taller de Amberes: toda esa extravaganza, ese trabajo al pedo minuciosamente orquestado por el “Homero de la pintura”.
Una hipótesis de libreta: en el siglo XVI, con el desarrollo del realismo en pintura —el “interiorismo”, el chiaroscuro, representaciones de campesinos, de peleas de tabernas, de naturalezas muertas hiperdetalladas—, todo se va a la mierda —en términos estéticos. En realidad, la cosa, como se sabe, empieza a joderse antes, con la sistematización, en pintura, de la perspectiva artificialis (iniciada por Masaccio) en la segunda mitad del siglo XV y comienzos del XVI. Ya en el siglo XVII, luego de la muerte de Caravaggio, esa “decadencia” se vuelve muy evidente y grotesca. Rubens sería la apoteosis de ese desafortunado momentum. Volver sobre esto, ¡estudiar!
La Neue Pinakothek de Múnich. Lo mejor: Ostende (1844) de Turner. Qué cuadro hermoso. Blancos, grises, verdes, marrones, rojizos. Qué maravilla. No puedo irme, alejarme. Lo miraría todo el día. Al lado, un John Constable chiquito, muy lindo. Pero al lado del Turner se vuelve anodino, innecesario, pura discapacidad, limitación, oscuridad. Al fin tomo la decisión de abandonar la sala. Al pasar frente al vigilante, le digo, en inglés: “Usted es un afortunado, míster. Puede mirar esa obra maestra de Turner durante sus horas de trabajo”. Sonríe, sardónico, como diciendo: “Rajá de acá, burguesito amante del arte”.
Todo mediocremente curado con este nuevo concepto que es una plaga en todos lados: opinar, “relacionar”, interpretar, dar un mensaje, bajar línea ideológica: ¡educar!
En la Pinakothek der Moderne, Múnich. Ay, los modernos, los modernos. Puta madre. Creo que nunca vi tanta basura junta como en este museo de mierda. Todo mediocremente curado con este nuevo concepto que es una plaga en todos lados: opinar, “relacionar”, interpretar, dar un mensaje, bajar línea ideológica: ¡educar!
Boluda teoría de libreta: en la segunda mitad del siglo XX, después de las muertes de Klee en 1940 y de Kandinsky en 1944, todo empieza a mediocrizarse. Salvo parte del expresionismo americano y del tachismo (algunas cosas de los dos movimientos), la obra de Francis Bacon y de algún otro solitario más, todo empieza a decaer, a repetirse, a girar en círculos. Durante casi veinte años los artistas plásticos siguen robando descaradamente con las innovaciones técnicas de las vanguardias y del modernismo. Hasta la aparición de Warhol y el pop, reina el refrito.
En la Gemäldegalerie de Berlín. Primitivos italianos del Trecento y principios del Quattrocento. El Juicio Final (c. 1395), un retablo de Fra Angelico: hermosísimo. Paleta: dorado, rojos y rosas, verdes y azules. Pero en diferentes tonalidades con diferencias muy sutiles. Una maravilla. Alucinantes los azules, oscuros, a veces verdeados. Y también el nivel de detalle.
Con la aparición de los putti a mediados del Quattrocento empieza la “decadencia” del arte occidental. La fleshiness: lo rosáceo, lo blando, lo “regordete”, y con eso el pathos, la sentimentalidad, etc. John Ruskin estaría de acuerdo. También los nazarenos y los prerrafaelitas.
Postergan las restauraciones y gastan la plata en cambio en exhibiciones y curadurías horribles. ¡La gastan en “educarnos”!
Amor Vincit Omnia (1601-1602) de Caravaggio. La apoteosis del reinado del putto. Bellísimo. Il turbido chiaroscuro. Y ese realismo que no molesta en lo más mínimo, todo lo contrario: la minuciosidad de las alas, el pitito, el pubis lampiño, ¡la suciedad de las uñas del pie! Caravaggio: genio absoluto. Unas vedute de Canaletto y Francesco Guardi que necesitarían una limpieza (muy oscurecidas por los años). En eso deberían gastar plata los museos: en cuidar las obras, en restaurarlas, etc. Pero no: postergan las restauraciones y gastan la plata en cambio en exhibiciones y curadurías horribles. ¡La gastan en “educarnos”! Las vedute, sin embargo, a pesar de la roña, bellísimas. Y como siempre, la constatación: Canaletto muy superior a Guardi.
Jan Vermeer. Woman with Pearl Necklace (c. 1664): bellísimo. Y uno alucinante: The Glass of Wine (c. 1660). Este último me mató. No sé cuánto tiempo estuve mirándolo, pero fueron varios minutos. Los Vermeer, como los Turner, son como imanes: no te podés alejar; y si te alejás, al rato te vuelven a llamar. Antes de irme de la Galería volví a contemplarlos por última vez. ¡Arte, arte, arte! Un montón de Rembrandt de su primera época frente a los que paso medio al trote. El “mejor pintor neerlandés de todos los tiempos” no me fascina particularmente. Ya no. Me saturó, me parece. En mi espíritu ya no hay lugar para Rembrandt (tampoco para Picasso).
Cuando te topás con un Jan van Eyck, un Brueghel, un Vermeer, un Caravaggio, un Turner, etc., es tan evidente la superioridad con respecto al resto que —me olvidé lo que iba a escribir. No hay nada más eficaz para distraerse momentáneamente en un museo que ver pasar a una mujer bella e inquietante con pinta de saber de arte. Cuesta volver a la pintura, ¡al arte!
Dos Brueghel tremendos, muy tremendos —y uno chiquito, Dos monos encadenados (1562). Hermosísimo: un cuadrito para colgar en el living. Uno de los Brueghel grandes: Netherlandish Proverbs. Increíble. Qué loco hijo de puta, este Brueghel. Y los colores. Otra vez: no me puedo alejar del cuadro, me imanta, me llama. ¡Una obra maestra! ¡Arte! Al final logro salir del hechizo. Y sigo.
La Virgen en la iglesia (c. 1440) de Jan Van Eyck: her-mo-sí-si-ma. Una muestra más de que lo pequeño, en arte, es siempre más hermoso que lo grande. Me quedo con la virgencita varios minutos.
En la Alte Nationalgalerie. Camino y camino hasta que llego a la sala de los Caspar David Friedrich. Dos hombres contemplando el mar al amanecer (1817) y Hombre y mujer contemplando la luna (1818-1824) —este último: una de las tres o cuatro versiones del cuadro que le gustaba mucho a Beckett. Ambos muy hermosos.
Gemäldegalerie Alte Meister. Dresden. Empiezo por la vedette del museo, la Madonna Sixtina (1512-1513) de Raffaello. No me pasa nada. ¡Los querubines! Ya hablé de los querubines. De los putti, en realidad, parientes paganos de los querubines y de los serafines. Todo empieza a joderse cuando aparecen en escena los angelitos regordetes —con flechas o sin flechas.
Una Anunciación (1470-1472) de Francesco del Cossa. Una sutileza y un nivel de detalle que hoy no se ven en ningún lado. ¿A dónde fue a parar toda la sensibilidad de los pintores primitivos? ¿Se perdió definitivamente? ¿O transmutó, como un “milagro infame” (Luis Thonis), en las reverendísimas cagadas que se ven ahora en todos los museos del mundo? Me detengo en el caracol. Me encantan esos detalles que buscan pasar desapercibidos, que parecen anodinos pero no lo son. Leo en el texto: el caracol simboliza la virginidad de María. ¿Por qué el caracol? ¿La caparazón (la concha) protegiendo al molusco (la concha) como un cinturón de castidad? Nada que ver. Gugleo y me instruyo: en la Edad Media se pensaba que el caracol se reproducía sin cópula, por eso era el símbolo de Inmaculada Concepción. Soy un ignorante.
¡Cómo les gustaba pintar a San Sebastián, el santo patrono de los putos!
Un pequeño retablito de Jan Van Eyck: Tríptico con la Virgen y Niño, santa Catalina y el Arcángel Miguel con donante (1437). Óleo en panel de roble. De las cosas más bellas que vi hasta ahora. Im-pre-sio-nan-te. Los detalles, los colores —el rojo (del manto de la Virgen) más hermoso que vi en mi vida. Nuevamente, no me puedo alejar, me imanta. Doy una vuelta por ahí y vuelvo a mirarlo, tratando de exprimir hasta la última gota de la emoción que me produce esa cosa tan chiquita. No exagero. Cuánto que aprender de esta gente.
La Belle Chocolatière (1744-1745), de Jean-Étienne Liotard. Pastel sobre vitela. No conozco al pintor. Tampoco el cuadro. Her-mo-sí-si-mo. De lo mejor del museo. La sutileza de la paleta, los detalles, los pliegues. Me quedo un largo rato mirándolo. Después de hacer toda la recorrida vuelvo para despedirme de la bella chocolatera.
Klimt de lejos, Schiele de cerca
Palacio Belvedere, Viena. Muchísima gente. Niños, adolescentes, orientales. ¡Turistas! Detesto a los turistas orgullosos de ser turistas, manifestando alegremente su condición de turistas. ¿Cómo no se avergüenzan? Carecen de superyó, los turistas. Se detienen 5-10 segundos frente a los cuadros, intentando ver algo que nunca logran ver. Y después siguen, caminan un poco y se vuelven a detener en otro cuadro para repetir la no-experiencia. Generalmente se detienen ante lo más anodino. O frente a las “obra maestras” que, de tan vistas, son nada más que aura, obras maestras en las que ya no hay nada para ver. En cada parada fingen penetración, vislumbrar alguna cosa. Los más avispados intentan descifrar algún símbolo: lo que intuyen que es un símbolo. Otras veces, en cambio, no hacen nada de eso; simplemente sacan una foto del cuadro y siguen de largo, apurados. Una pareja de japoneses con la que me topo varias veces a lo largo de mi recorrida se sacan fotos frente a los cuadros (cualquier cuadro). Primero posa ella y él saca la foto, luego invierten roles. Nada más estúpidamente anacrónico que la foto estuve-aquí.
El Napoleón cruzando el Paso de San Bernardo (1801) de Jacques-Louis David. Fotos, fotos, ¡más fotos! Todo el mundo sacándole fotos al Napoleón. ¡A la gran obra maestra! ¡De gran tamaño! ¡Este lo conozco! ¡Foto! ¡Que no se escape! ¡Foto! Cuando la sala se despeja, yo también le saco una foto, por la dudas: ¿y si me pierdo algo por no sacar la foto del Napoléon? Si seremos boludos.
Todo el mundo sacándole fotos al Napoleón. ¡A la gran obra maestra! ¡De gran tamaño! ¡Este lo conozco! ¡Foto! ¡Que no se escape!
Vine al Belvedere a ver los Klimt, y los estoy viendo. Llego al afamado El beso. Muchedumbre frente al cuadro. Fotos y fotos. ¡Más fotos! Todo el mundo sacando fotos. A los codazos, me acerco todo lo que puedo y luego me pongo en cuchillas para no molestar a los fotógrafos. Me sorprende la falta de detalle. Me lo imaginaba distinto. No me deslumbra. En la sala de al lado, tres Klimt de la etapa puntillista: hermosísimos. Nada de gente, por supuesto. Todos amontados en El beso, ¡en la obra maestra! Klimt: pintor para ver de lejos —de lejos es mucho más bello que de cerca. Cottage Garden with Sunflowers (1906): muy, muy bello. Klimt: no solo maestro del color, también maestro de la composición.
Qué pintor horrible Ernst Ludwig Kirchner.
Cruzo los hermosos jardines del Palacio Belvedere e ingreso en otro pabellón. ¡Más Klimt! Ya lo dije pero no importa —hay que insistir—: qué hermosura, Klimt. Judith, y sobre todo, Friends (Water Serpents). Lo podría mirar todo el día: creo que es lo más hermoso del museo. Me detengo también en Frauenbildnis (1893-1894). Qué retrato. Y este sí, con un nivel de detalle impresionante: la piel sonrosada de la dama de negro, el collar, la pulsera. Qué pintor era Klimt antes de “Klimt”. Toda esta primera etapa es tan buena como lo que hizo en su madurez.
En el Albertina Museum. Retrospectiva de un tal Matthew Wong, un chico canadiense que se suicidó a los 35 años. Cuadros grandes muy feos. Odio la “pincelada”, el despilfarro de material —odio esos ateliers enormes con mesas atiborradas de pinceles sucios e inservibles y pomos secos a medio apretar, repletos de bastidores de dos metros por dos metros apoyados en las paredes en los que reina la “espontaneidad”, la “libertad”, el “caos”, el “derroche”, lo “irracional”, lo “auténtico”, etc. Manifestaciones, o sea, que no hacen más que manifestar la vulgaridad del “genio” artístico que se encuentra detrás. Nada me resulta más falso y caduco. Volviendo a Wong: muy espantosos sus óleos. Ninguna idea de composición, de color, tenía este chico. Un principiante levantado a la categoría de gran artista plástico –de genio– gracias a su suicidio y al falso parecido de su obra con la de Van Gogh. De hecho, la retrospectiva incluye algunas obras de Van Gogh, que se suicidó casi a la misma edad que Wong, para que el visitante de la muestra coteje el “parecido”. Painting as a last resort! Pero la pintura, helás!, no llegó a salvarlos. Ni a Van Gogh ni a Wong. Capaz que hasta fue la que los mató. A los únicos que salva el arte es a los que se llenan de plata con él.
En las antípodas de la extravaganza: una exhibición hermosísima de dibujos (chiaroscuri) en papeles coloreados de Leonardo, Dürer y otros. Dibujos que a veces son estudios y otras veces trabajos terminados —para un mercado, me entero leyendo los textos. Este tipo de cosas son las que más me interesan: chiquitas, modestas, sin demasiadas pretensiones artísticas, con recursos limitados. Cosas para mirar sobre todo de cerca, a 50 cm. Qué importante toda esa falta de pretensión, qué importante. Se parte de ahí, siempre. Incluso para hacer luego algo con pretensiones.
En el primer subsuelo del Leopold Museum: una retrospectiva de Egon Schiele. Terriblemente hermosa. ¡Qué artista de la concha del pato, Schiele! Dibujo un Semidesnudo con camisa levantada (1915). Me excito un poco —dibujar desnudos siempre excita: lo sabe cualquiera que haya dibujado humanos en pelotas. Sigo: muy tremenda, extraordinaria la exhibición de Schiele. Creo que Schiele me gusta más que Klimt. Todo bueno, ningún cuadro anodino. Madre ciega (1914) y Madre con los niños II (1915): hermosísimos. 28 años tenía cuando murió. Un animal, Schiele, un animal aristocrático, refinadísimo: esa es la conclusión a la que llego recorriendo la muestra. Maestro del color, también: eso puede verse en los bellísimos “paisajes” de caseríos como The Small Town III (1913).
Eso es todo por ahora.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.