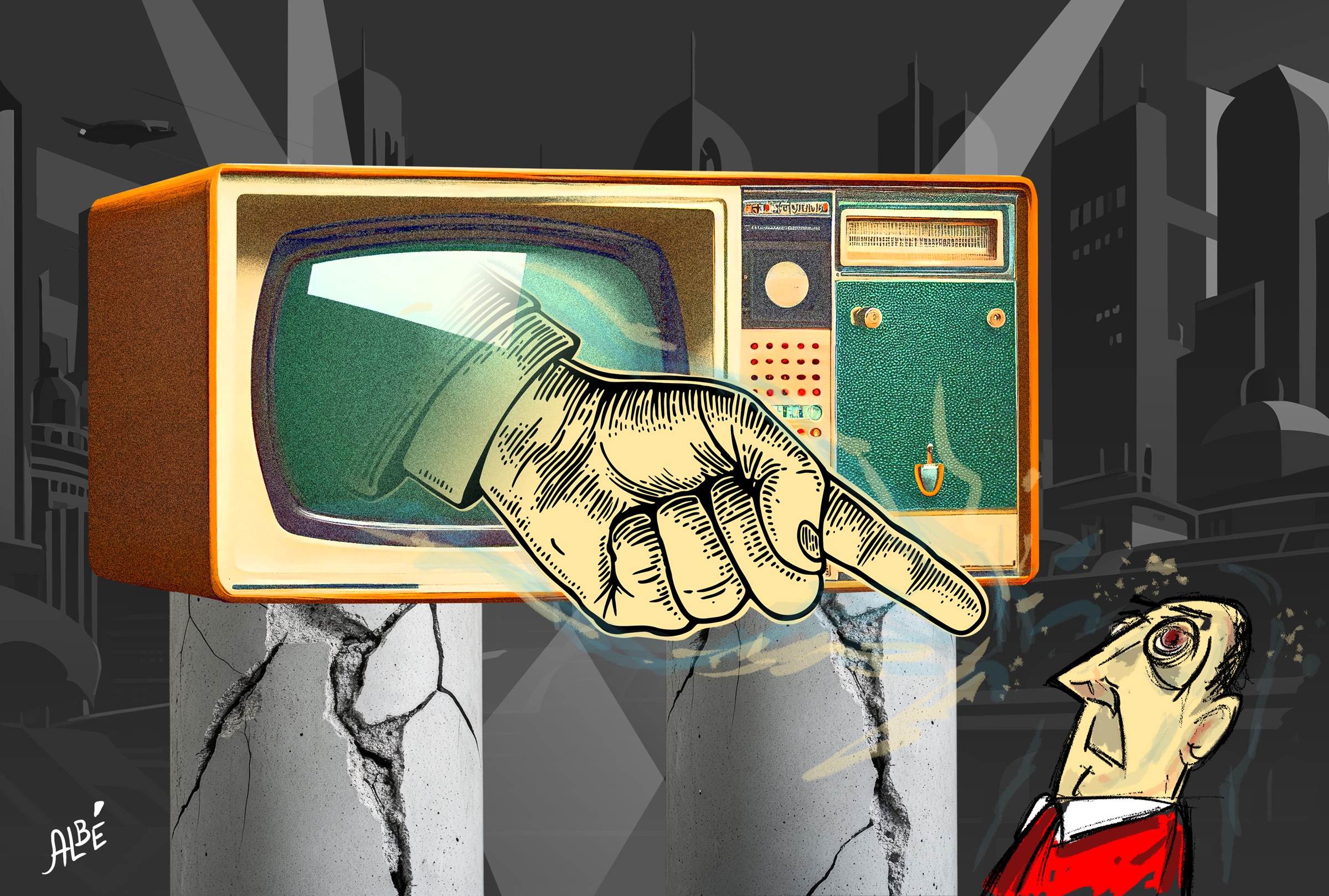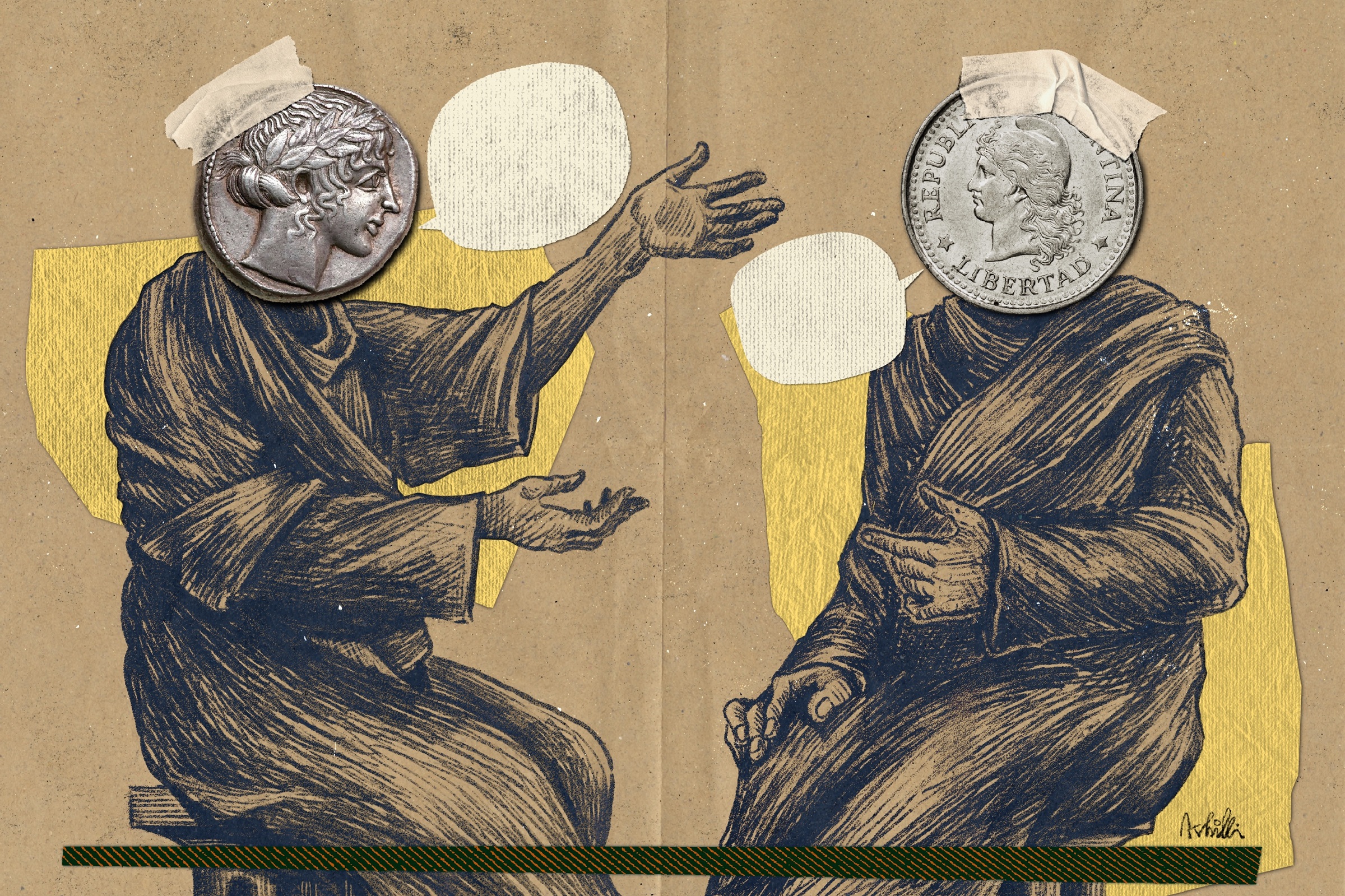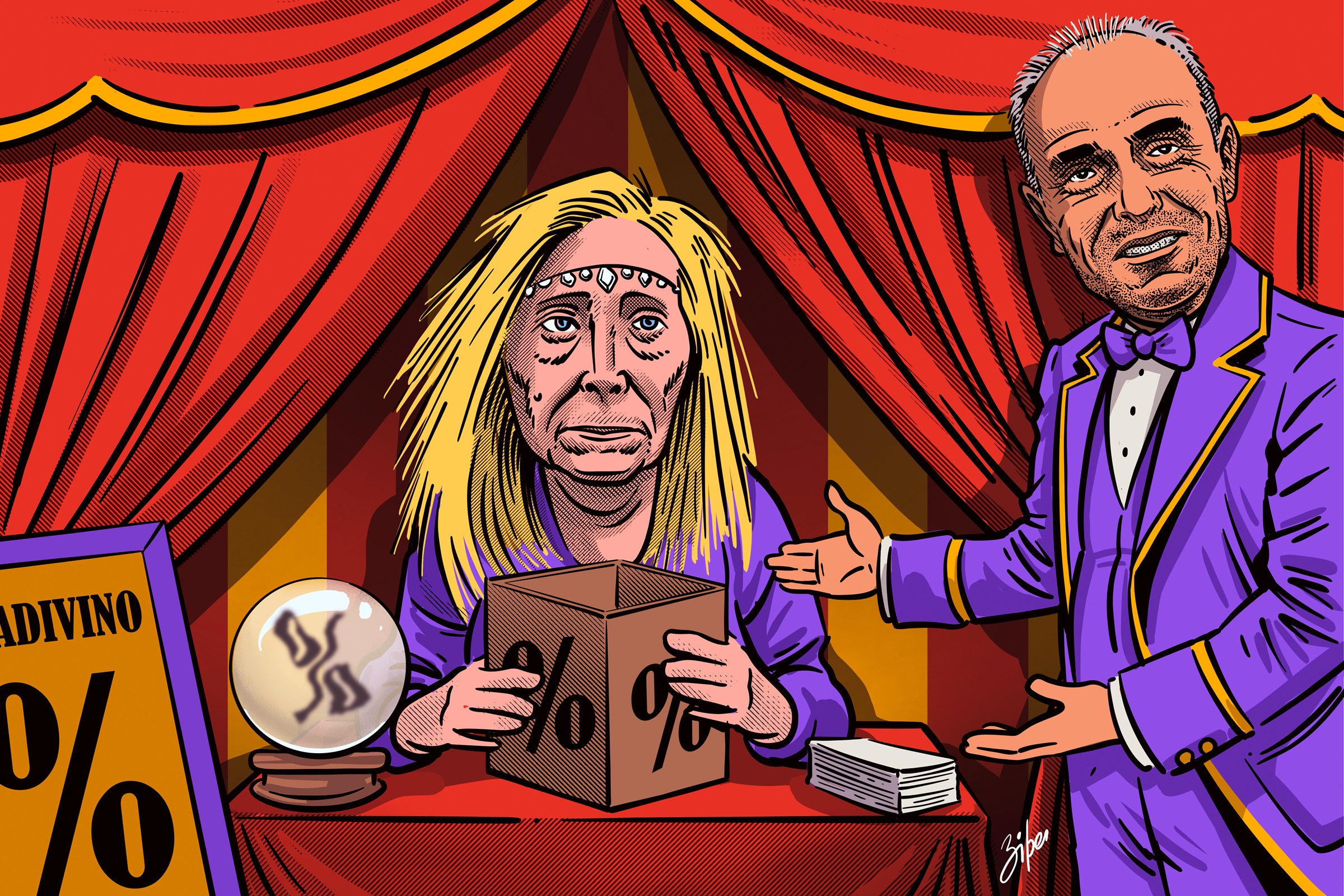|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La provincia de Buenos Aires, por lejos el principal estado de la federación argentina, ingresa en un nuevo ciclo político. La oferta electoral se puebla de nuevos nombres y nuevas siglas y la retórica política, que desde la irrupción de Javier Milei se ha liberado de toda exigencia de moderación o decoro, aporta una cuota extraordinaria de agravios y lugares comunes. Cristina Fernández, referente central de la vida política bonaerense, no será de la partida, y su ausencia conmociona al peronismo, que busca afanosamente desprenderse del corset que por dos décadas le impuso el apellido Kirchner. Todo parece incierto y convulsionado.
Por debajo de esta superficie agitada, sin embargo, la continuidad se impone por sobre el cambio. Otra vez la disputa en las urnas enfrenta a los peronistas con los no peronistas, siempre con estos últimos tratando de desplazar del poder a quienes, desde que en 1987 Antonio Cafiero conquistó La Plata para el justicialismo, imponen su ley en la vida pública bonaerense. Sobre un telón de fondo poco menos que inalterable –sólo quebrado durante la gobernación de María Eugenia Vidal (2015-19)– tal vez la gran novedad, sugieren algunos analistas, es que la disputa tendrá lugar en un escenario marcado por el desdoblamiento de las elecciones para cargos nacionales y provinciales. El 7 de septiembre, los bonaerenses deberán elegir a 23 senadores y 46 diputados para que los representen en la Legislatura platense. Separada del llamado para elegir representantes al Congreso Nacional y, por tanto, parcialmente liberada del nocivo hechizo que los temas y las figuras del plano nacional ejercen sobre los habitantes de la provincia, la competencia en las ocho secciones electorales podrá enfocarse, al menos parcialmente, en nombres y propuestas que hablan de sus problemas específicos.
Se trata de un objetivo muy deseable para una Buenos Aires a la que le cuesta definir una agenda de discusión en torno a la problemática provincial, esto es, a partir de los temas que interpelan a los bonaerenses en tanto bonaerenses. Una elección más enfocada en los temas cuyo espacio de discusión natural son las instituciones de La Plata tal vez favorezca un diálogo más franco entre la élite dirigente y la ciudadanía que puede redundar, en el mediano plazo, tanto en una política más representativa como en una mejora de la calidad de la política pública del estado donde viven nada menos que cuatro de cada diez habitantes de nuestra nación.
Esta visión optimista, sin embargo, no siempre toma en consideración los rasgos peculiares del espacio donde se despliega la vida cívica de lo que en algún momento sus habitantes describieron con orgullo como la Primera Provincia y ahora muchos ven como un distrito empobrecido, cuyas autoridades hace mucho tiempo han renunciado a dar respuestas creativas a los problemas que tiñen de gris la vida cotidiana de los bonaerenses. Pues Buenos Aires no sólo carece de una agenda de debate propia, articulada en torno a los temas provinciales. Esta ausencia no es más que un aspecto de un problema de mayor calado, que también se define por la debilidad de la élite dirigente bonaerense y por la escasa cohesión que posee la comunidad política provincial. Buenos Aires, como espacio político, no tiene una agenda política porque no tiene, ni en la base ni en la cima, actores capaces de darle forma política a sus demandas.
El motivo que explica por qué la política bonaerense es de baja calidad es, antes que socioeconómico, de naturaleza propiamente política.
Por cierto, no es sencillo construir un eje en torno al cual articular la vida pública en un distrito más extenso que Italia o Gran Bretaña, complejo y diverso, y cuya población es cinco veces más grande que la de Santa Fe o Córdoba, las provincias que le siguen en peso demográfico. Pero el motivo que explica por qué la política bonaerense es de baja calidad es, antes que socioeconómico, de naturaleza propiamente política. Buenos Aires tiene un enorme déficit representativo: no sólo carece de una clase dirigente enraizada y comprometida con la suerte de la provincia sino que tampoco posee una vida cívica rica e inclusiva, capaz de conectar a sus ciudadanos con las instituciones provinciales. Este es el principal motivo de su minusvalía política, y el que hace que su Estado tenga poco poder y poco músculo. No es casual que, desde la creación del régimen de coparticipación de impuestos federales, en la década de 1930, haya sido la única provincia que, sometida a la presión de la Casa Rosada, ha cedido un porcentaje de los recursos que le corresponden.
La expresión más elocuente de la anemia política de Buenos Aires radica en que, desde hace mucho tiempo, el estado más importante de nuestra federación no es gobernado por bonaerenses sino por figuras cuya vida pública ha transcurrido en otros distritos, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eduardo Duhalde fue el último mandatario provincial (1991-99) cuya carrera se forjó casi por entero en el territorio que lo vio nacer y donde organizó su vida privada y su carrera política, y donde siguió residiendo una vez que dejó La Plata. En el último cuarto de siglo, todos los hombres (y la única mujer) que presidieron los destinos de Buenos Aires –Carlos Ruckauf, Felipe Solá, Daniel Scioli, María Eugenia Vidal, Axel Kicillof–, llegaron a La Plata impulsados desde fuera del espacio provincial: ninguno de ellos había construido su carrera pública en la legislatura platense, en la política bonaerense, en la administración del estado provincial o en el gobierno municipal. Cuando se sentaron en el sillón de Dardo Rocha, pues, Buenos Aires era para ellos, literalmente, terra incognita, al punto de que desconocían los aspectos más básicos del funcionamiento de su Estado y los problemas de su sociedad.
Caso único entre las élites gobernantes de nuestras provincias, la cumbre del grupo dirigente bonaerense es externa al espacio provincial y, por tanto, dada su condición de ave de paso, tiene pocos incentivos (y escasos recursos) para asociar su carrera política con proyectos ambiciosos, que fortalezcan al Estado y vuelvan más eficaz sus iniciativas de política pública. Lo mismo vale para muchos integrantes del círculo de confianza y a los colaboradores más directos de los gobernadores, con frecuencia también externos al medio bonaerense, y por tanto con una muy limitada comprensión de la naturaleza de los obstáculos que deben enfrentar en la difícil tarea de administrar este complejo distrito.
Caso único entre las élites gobernantes de nuestras provincias, la cumbre del grupo dirigente bonaerense es externa al espacio provincial
En estas circunstancias, obligada a interactuar con una administración provincial mal financiada y de escasas capacidades, cuando no cooptada o bloqueada por grupos de interés, a la vez que condicionada por el poder federal y por dirigentes locales de enorme ascendiente en el plano municipal y de gran influjo sobre la Legislatura, no es difícil entender por qué la política pública ha sido tan poco ambiciosa y ha dado resultados tan magros. En síntesis, el estado de Buenos Aires enfrenta la tarea de dar respuesta a sus conocidas carencias de infraestructura, a su expansivo universo de pobreza, a sus irresueltas demandas de mayor seguridad, con instrumentos endebles: además de pocos recursos fiscales, una clase dirigente débil y un estado incapaz de grandes iniciativas, cuyas limitaciones son de una envergadura mayor que las que encontramos en provincias mucho más pobres en capital humano. Sin más músculo político, es difícil ver de qué manera Buenos Aires puede comenzar a revertir esos problemas que están en la base del malestar cotidiano que experimentan sus habitantes.
¿Cuáles son las razones de fondo de este panorama decepcionante? ¿Es la consecuencia de la miopía y el egoísmo de la dirigencia peronista que gobierna la provincia desde hace tres décadas? ¿Se debe al influjo decisivo de los votos del empobrecido Gran Buenos Aires, que ha dado lugar a liderazgos populistas que, en alianza con los toscos “barones del conurbano”, empobrecen tanto la política pública como la vida cívica? Para enriquecer nuestra comprensión de los problemas de la provincia hay que ir más allá de las explicaciones que insisten con estos tópicos, hoy tan de moda, toda vez que no hace más que enfocar la atención en manifestaciones superficiales y aspectos irritantes pero poco significativos de los problemas de fondo de Buenos Aires.
Inspirado en varios trabajos que en las últimas décadas han llamado la atención sobre cuestiones de mayor importancia, como la naturaleza disfuncional de las instituciones bonaerenses, este artículo sugiere que vale la pena pensar el problema mirando la historia. Y esto es así porque hacia el 1900, en tiempos de Roca y Pellegrini, ya se hablaba del “problema de Buenos Aires” como el de una provincia sin clase dirigente, disminuida en su capacidad para pensarse y para gobernarse a sí misma. El presente no es la mera prolongación del pasado, y los dilemas de hoy no son iguales a los de ayer. Pero es difícil entender por qué el principal estado de nuestra república es una nave a la deriva si no prestamos atención a la manera en que se construyó, a lo largo de un siglo y medio, el vínculo entre la provincia, la Capital Federal y el poder nacional, y de qué modo esta relación afectó a la vida cívica y al estado provincial. Demos entonces una mirada a esta historia para volver, sobre el final de este artículo, a nuestros dilemas contemporáneos.
1. Una provincia sin cabeza
Para entender la minusvalía política de Buenos Aires es útil remontarse al siglo XIX. Durante casi un siglo, fue un obstáculo para la constitución de un estado que reuniera a todas las provincias de la federación en un cierto pie de igualdad. Era demasiado rica, demasiado poderosa y demasiado ambiciosa como para convivir con los “trece ranchos” como una provincia más. Poseía una economía más dinámica y de mayor escala, el único puerto atlántico y una base fiscal más grande. Además tenía mayor ambición política, producto de su pasado como capital virreinal y de su presente como el único centro urbano de envergadura y como el lugar de residencia del único grupo dirigente que, en ese país todavía sin forma, se sentía llamado a liderar la constitución de un estado capaz de congregar a todas las provincias. De ahí que todos los proyectos de nación perfilados en esas décadas, cualquiera fuese su inspiración ideológica –Rivadavia, Rosas, Mitre–, imaginaron a Buenos Aires por encima del resto.
La supremacía porteña se derrumbó en 1880. Ese año, por fin, el tucumano Roca, tras ganar las elecciones presidenciales, obligó a Buenos Aires a ponerse de rodillas. Al frente de una vasta coalición política y de un poderoso ejército, doblegó a las tropas provinciales y humilló a su altiva clase dirigente. Sometida a la presión de los vencedores, Buenos Aires tuvo que renunciar a su ejército y, todavía más doloroso, perdió su ciudad, que desde entonces quedó bajo jurisdicción federal. De ese modo, el país pudo cerrar un viejo pleito, que por tres cuartos de siglo había obstaculizado la construcción de un estado central. Para la provincia de Buenos Aires, sin embargo, la federalización de su ciudad capital significó una amputación dolorosa y una gravosa pérdida. Ese descabezamiento dejó a la provincia sin su joya más preciada, su única urbe de envergadura. Y con ella se fueron el 40 % de su población y un porcentaje similar de su renta y su riqueza.
La Plata nació para atenuar el dolor y la humillación de esa mutilación. Como ninguna ciudad bonaerense daba la talla, los derrotados de 1880 apostaron a crear, en el medio de la nada, y siguiendo el modelo de la ciudad de Washington, una nueva capital. Dardo Rocha, primer gobernador de la provincia mutilada, fundó La Plata el 19 de noviembre de 1882. La ambición de la élite dirigente finisecular todavía hoy asombra, y debería dar envidia a nuestra dirigencia contemporánea: una década antes había puesto en marcha uno de los primeros sistemas electorales basados en el criterio de representación proporcional que existieron en el mundo. Y con Rocha se propuso dar vida a la capital del futuro, una ciudad diseñada hasta en sus más mínimos detalles, dotada de todos los adelantos que la imaginación política, la cultura, la ciencia y la tecnología de su tiempo podían ofrecer. Entre Washington en el siglo XVIII y Brasilia en el XX, no hubo en toda América un proyecto urbano más ambicioso. Un proyecto pensado no sólo para rivalizar sino también para opacar a la ciudad que la clase dirigente porteña debió ceder, derrotada, tras las batallas de 1880.
Entre Washington en el siglo XVIII y Brasilia en el XX, no hubo en toda América un proyecto urbano más ambicioso que La Plata.
Es importante tener en cuenta que, como mostró Valentín Magi, la localización de la nueva capital provincial tuvo su principal determinante en el enorme potencial que entonces parecía ofrecer la costa de Ensenada. Las aguas profundas de esa porción del estuario del Río de la Plata, pensaron Rocha y su círculo, permitiría construir un puerto muy superior al de Buenos Aires. Para entonces, la terminal portuaria porteña era de muy baja calidad y tenía altísimos costos operativos. En esa era del ferrocarril y la navegación a vapor, y en una nación que crecía al ritmo de su integración al comercio atlántico, el puerto de aguas profundas de Ensenada convertiría a La Plata en el principal nexo entre el país y el mercado mundial. Dueña del mejor acceso a las aguas del Atlántico, La Plata se transformaría en una pujante ciudad comercial y productiva, incluso más dinámica que Buenos Aires. Sería la verdadera Reina del Plata.
Signada por la apuesta por el puerto de Ensenada, en el curso de la década de 1880 La Plata comenzó a cobrar forma a escasos 60 kilómetros de la vieja capital. Y este factor determinó su destino, toda vez que, creada en el entorno de Buenos Aires, La Plata nunca logró desplazar a la capital federal como eje de la vida económica y social de la nueva provincia. El gobierno federal no se quedó de brazos cruzados, esperando pasivamente el ocaso de su puerto, y contraatacó creando una terminal fluvial más amplia y moderna, Puerto Madero. Para el Centenario, ya nadie dudaba de que la apuesta de Rocha había fracasado, pues para entonces, mientras el puerto porteño concentraba más del 50% de las exportaciones y más del 80% de las importaciones del país, los muelles platenses no llegaban a mover el 6% de las exportaciones totales y un porcentaje mucho menor de las importaciones. La capital federal había reafirmado su posición como eje del sistema de transporte del complejo exportador-importador argentino. El panorama se volvió todavía más oscuro para Buenos Aires porque unos años antes, como consecuencia del derrumbe financiero de 1890, el hasta entonces poderosísimo Banco de la Provincia se vio obligado a reducir al mínimo su operatoria, y quedó en estado de coma por dos décadas. La provincia se quedó sin una institución crediticia propia, esto es, sin un instrumento con el que financiar el crecimiento urbano de La Plata y de la red ferroviaria que necesitaba para competir con la que servía a la capital federal. La consecuencia fue durísima: sin puerto, sin ferrocarril y sin crédito, La Plata estaba destinada a languidecer. Sería, en todo caso, una ciudad de segunda importancia, cuyo crecimiento quedaría atado a la expansión de la administración provincial.
El fatídico tren de las 17
Mientras las esperanzas depositadas en el puerto como nexo con el mercado mundial y como motor de la economía de la capital se apagaban, los esfuerzos para convertir a La Plata en el eje del sistema político bonaerense daban resultados igualmente decepcionantes. El principal indicador de este fracaso es que, durante la era oligárquica, la élite dirigente de la provincia no sólo continuó reclutándose sino también residiendo del otro lado del Riachuelo. Ni siquiera los altos magistrados de la administración de justicia se tomaron la molestia de mudarse a La Plata. Tampoco lo hicieron los senadores y la mayor parte de los diputados, que concurrían al espléndido edificio de la Legislatura provincial sólo para sesionar. Sus torneos oratorios indefectiblemente terminaban poco después de la media tarde, a tiempo para alcanzar lo que un platense de pura cepa, el poeta Rafael Oteriño calificó como “el fatídico tren de las 17, en el que los funcionarios regresaban a Buenos Aires, dejando vacía” la capital de la Gran Provincia. Se entiende: ¿para qué radicarse en La Plata, una ciudad en ciernes, artificial y poco atractiva, si podían seguir disfrutando de los placeres que ofrecía la auténtica Reina del Plata? ¿Por qué abandonar su ciudad, el espacio donde trascurría su vida afectiva y su actividad profesional, para habitar una ciudad en construcción, que prometía grandes museos pero donde los árboles plantados pocos años antes todavía no daban sombra? Y sobre todo: ¿para qué mudarse a La Plata, si para esa élite dirigente el espacio donde se edificaba su carrera política y se acumulaba poder seguía siendo la vieja capital?
Durante décadas, lo único que la provincia logró producir en su propio territorio fue una vida política local, dominada por disputas de pago chico, que alcanzó a proyectarse sobre la cámara baja de la (ya entonces cara, oscura y opaca) legislatura platense. Para las cosas importantes, las que verdaderamente incidían sobre el destino bonaerense, sólo contaba la opinión y la acción de los dirigentes porteños, que ocupaban las posiciones dominantes del sistema político provincial gracias a sus fluidos contactos con el poder federal y el alto mundo social, administrativo y político de la capital de la nación. La jerga de la época acuñó el término de “metropolitanos”, en oposición a los “rurales” (es decir, a los bonaerenses que desplegaban su carrera en el ámbito platense o local), para caracterizar el perfil de los dos actores principales de la política provincial. Estos gentilicios indican bien en qué espacio residía el poder. De hecho, el municipio y la cámara baja de la legislatura platense fueron los grandes generadores de reproches contra el monopolio que los arrogantes “metropolitanos” ejercían sobre las posiciones más apetecibles de las tres ramas del gobierno y la alta administración provincial. La Plata, una ciudad que parecía moderna pero era, en verdad, un espacio político fantasmal.
2. La democracia empodera (parcialmente) a Buenos Aires
Desde 1912, este panorama sufrió importantes alteraciones. La razón es fácil de entender. Una vez sancionada la Ley Sáenz Peña de sufragio masculino secreto y obligatorio, los votos comenzaron a pesar más que en la era oligárquica. Las formas del liderazgo político debieron adaptarse al nuevo entorno. Cuando la política electoral creció en importancia, también aumentó la influencia de los hombres capaces de movilizar el voto y concitar apoyos ciudadanos en los pueblos y ciudades de la provincia. En Buenos Aires, por tanto, la democratización vino acompañada de redistribución no sólo social sino también espacial del poder: empoderó a figuras con ascendiente electoral en el territorio y recortó el poder de las augustas y remotas figuras de la capital federal.
El ejemplo más evidente de esta redefinición lo ofrece el ascenso de Alberto Barceló. Una leyenda negra describe al caudillo conservador de Avellaneda como un dirigente violento e inescrupuloso, amigo del fraude y del voto venal. Todo esto es parcialmente cierto pero también irrelevante porque Barceló, además de un exponente de la cultura política que imperaba en la principal ciudad industrial de la provincia, fue mucho más que el jefe de una banda de matones que dominó por tres décadas la tercera sección electoral. Este dirigente sin instrucción formal fue el primer político bonaerense químicamente puro –es decir, un hombre cuya carrera se construyó por entero en el territorio provincial– que logró romper el techo de cristal que desde la creación de La Plata les había cerrado a los bonaerenses el acceso al Congreso Nacional.
Barceló ingresó al escenario mayor de la política nacional a pesar y en contra de los deseos de la élite metropolitana del Partido Conservador, que hasta entonces lo había confinado al espacio municipal. Gracias a la democracia, este tosco dirigente local, que apenas sabía leer y escribir, se impuso a los Luro y los de la Serna, los Santamarina y los Ugarte. Cruzó el Riachuelo en sentido inverso al hasta entonces prescripto y, gracias a sus triunfos en las urnas, en 1914 se sentó en una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Y dado que el ascenso de Barceló se produjo en un período signado por una competencia electoral más transparente, y en el que tanto el gobierno provincial como el nacional estaban en manos de sus opositores radicales (que supervisaron con mucho celo qué sucedía en Avellaneda en cada jornada electoral), no queda más remedio que concluir que sus victorias en las urnas reflejan bastante bien las preferencias de los votantes del distrito más industrial y más obrero del país.
Nos guste o no este mensaje de las urnas, no hay duda de que Barceló merece un lugar en la historia grande de la democracia bonaerense.
Barceló fue la expresión de una corriente de opinión de gran significación en la historia bonaerense, que primero encontró cauce en el conservadurismo popular y más tarde en un peronismo igualmente conservador y popular y cuya vigencia, dentro o fuera del peronismo, llega hasta nuestros días. Nos guste o no este mensaje de las urnas, no hay duda de que Barceló merece un lugar en la historia grande de la democracia bonaerense y, en particular, en la historia de la afirmación de la provincia ya no como un mero coto de caza de la dirigencia porteña sino como un distrito políticamente autónomo por derecho propio. Pese a todos sus aspectos oscuros, Barceló fue parte de esa vanguardia que abrió el camino para que los hombres y más tarde las mujeres que tenían tierra bonaerense –y, cada vez más, de lo que todavía no se llamaba Conurbano– en sus zapatos pudieran hacerse un lugar como representantes de la provincia en la vida pública nacional.
Por supuesto, el empoderamiento de la dirigencia política provincial no se debió solamente a la transformación del régimen electoral. Su afirmación también fue posible gracias a la mayor cohesión alcanzada por Buenos Aires como espacio político y como comunidad de pertenencia. En 1880, cuando perdió su capital, la provincia quedó en una situación de orfandad identitaria, y La Plata tardó en ofrecer un polo de identificación alternativo para un espacio que siempre se había referenciado en la ciudad fundada por Garay. Recién entrado el siglo XX La Plata pudo crecer en envergadura como centro político y cultural y como espacio de interacción social de la alta burocracia y los sectores más educados de la sociedad provincial para, de este modo, comenzar a ofrecer un polo en torno al cual construir la idea de un horizonte común para todos los bonaerenses.
La Plata necesitó mucha inversión pública para comenzar a pararse sobre sus propios pies: grandes edificios públicos, museos, el Teatro Argentino y una catedral que Sarmiento creyó más imponente que la de Nueva York la administración provincial, contribuyeron a darle cierta estatura. Pero fue, sobre todo, la Universidad de La Plata, nacionalizada en 1906, la institución que más contribuyó a realzar el poder y el ascendiente de la ciudad. Gracias a la universidad, La Plata acrecentó su influencia sobre el interior bonaerense, consolidándose como un espacio de sociabilidad y formación profesional y política para la burguesía provincial. Todo ello contribuyó a que los ojos de la provincia comenzaran a posarse en la capital. Para la década de 1930, la provincia había dejado de ser ese cuerpo sin cabeza que conocieron Dardo Rocha y Marcelino Ugarte, siempre inerte frente a los dirigentes porteños.
Al momento de desafiar a la Casa Rosada o, más modestamente, de acrecentar su independencia, todos los líderes bonaerenses terminaron derrotados.
Un indicador de este cambio es que, en esta provincia más urbanizada y mejor articulada, los jefes políticos bonaerenses que disputaban espacios de poder con los “metropolitanos” ya no recibían el despectivo mote de “rurales” sino que eran reconocidos como “provinciales”, esto es, como dirigentes cuyo proyecto de poder se asociaba con (y dependía de) el fortalecimiento político de la provincia. Y con La Plata convertida en la cuarta ciudad más poblada del país, la dirigencia platense también comenzó a tallar con más fuerza en la vida pública provincial. Sin embargo, la cercanía entre La Plata y el mayor polo de poder de nuestra república, y el poderoso influjo sociocultural de esta gran urbe, una y otra vez erosionaron los esfuerzos de la provincia para adueñarse de su propio destino. Es lo que se observa al mirar la trayectoria de figuras como Manuel Fresco, Rodolfo Moreno, Domingo Mercante u Oscar Alende que, en las décadas que van de 1930 a 1960, pugnaron por aumentar el margen de autonomía de la dirigencia provincial frente al poder federal afincado al otro lado del Riachuelo. Al momento de desafiar a la Casa Rosada o, más modestamente, de acrecentar su independencia, todos los líderes bonaerenses terminaron derrotados.
¿A qué se debió ese fracaso? Una rápida mirada al sistema de medios bonaerense nos permite identificar una de las razones que reforzaron el peculiar estatuto de minoridad que, de distintas maneras, signa toda la historia provincial. Ni siquiera en las décadas en las que el influjo de la prensa platense fue más potente, los periódicos editados en la capital lograron interpelar a todos los habitantes de la provincia como integrantes de una misma comunidad. Desafiados por una poderosa prensa local que contaba con la fidelidad de muchos lectores en distintos puntos de la provincia, los diarios de la capital –comenzando por El Día, su matutino de mayor relieve– siempre fueron platenses antes que bonaerenses. Nunca lograron construir una comunidad de lectores provincial, un “nosotros” bonaerense. No eran leídos en Mar del Plata, Azul, Tandil o Bahía Blanca, que tenían sus propios medios de prensa. Más importante, la prensa platense no pudo imponerse a los grandes diarios porteños en la tarea de moldear las ideas de los bonaerenses que aspiraban a tener una visión de conjunto de su provincia y su país. Por supuesto, mayores fueron las limitaciones que enfrentó la radio y, más tarde, la televisión provincial, ambas doblegadas por las emisoras porteñas. Los bonaerenses debieron aceptar que los eventos que decidían el destino de su provincia no sólo tenían lugar fuera de su jurisdicción sino que eran narrados e interpretados desde el mirador que ofrecía la capital federal.
¿Por qué es importante reparar en las debilidades del sistema de medios de la provincia? Porque sirve para constatar que, pese a todos sus esfuerzos, ni siquiera en el momento en que su clase dirigente creció en poder y autonomía la provincia fue capaz de construir una verdadera esfera pública en la que sus ciudadanos pudieran informarse sobre la marcha del gobierno, controlar sus acciones e intercambiar ideas sobre sus temas de interés común en tanto bonaerenses y, sobre esta base, crear un espacio político del que pudiera emerger una dirigencia enraizada en la provincia y representativa del interés bonaerense. Mucho menos sería capaz de lograrlo en tiempos más recientes, en los que el paso a un régimen de producción de entretenimiento e información cada vez más dominado por los medios audiovisuales radicados en la capital federal ni siquiera dejaría espacio ni para la existencia de una señal de televisión tan anodina como en su momento fue el platense Canal 2 (que, convertido en América TV, en la década de 1990 terminó mudándose al porteño barrio de Palermo). Caso único entre las provincias argentinas, incluso en sus años más felices La Plata no logró imponerse como centro de la vida pública provincial ni sentar las bases de una comunidad imaginada provincial que incluyera a todos los bonaerenses. Lo peor, sin embargo, estaba por venir.
3. El ascenso del conurbano redefine el mapa político
El factor que terminó de desbaratar los esfuerzos de la provincia para darse una personalidad política propia es el ascenso demográfico del conurbano. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, Avellaneda (245.000 habitantes) ya era la primera ciudad bonaerense, pero entonces la provincia poseía, además de La Plata (138.000 habitantes) varios centros urbanos de cierta envergadura, repartidos en todo el territorio provincial. Medio siglo más tarde, el panorama se había transformado radicalmente. Al calor del proceso industrialización por sustitución de importaciones y la expansión de la producción volcada sobre el mercado interno, en las décadas de 1940 y 1950 la población del Gran Buenos Aires creció cinco veces más rápido que la del resto de la provincia. En menos de 15 años, el conurbano duplicó su población, pasando de 1,7 a 3,8 millones de habitantes. En el mismo lapso, los demás partidos, representativos de la otra Buenos Aires, el interior bonaerense, apenas pasaron de 2,5 a 3 millones de habitantes. Al mismo tiempo, la expansión industrial en el Gran Buenos Aires también empujó al primer plano tanto a las organizaciones sindicales como al empresariado surgido en ese espacio. En pocos años, la provincia se conurbanizó.
Los libros de historia suelen recordar los comicios del 18 de marzo de 1962 porque la victoria que ese día alcanzó el dirigente sindical peronista Andrés Framini en las elecciones para gobernador desató una crisis política que terminó, pocos días más tarde, con el derrocamiento del presidente Arturo Frondizi. Vistos a la luz de los dilemas de nuestro tiempo, esos comicios portan un mensaje más importante, que un cierto pudor de la historia por largo tiempo ha mantenido en las sombras. Fue entonces cuando, por primera vez, los votos del Gran Buenos Aires (52%) superaron en número a los del resto de la provincia (48%). Y, con ello, el conurbano –que, no casualmente, entonces comenzó a adquirir un perfil propio en la imaginación territorial argentina– se consagró como el centro de gravedad electoral de Buenos Aires y, cada vez más, de la nación.
Sin embargo, la quebrada historia institucional del país hizo que las implicancias de esta transformación permanecieran ocultas hasta bien entrado el ciclo democrático inaugurado en 1983. Si no hay elecciones, el tamaño y la forma del padrón electoral cuentan poco. La reforma constitucional de 1994, finalmente, proyectó al Gran Buenos Aires al centro del escenario político. Y fue entonces cuando el sueño de que, como el resto de las provincias de nuestra federación, Buenos Aires puede gobernarse a sí misma quedó definitivamente enterrado.
Y fue entonces cuando el sueño de que Buenos Aires puede gobernarse a sí misma quedó definitivamente enterrado.
La reforma constitucional de 1994 incidió sobre Buenos Aires de dos maneras principales. Por una parte, al consagrar el voto directo para presidente y vice, acrecentó de manera drástica el peso electoral del Gran Buenos Aires, que pasó a representar un cuarto del padrón nacional. Hasta entonces, en las elecciones presidenciales, los votos dependían del peso de cada provincia en el colegio electoral, donde Buenos Aires estaba ostensiblemente sub-representada, como lo sigue estando hoy en el parlamento nacional (cuenta con 70 bancas sobre 257, el 27% del total, para una provincia que aloja al 38% de la población nacional). Por otro lado, la reforma sancionó la autonomía de la capital federal, con lo que su vida pública creció en relevancia y visibilidad. Hasta 1994, el cargo de intendente porteño, designado y bajo el control del presidente, recaía en figuras de segundo rango. Luego de 1994, se convirtió en un formidable trampolín para una carrera nacional y atrajo a dirigentes de primera línea, al punto de que dos de ellos (Fernando de la Rúa y Mauricio Macri) llegaron a la Casa Rosada.
En estos años, la escena política porteña no sólo adquirió mayor relieve sino que, gracias al poderoso sistema de medios de medios radicado en la Ciudad Autónoma, que en estas décadas incluso acrecentó su gravitación, alcanzó una vasta proyección sobre los hogares ubicados del otro lado del Riachuelo y la Avenida General Paz. Para la provincia, la principal consecuencia de la creciente fusión entre la esfera pública porteña y la de los municipios del conurbano es que los protagonistas y los temas que animan el debate público que interpelan a dos tercios de los bonaerenses no sólo se definen de espaldas a La Plata sino también más allá de las fronteras provinciales. Este es el factor decisivo que estimula la emergencia de figuras externas a la política provincial. La contracara de este desplazamiento es la pérdida de relieve de la vida pública estructurada en torno a La Plata. En el conurbano, donde residen dos de cada tres bonaerenses, lo que sucede en La Plata no merece más atención que lo que pasa en Dolores o Bahía Blanca (salvo, claro, que lo narren los medios de la Ciudad Autónoma). La consecuencia es que el estado provincial más importante del país tiene un debate cívico enrarecido y desajustado, en el que sus autoridades o sus líderes parlamentarios ni siquiera son visibles para los bonaerenses más informados. De allí que sus figuras políticas más conocidas y de mayor relieve emerjan en otro distrito, del otro lado del Riachuelo y la avenida General Paz.
El problema representativo de Buenos Aires tiene otro costado, que también contribuye a enturbiar el vínculo entre los bonaerenses y sus representantes. Mientras que la reforma constitucional de 1994 acrecentó la importancia de los votos del conurbano en las elecciones presidenciales, la falta de reforma electoral en la propia provincia la disminuyó. Pues la Legislatura platense todavía conserva la distribución de bancas establecida a mediados de la década de 1930, antes del auge demográfico del Conurbano. La consecuencia es que, con cerca del 27% de la población de la provincia, los representantes elegidos por el interior provincial controlan más del 55% de las bancas (diputados y senadores) de la legislatura platense. En cambio, las secciones electorales que representan al Conurbano (la primera y la tercera), donde residen dos tercios de los bonaerenses, apenas cuentan con el 36% de los escaños del parlamento provincial (33 bancas de diputados sobre 92, y 17 de senadores sobre 46). Este sesgo anti-conurbano constituye, quizás, la violación más notoria del principio de igualdad de representación –“un ciudadano, un voto”– que registran nuestros parlamentos provinciales (una transgresión al principio democrático que el polo no peronista de la vida pública explota sin culpa y no parece muy interesado en reparar). No es aventurado suponer que las agudas carencias de infraestructura del Gran Buenos Aires, que se fueron agigantando desde que se produjo el explosivo crecimiento poblacional de las décadas centrales del siglo XX, serían algo menos graves si el conurbano no estuviese tan sub-representado. Por cierto, este panorama crea condiciones para que las endebles y mal financiadas administraciones comunales del conurbano, siempre sedientas de recursos pero con muchos votos federales en su haber, tiendan lazos con la Casa Rosada, que tiene sus propios motivos (como su peso en las elecciones presidenciales) para cortejarlas.
El conurbano elige gobernadores del menú de candidatos que le presenta la escena pública porteña, pero los deja desarmados en la legislatura platense.
El conurbano elige gobernadores del menú de candidatos que le presenta la escena pública porteña, pero los deja desarmados en la legislatura platense. Ese oscuro y corrupto parlamento, poblado de figuras desconocidas e incontrolables para el votante bonaerense, dice mucho sobre la pérdida de peso político que la capital bonaerense experimentó en el último medio siglo. Pues a los factores históricos que ya mencionamos, hay que agregar que la ciudad permaneció ajena al vigoroso crecimiento demográfico del conurbano en las décadas de ascenso (y más tarde también) declinación de la sustitución de importaciones. Desde el comienzo La Plata fue una urbe relativamente pequeña para los estándares de las capitales provinciales argentinas, pues siempre alojó a una porción muy reducida de la población provincial. Pero tras el auge demográfico del conurbano la capital se volvió poco menos que insignificante (entre 1914 y 1980 su población cayó del 6,6 % al 3,9% del total provincial). Reducida a la condición de urbe de segunda importancia, la vida pública platense perdió todavía más relieve, al punto de que ni por su brillo ni por su influjo se distingue demasiado de la que tiene lugar en los principales municipios del Gran Buenos Aires. En las últimas décadas, además, sus medios de prensa se han debilitado, y ya ni siquiera pueden medirse con los que poseen Bahía Blanca o Mar del Plata. La anemia de La Plata como espacio político también se advierte en el hecho de que, desde el retorno de la democracia en 1983, ningún dirigente platense alcanzó la gobernación. En nuestro tiempo, presidir la intendencia de Lomas de Zamora o La Matanza, o incluso Quilmes, es políticamente tanto o más relevante que ocupar el augusto palacio municipal de la capital.
Los grandes municipios del conurbano se han convertido en el espacio de emergencia de poderosos liderazgos locales que, pese a sus muy acotadas atribuciones fiscales y el raquitismo y la falta de profesionalismo de sus administraciones, proyectan su influencia política sobre la débil La Plata y establecen lazos directos con la Casa Rosada. Ningún otro gobierno provincial del país debe lidiar con jefes políticos locales tan autónomos y de tanta gravitación. Por supuesto, el hecho de que Buenos Aires haya sido gobernada por el mismo partido durante 30 de los últimos 34 años, y que las principales fuerzas de oposición, además de resignadas a su rol secundario, con demasiada frecuencia participen de los negocios sucios de la política platense –el caso de Chocolate Rigau ofrece un ejemplo reciente– tampoco contribuye a darle relieve y visibilidad a La Plata y, sobre esta base, a elevar la calidad de la discusión pública bonaerense.
4. Una tarea imposible que reclama una reforma de fondo
Una historia más que centenaria de dominio de la capital federal sobre la política bonaerense; una capital anémica y artificial, sin relieve ni ascendiente sobre la propia provincia; un sistema de medios que obstaculiza el debate provincial y dificulta la construcción de una comunidad política bonaerense; una esfera pública heterónoma, dependiente de otro distrito; una revolución demográfica que desniveló la representación legislativa dentro de la provincia: todos estos elementos alimentan el déficit representativo de la provincia donde residen cuatro de cada diez argentinos. En conjunto, estos factores son los principales responsables de la debilidad no sólo de la clase dirigente sino también del estado bonaerense. Y los que explican gran parte de las dificultades que tiene esta provincia compleja y diversa para forjar una vida cívica más rica y para elevar la calidad de su política pública.
Esto significa que el mayor problema político de Buenos Aires no es que tal o cual fracción de la dirigencia provincial haya fracasado en la tarea de ofrecer soluciones a los problemas de los bonaerenses, y tampoco que la provincia es discriminada al momento de la distribución de recursos federales coparticipables. Su principal problema es que, privada de una esfera pública autocentrada donde los bonaerenses puedan discutir sus temas de interés común y establecer sus prioridades, y sin un eje de poder autónomo que unifique las redes políticas que recorren su extenso y complejo territorio, es muy difícil ver de qué manera Buenos Aires puede construir no sólo una agenda sino también una clase dirigente y una política pública a la altura de los enormes desafíos que tiene por delante. Administrada por un estado provincial sin músculo y sin ambición, que es blanco fácil para oscuras componendas, y dotada de instituciones representativas que cumplen muy mal su función, Buenos Aires está condenada a la mediocridad.
Nada indica que, en los años venideros, Buenos Aires pueda escapar a este destino. Hace muchas décadas que nuestro país es más capaz de producir grandes liderazgos que de poner en marcha y sostener en el tiempo programas de reforma de sus instituciones. Puede achicar o agrandar su sector público, pero no ha sabido cómo reformarlo. Para empeorar el panorama, hoy vivimos tiempos de ira y frustración, y el grito y el insulto marcan el tono del debate público. En este degradado clima de ideas sólo florecen medias verdades y argumentos toscos y efectistas, que inundan la campaña electoral de cara a las elecciones bonaerenses de septiembre. Es el signo del momento, del que se nutren tanto los que todo lo esperan de un Estado que no creen necesario reformar como los que todo lo esperan de un mercado que, según proclaman con lenguaje agresivo y soez, sólo requiere menos regulaciones para revertir muchas décadas de retroceso. Pero cuando pase la tormenta y el debate público cobre algo más de vuelo, la estructura institucional disfuncional que bloquea el potencial de ese gigante invertebrado que siempre ha sido la provincia creada por Dardo Rocha seguirá estando ahí, reclamando más atención de la que hasta ahora ha recibido. Más tarde o más temprano, “el problema de Buenos Aires” volverá a interpelarnos. El tiempo dirá si, en algún momento, los grupos dirigentes bonaerenses y todos aquellos que anhelan un futuro mejor para los habitantes de la provincia son capaces de recoger el guante e imaginar soluciones a la altura de este inmenso desafío.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.